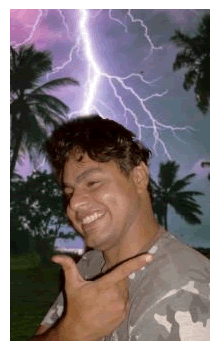Estaba sentado al borde de su cama, mirando en la oscuridad cómo la soga gruesa y tosca pendía apaciblemente de una viga del techo, y, aunque no podía verla sino de una forma vaga y difusa, su presencia lo obligaba a actuar. De otro lado, no se escuchaba a nadie en el resto de la casa. Aún no habían llegado, pensaba, mejor así. Pero ¿conservaría en el silencio la tranquilidad necesaria para hacer lo que ya había decidido semanas atrás, cuando ella le dijo para terminar la relación oculta que mantenían?
Hasta ese momento, todo iba muy bien: nada en su cuerpo de alfil, ni en su rostro pálido, dejaba suponer lo contrario. ¿Había perdido el miedo acaso? Es que, a simple vista, el asunto parecía muy sencillo: subir al banquillo que había colocado junto a la cama, anudarse la soga en torno al cuello, por sobre sus cabellos largos y desordenados, y, previa removida para tumbar el banco, caer al mínimo vacío que lo distanciaría del suelo y de todo.
-Es la cosa más estúpida que podrías hacer-dice ella, después de haberlo escuchado.
-Creo que no me entiendes-dice él. ¿Esperaba, de verdad, que ella reaccionara y volviera a su lado?-. No soporto estar sin ti.
-No, eres tú el que no entiende-dice ella, contrayendo su cara con una mueca de dolor-. ¡Qué egoísta! Sólo piensas en ti.
-Por favor-dice él, atrapando su cintura-, te lo ruego.
-¡No!-dice ella, revolviendo los brazos, apartándose-. Ha sido un error. ¡Acéptalo! Sabíamos perfectamente que esto-y hace amagos de tocar su propio cuerpo, como si tratara de sacarse algo-, que esto no funcionaría, que nunca tuvo razón de ser. Además, ya no es como antes, todo se arruinó.
Sobre la mesa de noche, descansaba el mudo retrato de ella, y él procuraba distinguir esos ojos oscuros, rodeados de pecas, que se habían congelado en una mirada ya inaccesible, y su cabeza de pelos frisados, quieta con una indolencia desesperante. La cama era un revoltijo de sábanas y colchas, donde todavía rezumaba el olor empapado y ferroso de tantas agitaciones. Pero cómo había podido dar marcha atrás, pensaba él.
-Me siento muy bien contigo-dice ella en la desolación de la casa. Su desnudez de árbol traza bordes ondulantes y bronceados contra su cuerpo-. Te amo, te amo de verdad.
-¿A pesar de todo?-dice él, retorciéndose por la rigidez alborotada que introduce en ella.
-A pesar de todo-dice ella, conteniéndose un gritito necesario. Y, luego, muchos más, hasta que ambos se desvanecen, aniquilados.
El silencio no se movía. Era como un sonido hueco y homogéneo, que en la misma situación ya hubiera animado a cualquiera. ¿No sería que, a lo mejor, él se demoraba para oír, de un momento a otro, la voz de la muchacha, diciéndole que la perdonara, que había sido una estúpida, que regresaran. Por qué no se buscaba otra y punto. ¿Valdría la pena? No lo creía, pues, aunque hubiera decenas, cientos, miles de muchachas dispuestas a estar con él, jamás encontraría una como ella que le diera tanto y lo arriesgara todo. ¿Recordaba todavía el inicio, la época en la que no sabían muy bien que ocurría con ellos que empezaron a mirarse con otros ojos? El asunto les resultaría aún más inexplicable, cuando, al poco tiempo, se les cruzó por la mente la idea de estar, de ser enamorados. ¿Inexplicable?, le dijeron a ella sus amigas del colegio, que no fuera tonta, si un tipo le gustaba para qué hacerse de rogar. Claro, le dijeron a él sus amigos de la universidad, si alguien se le insinuaba por qué no aprovechar. Por eso, el día que pasó, la muchacha, que regresaba del colegio, había decidido que, apenas lo viera, se lo diría, y él, por esas sensaciones que nos conectan a los otros, la esperaba desde hacía rato en la puerta de su casa. Al encontrarse, no perdieron tiempo preguntándose qué ocurriría después y entraron casi empujándose, y, lejos de las miradas, él la abrazó y le llenó las mejillas con sus besos y ella acabó recurriendo a su boca. A partir de ese instante, como en cualquier pareja, sólo existieron ellos dos. Iban al cine, a comer o simplemente a caminar, o, si no, se encerraban en sus cuartos a escuchar música o a conversar. Pero ¿su relación dejaría de ser oculta alguna vez?, había pensado él. En tanto, se conducían con mucho cuidado, sobre todo en la intimidad, en la que estuvieron atentos no sólo a los lugares sino también a los días, pues un hijo lo habría trastocado todo. Eran todavía demasiado jóvenes y, además, muy felices para preocuparse de eso, tanto que a ella sus amigas siempre le decían que la envidiaban, que ya hubieran querido tener a alguien como él, que se preocupaba por sus cosas, que era detalloso, que la acompañaba a cada reunión o fiesta que tenía y que, aparte de ayudarla a estudiar, la recogía a diario del colegio o de la universidad, a donde ella luego ingresó. Fue, a estas alturas, cuando todo empezó a cambiar y la muchacha se desinteresó poco a poco de lo que ambos habían compartido por más de tres años, desde las fiestas, a las que ella ya no lo llevó, o la universidad de donde él nunca más la recogió, a no querer saber nada con ir al cine o escuchar música. Nacieron, entonces, esas peleas a morir, en las que los reclamos e insultos no escaseaban, y se llegó a tal punto que ni siquiera el amor rápido que lograban tener después de cada reconciliación, los salvaría. Ella ya había comenzado a dudar tiempo antes y aquella situación no había hecho más que quitarle la venda de los ojos. ¿De verdad todo se había arruinado?, pensaba él.
-¿Estaremos haciendo bien?-dice ella, como si despertara, al improviso, de un sueño absurdo.
-Mejor olvídate de eso-dice él, aterrado por las palabras que ha oído-. ¿A quién hacemos daño, ah? A veces uno no tiene la culpa de estar en el lugar equivocado.
Y, con los ojos nuevamente en la soga, sentía cómo, en medio de aquella penumbra, el techo de madera antigua, las paredes descascaradas, el ropero donde las prendas yacían desparramadas en extrañas posiciones, y los demás objetos de la habitación se le presentaban como colgados de una realidad paralela, a cada instante más lejana de él. ¿Era lógico todavía esperar? Quizá hasta resultaba ocioso seguir dándole vueltas al asunto. No creería que ella, al leer la nota, correría a tocarle la puerta, ¿no? Y, de hacerlo, ¿qué le diría? De otro lado, el amor, por más fuerte o complicado que fuera, siempre acababa de una manera tan simple, más aún, el de ellos, al que el peso de la normalidad ya había disuelto.
-Abre, muchacho-dijo, de pronto, una voz detrás de la puerta, el tono angustiado, mientras varios toques bombardeaban la madera y una mano intentaba girar vanamente el picaporte-. ¿Qué pretendes, ah?
Y él, si bien tardó unos segundos, la reconoció: era la voz de su madre. Entonces...
-Por favor, no hagas nada -dijo la muchacha, sí, ella-. Quisiera que todo esto...
Pero se detuvo y él sólo comprendió la interrupción con los primeros quejidos que escuchó. No era posible, pensaba, ella tenía que decirle que lo amaba, que se arrepentía, que siempre estarían juntos, en vez de sumirse en ese llanto inactivo, y así atraerlo a la realidad.
-¡Por el amor de Dios, hijo, déjanos entrar!-dijo su madre-. Sus palabras se habían alterado enormemente, al igual que los toqueteos y los giros del picaporte-. ¡Quita el seguro! ¡No seas loco!
Era normal suponer que ya habían leído su nota, en la que él había escrito una frase sencilla: «Nunca me arrepentiré de lo que hice ni de lo que haré. Adiós». De otro lado, también era lógico suponer que la muchacha ya le había contado todo a la madre como para que las dos ahora estuvieran allí. ¿El que se supiera no era una razón más para continuar?
-No hagas una tontería-dijo su madre, con la voz partida-. Si querías asustarnos, ya lo hiciste, ¿está bien?
Aunque él, oyendo que la muchacha aún continuaba sumida en llanto, se había puesto en pie y subido al banquillo, le hizo un rápido nudo a la soga y la apretó suavemente contra su cuello ¿Notaba que las cosas a su alrededor eran ya meras figuras sin sentido? Los golpes, a esas alturas, parecían estar a un paso de tumbar la puerta.
-¡Déjenme en paz!, ¿quieren?-dijo él, con un grito impositivo, seguro, como para darse ánimos y, además, como si de una vez por todas se hubiera percatado de que ella no diría nada, que ya nunca regresarían-. ¿Acaso no lo entienden? Será lo mejor-. Luego, se dirigió a la muchacha con una tranquilidad casi fúnebre-: Oye, el nuestro era un amor puro, ¿no? No teníamos la culpa de estar en el lugar equivocado.
Su cuerpo pataleó en el aire unos momentos, antes de sumergirse en un vacío insensible, totalmente oscuro. La retahíla de golpes había cesado y, al otro lado de la puerta, la madre y la muchacha se fundieron en un solo abrazo, arrodilladas, comprendiendo que todo había terminado con el silencio.
-¡Cómo pasó!-dijo la madre, cortada por las lágrimas-. ¡Ustedes...no entiendo, yo...no lo entiendo!
-No lo sé-dijo la muchacha, cuando el llanto se lo permitió-. Yo tampoco lo entiendo, mamá.