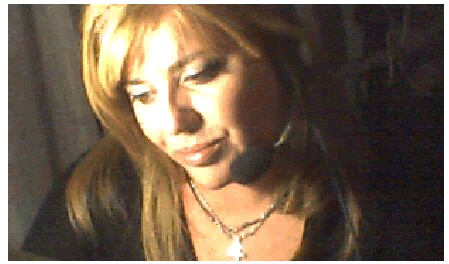Javier Pertuz, caucano de origen indígena residente en Buenaventura, acostumbra decir que Dios da cuando se pide con fe. Lo importante, asegura, es tener buen intercesor. En su caso, son las ánimas benditas, devoción heredada de su madre, quien manda cantar misa el primer lunes de mes en una de las iglesias de Silvia, pueblo de la sierra en el que nacieron ambos. Javier no manda cantar misa, pero hace ofrendas a los pobres cuando se presenta oportunidad. Trátese de devoción o interés, afirma conseguir lo que pide. No hace mucho tiempo fui testigo de sus correrías.
Era un cálido atardecer de marzo. Javier y yo viajábamos desde Cali, por la carretera al mar. En el paso del Kilómetro dieciocho me invitó un trago. Paramos a comprar una caneca de ron. Antes de pasarme la botella, arrojó un trago al aire y dijo, Por las ánimas benditas, para que atraigan suerte durante el viaje. A pesar de la neblina —común en ese paraje— y de las sombras del ocaso, todavía se apreciaba el esplendor de clima templado. Begonias, gladiolos y orquídeas adornaban los jardines, iluminando el paisaje. También se observaban restaurantes y fondas sin afluencia de viajeros. Después de beber un gran trago, Javier comentó que la carretera avisa los golpes de suerte o los peligros que acechan.
Esa tarde Javier tenía buen presentimiento. Pronto estaríamos disfrutando del mar. La razón del viaje era la despedida de soltero de Rodolfo Varoni, amigo mío y jefe de Javier, quien iba a contraer nupcias con una arquitecta que había conocido meses atrás. Buenaventura nos esperaba con excitación, como una amante voluptuosa cuyos brazos resulta imposible rehuir.
Media hora después, cerca de Dagua, el sopor del litoral apareció, y con él la ansiedad por arribar pronto al puerto. En ocasiones suele pasar que dos personas aparentemente incomunicadas advierten un mismo peligro a la vez. Algunos lo llaman telepatía; otros, casualidad. Quizá no resulte aventurado decir que algo de eso nos sucedió. La noche se había apoderado de las horas. Veníamos entonando canciones de Julio Jaramillo, rememorando anécdotas de las andanzas en el puerto al lado de Rodolfo y los amigos. En medio del calor, los tragos y la música, nos llamó la atención la ausencia de autos en la vía. No vaya a ser la guerrilla, advirtió Javier. O un derrumbe, contesté yo. Disminuimos la velocidad. Curvas adelante unas luces de linterna interrumpieron el paso. Javier detuvo la camioneta.
Unos individuos con traje militar y fusiles en alto se acercaron. Aunque de lejos resultaba imposible juzgar si eran del ejército o la guerrilla, al observarlos de cerca, con brazaletes y botas pantaneras, no nos quedaron dudas. Traían el olor de la selva adherido al cuerpo. Algunos parecían denunciar con el rostro marcas de odio y olvido. Otros tenían la cara cubierta con pasamontañas haciendo alarde de su condición de rebeldes. Después de obligarnos a descender, señalaron un costado, aludiendo a nuestra suerte de retenidos.
Dos años atrás, probando oficios en el muelle de la Sociedad Portuaria, Javier se había enganchado como conductor de Rodolfo, que sin obviar autoridad trataba a Javier con deferencia, la misma de la que yo era merecedor y que se acrecentaba dada la mutua afición por la música cubana. En una de las reuniones del Club Rotario, al que asistíamos Rodolfo y yo los miércoles en la noche, conocí a Javier. A veces repetíamos reunión los sábados, para cantar hasta el amanecer y compartir buen ron. La fiesta se había interrumpido los últimos meses, dado que yo había sido trasladado a Cali y sólo podía viajar ocasionalmente, motivado por algún acontecimiento especial, como en este caso en que uno de los del grupo dejaba la soltería. La camioneta en que viajábamos estaba a nombre de la empresa americana en la que era gerente Rodolfo. A pesar de la penumbra se observaba un gran número de autos atravesados en la vía, entre ellos un autobús.
Un guerrillero recibió una orden a través del walkie-talkie. Luego subió a nuestra camioneta y la enfiló junto a los otros autos. En medio de la tensión, distinguí mujeres y niños haciendo parte de los retenidos. Aparentaban calma. Un guerrillero apostado en la carretera ordenó al que nos vigilaba pedir los papeles de la camioneta. Javier me miró y preguntó si me había gustado el ron. Traté de seguir su juego asintiendo con la cabeza, cosa que causó gracia a una mujer que no nos quitaba la vista de encima. Javier sonrió con cara de jugador ganando una partida. A lo lejos, en dirección del pueblo, se escuchaba el sonido de las metrallas. Una de las mujeres abrazó a su hijo en medio de gestos de horror. El guerrillero exigió a Javier entregar los papeles. Mi amigo indicó que estaban en la guantera de la camioneta.
Mientras avanzaban en dirección de los autos llegaron dos rebeldes en moto. Hubo una orden sólo entendida por ellos. La pantomima de la guerra estaba alcanzando su clímax. Segundos más tarde se replegaron hacia la montaña, llevando víveres robados en uno de los vehículos y gritando consignas en favor de la revolución armada. Un guerrillero roció gasolina sobre el bus. La esfera de luz proveniente de Dagua nos hizo desviar la atención. El fuego y la onda explosiva terminaron por desatar el pánico.
Javier, que había retornado, comentaba el hecho con la mujer que nos espiaba al comienzo. La situación parecía no afectarlo. Ninguna de las dos cosas, ni sus supercherías ni su suerte con las mujeres, me asombraron. Esa es la condición de ciertos tahúres. Hubo una estampida de hombres tratando de retirar los autos para evitar que fueran alcanzados por las llamas. Los pasajeros del bus miraron con horror desde el lugar donde los había dejado la guerrilla. Se trataba de gente humilde, unas veinte en total, entre las que se hallaba la mujer con la que charlaba Javier. Los que tenían transporte huyeron hacia Cali. El paso hacia Buenaventura estaba obstaculizado por el bus en llamas y dos furgones con neumáticos pinchados. Era mejor no tentar el destino arriesgando seguir una ruta convertida en trampa mortal.
A pesar del desenlace el aire de tensión no dejó de reinar en el ambiente. Hice señas a Javier de subir a la camioneta. Levantó la mirada para anunciar que saldríamos en un instante y siguió hablando con la mujer, que traía maletín y saco de franela como si regresara de un viaje. No tenía más de veinte años. Javier la tomó por la mano y suplicó algo en voz baja. La mujer accedió con una sonrisa. Ahora seríamos tres los pasajeros.
En el trayecto de retorno Javier comentó anécdotas de viajes. En todas aseguraba haber sentido la intervención milagrosa de las ánimas. En una ocasión, interceptado por salteadores antes de llegar al puerto, había conseguido engañarlos con una botella de ron llena de agua. La mujer, sentada junto a él, reía por cada ocurrencia, sin reparar en la veracidad del testimonio.
En el kilómetro dieciocho, antes de empezar el descenso a Cali, nos detuvimos. El cielo estaba despejado y corría una brisa serena. Javier compró otra botella de ron. Repitiendo el ritual de arrojar un trago al aire, tomando a la mujer por la mano, dijo: Por las ánimas benditas, tan generosas con sus fieles.