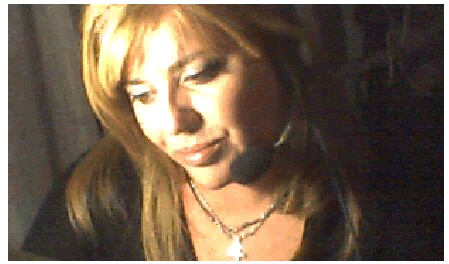-interrumpió su relato porque el llanto no la dejaba continuar. Y acariciando mi cabello continuó- Y lloramos de felicidad cuando nuestros hijos recuestan su cabecita en nuestro regazo y nos obligan a darnos cuenta de que si fuimos capaces de dar vida a un ser tan maravilloso, podemos enfrentar cualquier cosa que venga.
No hicieron falta más palabras ni explicaciones. Mi vida continuó igual que siempre. Llegaba del colegio y la encontraba en su mecedora tejiendo sus calcetas de lana a toda velocidad. La comida siempre estaba lista y calientita, esperando mi llegada. Nos sentábamos a comer, pasábamos la tarde juntas, por la noche salíamos a caminar con el pretexto de ir a comprar el pan y después de cenar, me iba a dormir contenta, llena de historias dulces, con una sonrisa en los labios. Al rezar, agradecía siempre a Dios por haberme dado una madre tan buena como la que tenía. De mi padre, jamás volvimos a saber, nunca lo mencionamos de nuevo y tampoco nos hizo falta. El amor que nos teníamos era tan grande que hasta se desbordaba por las ventanas de la casa.
Jamás me preocupé por cómo le habría hecho mamá para sufragar los gastos, pagar el colegio, los paseos dominicales, la comida, la ropa, en fin. Yo estaba acostumbrada a simplemente...disfrutar la vida. Pasaron los años, me convertí en mujer y estaba en el dilema de no saber a qué dedicar mi vida. Para entonces, mi madre, mucho más avejentada, ya no tenía la vitalidad de mi infancia pero seguía colmándome de fantasías y continuaba haciendo calcetas de lana sin parar.
Un día, caminando por la calle, pasé por la plaza y me llamó la atención ver gente reunida, parecían muy entretenidos. Me acerqué para ver qué pasaba. Cuando pude hacerlo el corazón me dio un vuelco. Mi madre, sentada en una silla, les explicaba por qué manaba el agua de la fuente que decoraba el centro de la plaza. Con su característica narrativa, les relataba una historia llena de magia, de ilusiones y de sueños divinos reforzando sus palabras con muñecos que iba sacando de una caja junto a ella ¡hechos con medias tejidas de lana!. Al finalizar su cuento, vendía los muñecos y mucha gente le daba monedas y billetes extra por la belleza de sus relatos.
Me senté en una banca a llorar sintiéndome egoísta. Todo ese tiempo pensando en mi misma, vistiendo ropa bonita, sin que nada faltara a la mesa mientras mi madre pasaba las mañanas ganándose la vida inventando historias y fabricando no sé a qué horas esos muñecos de lana.
Cuando llegué a casa, salimos a caminar como siempre para comprar el pan. Pero jamás volví a verla con los mismos ojos. Ahora, además del profundo amor que sentí siempre por ella, también había admiración, idolatría, vergüenza conmigo misma, y un respeto monumental a su perseverancia, su fuerza, su carácter.
Nunca la escuché quejarse, jamás supe si en casa faltó o no el dinero, ni siquiera recuerdo haberla visto enferma. Mi madre era una gran mujer y yo dedicaría mi vida a hacer de sus últimos años los más maravillosos, tanto, como la infancia irreal y fantástica que me había brindado ella y que, en cierto modo, le había costado hasta el matrimonio.
Me dediqué cada noche, mientras ella me creía dormida, a transcribir cada una de sus historias para perpetuarlas, porque no me parecía justo que se borraran con el tiempo y que las palabras se difuminaran poco a poco perdiéndose en el olvido. Cuando terminé, las llevé a una editorial. Prácticamente enloquecieron con los cuentos de mamá.
Esa navidad, debajo del árbol aparecieron sus historias impresas en libros con pastas de terciopelo y letras doradas bordadas anunciando: “El mundo mágico de mamá” por: Emilia Rosales. Como podrán imaginar, contribuimos con muchos diamantes nuevos bajo tierra. Nunca la vi tan feliz como aquel día. La gente amaba sus historias y el éxito que obtuvo fue apoteósico.
Aún cuando, ahora era una mujer adinerada gracias a las regalías y publicaciones de sus relatos, cada que pasaba por la plaza la veía rodeada de gente que, absorta, la escuchaba y compraba sus muñecos. Comprendí que no podía arrebatarle su mundo prodigioso y que el compartir sus ficciones directamente con las personas era una necesidad particular más que económica.
Era una mujer tan dulce, que terminó enfermando de diabetes y perdió la batalla. Cuando, postrada en cama, me acercaba a ella arrimando una silla, me gustaba inclinarme para apoyar mi cabeza en su regazo.
-¿Por qué enferman las madres?- pregunté un día
-Las madres enfermamos- respondió con su voz apagada- porque debemos partir hacia el cielo para consolar y mimar a los infantes que han muerto prematuramente dejando en este mundo a sus progenitoras llenas de dolor. A medida que ellos estén felices allá, las madres acá encontrarán resignación. Creo que un pequeñito muy travieso ha llegado al paraíso y los está poniendo a todos de cabeza. Y deberé encontrarme con él pronto para distraerlo con mis cuentos. Después de todo, tú ya eres toda una mujer, independiente, hermosa, exitosa...
-Y feliz. Inmensamente feliz gracias a la magia que le regalaste a cada uno de mis días- Respondí.
Mi madre murió una tarde lluviosa de agosto. Su cuerpo estaba cubierto con un mantón de seda negro bordado con piedritas luminosas que hacían las veces de diamantes. No se fue sola, junto a ella coloqué todos los muñecos de calceta que encontré escondidos para que en el más allá también pudiera relatar sus fantasías. ¿A qué dediqué mi vida?. Mientras ella vivió, a adorarla y cuidarla. Ahora que murió, a enaltecer su recuerdo mientras la imagino sentada en una nube rodeada de cientos de ángeles que, atentos, escuchan sus palabras llenas de encanto, de ensueño y de esperanza.
Elena Ortiz Muñiz