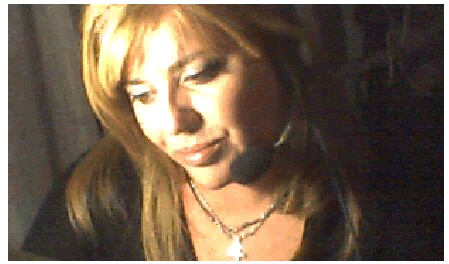Unos años tarde para sacarla a la luz. En su momento no pude escapar del REALISMO MÁGICO y, como todos los escritores se ubicaban en el Caribe de mis amores y desdichas, por llevar la contraria me ubiqué en los LLANOS ORIENTALES DE COLOMBIA, igual de mágicos y de hermosos.
El padre José María Querubín entró como el alma de un santo por las calles solitarias. Flotó en el sopor del mediodía a lo largo de las tres cuadras que separaban el parador de las mulas del templo parroquial. Al pasar, sonrió como un arcángel vengador al perro flacuchento y tuerto, echado a la sombra en una esquina para protegerse del calor, que levantó la cabeza para observarlo con su ojo bueno mientras meneaba la cola y unos minutos más tarde descendió al frente de la puerta de la casa cural, igual que una aparición celestial.
Todos los días, a esa hora, los olores de los almuerzos caseros y los sueños de siesta saturaban el aire candente (entre las doce del mediodía y las dos de la tarde), confundiendo los aromas de las cocinas pueblerinas, que flotaban en vapores, con los sueños disímiles que escapaban de las alcobas para encontrarse en cualquiera de las esquinas de la plaza o al frente del café “El Tunebo” a continuar con las conversaciones interrumpidas por sus dueños, ahora plácidos en las hamacas o en las camas. Los sueños femeninos asomaban tímidos a fisgonear los de los varones desde la semi penumbra de las habitaciones. Los sueños fueron, después de Sibilina y el perro del ojo único, los terceros habitantes que vieron la llegada, no avisada pero solicitada con insistencia al Señor Obispo por las tres señoritas principales. Ellas pedían la presencia de un representante de Dios en esta tierra. Nadie más lo vio antes del estruendo emocional que mandó en huida desordenada a los sueños, de regreso a sus orígenes pero, algunos quedaron, por ahí, perdidos, vagando en los zarzos, por los rincones oscuros de las casas y en recovecos de pensamientos. La casa cural esperaba un morador legítimo y su reconocimiento se manifestó con la forma desaforada como retumbó la puerta ante los primeros golpes del cura y la resonancia por los pasillos del eco raudo que corrió a meterse en la inconsciencia de Casimiro Chicuazuque, sacristán de la parroquia, quien se preguntó para no contestarse: ¿Quién será, a estas horas del día en las cuales nadie en su sano juicio se moviliza por las calles? El eco continuó golpeándole los tímpanos hasta despertarlo por completo y cuando el hombre se paró a abrir lo acompañó hasta la puerta, que se había entreabierto para mostrar al recién llegado la belleza agreste del jardín interior que asemejaba una selva portátil, los corredores sombreador y las columnatas decoradas con enredaderas vivas.
Casimiro se sobrecogió al observar la parte de la silueta del visitante, que le dejaba ver la puerta a medio abrir, recortada contra el dorado refulgente del sol a las espaldas sacerdotales y el halo como un vaho luminoso que lo bordeaba como a una aparición del cielo. Permaneció alelado unos segundos; mientras, se santiguaba y se frotaba los ojos con la mano derecha, se acomodaba mejor los pantalones con la izquierda y encaminaba sus inseguros pasos hacia la persona del cura párroco que llegaba para regir las almas, sentimientos, pensamientos y vidas de los fieles de Quente que por falta de sacerdote estaban descarriándose entre brumas de pecados pestilentes que también escapaban en las horas de sueño, sólo que estos eran nocturnos y no tenían aromas de cocinas sino de fornicaciones, malos pensamientos y deseos pecaminosos. Por fin regresaba la salvación, pensaba el sacristán.
El padre, rumiando rabia, renegaba contra este pueblo de los mil demonios, perdido en las estribaciones de la Cordillera Oriental, comienzo de la llanura ilimitada y contra el transporte de mulas ariscas que recorría caminos de terror bordeando caminos de espanto con soledades que se adivinaban eternas en el fondo de los abismos. Esta aldea lo recibió con un escupitajo de polvo en los ojos y el guiño involuntario de un perro idiota que se alegró de verlo sin conocerlo; “maldita sea mi suerte”, se repetía, y todo ocasionado su temperamento explosivo que lo indisponía en todas partes con las personas más influyentes, que se quejaban ante las altas jerarquías eclesiásticas y estas lo destinaban cada vez más lejos, hasta llevarlo a este lugar olvidado, perdido en el territorio de la patria, que ni siquiera aparecía en el mapa, a donde lo enviaba el arzobispo con intenciones de hacerlo pasar allí todos los años que le restaran de existencia al servicio de la santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana dirigiendo a las almas del poblado que tanto “solicitaron un santo varón de vuestras características, para reconstruir algunos sentimientos derruidos por el desamparo de la iglesia diocesana”, dijo el Obispo. Y ahí estaba cumpliendo la orden de su jerarca.
Antes de que Casimiro las tocara, las hojas de madera de la puerta chirriaron contentas y se abrieron del todo para mostrar al asombrado sacristán la figura alta y fuerte del viajero. Este penetró seguido por las maletas, ante el asombro del pobre hombre que sólo atinó a postrarse ante esta aparición que suponía celestial y luego buscar la mano portadora del anillo sagrado, que distinguía a los hombres de la iglesia, para besarlo. El sacerdote recién llegado recibió halagado este gesto de veneración, contento por el encuentro con el primer ser humano que topaba en el pueblo; entonces, por primera vez sonrió desnudando un juego increíble de dientes en su boca de arcángel, mientras miraba desde su altura, con ojos de inquisidor, el estado aparente de la casa y la pared externa del ala derecha del templo que podía verse desde su posición. Pensó en la mula pajarera que pocas horas antes se encabritó y lo tumbó en el borde de un precipicio donde no podía asirse de nada y sintió debajo de sus pies el vacío de una bruma sin fin que lo arrastraba hacia el fondo. De pronto un suspiro sobrenatural de gracia lo detuvo, y, mientras lo regresaba hasta el camino, susurros de ángel le infundieron poder, según dejó escrito años después en sus papeles de canonización.
Un arriero resumió el sentir de todos los viajeros: “Padrecito, a usté lo salvó jue la Virgen María porque el pueblo lo necesita, con su perdón padre, si el caído hubiera sido uno de nosotros... cuando el indio se va de culo, no hay barranco que lo tranque, perdón, su reverencia...” Sonrió de nuevo a causa del recuerdo ante la mirada fija de Casimiro que, sin saber porqué, se echó la bendición pensando que aquel santo varón tenía risa de demonio. Le ordenó al hombrecito hincado a sus pies tocar sin descanso las campanas, sin atender a la insinuación de que reposara del fatigoso viaje y se encaminó a las escaleras con sus maletas mientras el sacristán atravesaba el descuidado jardín y pensaba como abrir la puertita lateral que daba acceso a la sacristía; se imaginaba que la cerradura debía estar oxidada y enmohecida pero, se abrió sola cuando estuvo junto a ella, como invitándolo a pasar, Parecía una sonrisa de metal colonial sobre la vieja madera. ¡Virgen del Carmen!, Pensó asustado y por tercera vez, desde que se levantara unos minutos antes, se echó la bendición.
Lo que no realizaba Casimiro en la iglesia o en la casa lo hacía su mujer Sibilina en su papel de ama de llaves. El eco que despertó a su marido también resonó en su sueño como algo conocido; ella ya sabía de quien se trataba porque en sus sueños de siesta y en sus sueños nocturnos había seguido con fervor al vicario de Cristo; lo acompañó por los caminos del páramo brumoso bordeando los abismos de pesadilla y llegó con él hasta el parador de las mulas flotando junto a él, sin que la notara, por las calles polvorientas y solitarias, hasta la esquina donde encontró al perro y se sonrió. Ella quedó extasiada en la contemplación de la sonrisa y cuando esta dejó de reverberar en los calores cálidos del mediodía y quiso alcanzarlo el sacerdote había llegado a la puerta; entonces decidió retornar a su cuerpo en la alcoba y esperar a que el eco entrara a despertar a su marido. Algunos sueños no escapaban a charlar durante las horas de la siesta ni fisgoneaban. Eran los de los niños, los de la pareja de la casa cural y los de las tres señoritas principales. Sin embargo, la persona más enterada de todas las vidas y secretos de Quente era Sibilina. Ella los llevaba en el registro de sus sueños insomnes porque como nunca dejaba de soñar nunca dormía y su vigilia era un encierro rutinario en tanto que sus sueños eran un viaje por el itinerario que se trazaba despierta y luego cumplía cuando soñaba y escapaba de su cuerpo a conocer sitios y personas. Al sacerdote ya lo conocía en la conciencia de sus sueños y lo había acompañado por desfiladeros infinitos; cruzando con él y con su mismo temor puentes inverosímiles y temido junto a él que se devolviera a la capital diocesana a solicitar otro destino, de manera que la impaciencia pegajosa que la consumía no era por ver a un desconocido sino el deseo de ponerse a las órdenes del sacerdote visto y reverenciado en sueños. Deseaba el regreso de su esposo para que la llevara a donde el cura, para besarle el anillo y pedirle la bendición. Escuchó los pasos recios de este hombre consagrado en la planta de arriba, el abrirse puertas por su propia alegría y la entrada del cura en la alcoba destinada a su servicio; oyó el descenso de las maletas sobre las esteras tejidas por los indios y el bostezo enorme de la casa entera sacada de su reposo de años.
El padre Querubín dio a Casimiro la orden de repicar sin descanso y lo siguió con la mirada hasta la puertilla como para ordenarle abrirse en el momento preciso. Se levantó unos centímetros sobre el suelo y levitó unos centímetros en dirección a las escaleras seguido por las maletas; pisó cada uno de los escalones comprobando su resistencia y repitió las pisadas sobre las tablas de la segunda planta hasta encontrar la habitación que intuía suya. Cambió las vestiduras talares sucias de sudor y de polvo por una sotana blanca, bonete del mismo color y zapatos negros de charol. Entretanto ordenaba sus pensamientos, antes de salir al atrio a conocer y ser conocido por sus feligreses; persiguió algún recuerdo que cruzó por el aire ante sus ojos pero se le perdió en el laberinto de la memoria y desistió de perseguirlo cuando escuchó el tañido de metales de las tres campanas de la torre, que desgranaron sus sonidos en mosquitos del trópico zumbones, amenazadores y desesperantes que salieron a picar a los habitantes del poblado y a los animales que se encontraban durmiendo. Esto devolvió los sueños a sus orígenes por la presencia del nuevo párroco quien llegaba provocando un movimiento de reflujo y, al llegar, sólo había recibido como saludo el meneo de cola de un miserable perro callejero. Casimiro desde la altura del campanario podía observar los tejados de todas las casas del pueblo, los patios, los solares y los caminos extendidos como patas de araña en todas las direcciones de la verde sabana. Imaginó lo que podría suceder entre los importantes de Quente y el cura porque, ni a las tres señoritas principales que vestían ropas estrafalarias de la moda europea, que hablaban tres idiomas para entenderse entre ellas y sólo preparaban recetas de alta cocina ni a don Fructuoso, quien poseía la mayor fortuna y poder político, les iba a gustar la intromisión de un cura en sus asuntos. Todo: casamientos, bautizos, negocios, número de hijos, linderos, cosechas, edictos, sacramentos o lo que fuera, antes de llevarse a término debían ser consultados con ellas o con él. Jamás, que se recordara, ninguno de sus antecesores estuvo de acuerdo por razones políticas. Ahora, hoy, llega este sacerdote haciendo tantas cosas raras y tiene esos dientes tan enormes para devorar cristianos (“Que la Virgen me perdone”), sonríe igual que debe hacerlo el demonio, le da órdenes y él, Casimiro, como si nada, le hace caso de inmediato. ¿En qué estaría pensando?
El padre Querubín abrió la ventana de su alcoba, que daba a la placita única del poblado, de par en par para observar el comportamiento de sus feligreses ante el hecho desacostumbrado del repicar de campanas a esta hora del día y luego de tanto tiempo de silencio. El Obispo le advirtió que en el pueblo no permanecía mucho tiempo un prelado a pesar de ser uno de los más religiosos de la patria. “Son muy desprendidos a la hora de dar limosnas para el templo de Dios, y con las donaciones a los ministros de la iglesia que engordan como lechones... perdón la comparación, pero hay en ese pueblo algunas personas que, cuando un sacerdote ya no les conviene, lo aburren en la parroquia y a mí en la diócesis; el último cayó despeñado en uno de los abismos que bordean el trayecto y, como en su última solicitud de párroco piden uno de sus características, me resta darte la bendición, hijo mío, y que Dios te acompañe”. Los ojos le chispearon iluminando por un momento el cuarto, luego recorrió con la vista el espacio abierto ante la ventana mortificando con relumbrones viscerales los perros que se cruzaban en ella; acabó de abrir ventanas perezosas y se introdujo como el eco de la voz del Santísimo en los cerebros más cerrados asustando pensamientos estúpidos y estremeciendo rincones enmohecidos sin estrenar. Fue algo extraño, comentaron después en el pueblo, sentimos un temblor que comenzaba desde adentro de uno y empezó un rato después de que los mosquitos de sonido nos picaran los tímpanos para despertarnos. Algunos resistimos las picaduras de los insectos y los pellizcos de nuestras parejas afanándonos a levantarnos y hasta soportamos el vaho pestilente de los pecados mortales que salía de la cabeza huyendo del llamado de la iglesia; pero no pudimos continuar pasmados ante el llamado sísmico y perentorio que nos rebullía los tuétanos de los huesos y estrujaba los sesos.
Las gallinas pusieron huevos con la yema negra; los burros rebuznaron en coro; los perros miraron admirados con ojos casi humanos al tuerto que vio por primera vez al cura que sin parecer tan especial causaba conmociones; y los gallinazos sempiternos del firmamento de Quente congelaron sus vuelos durante dos horas sobre la plaza central. Años más tarde a los abuelos les llegaban las añoranzas durante las horas de la tarde para contarnos como habían visto a la estatua viviente del padre rodeada del aura lumínica de los arcángeles, o algo así y la sonrisa angelical que hizo pensar mal al sacristán quien la veía demoníaca; con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada directa atravesándoles los pensamientos y avergonzándoles los deseos, diciéndoles a todos en general y a cada uno por separado lo inicuos, ruines, caifaces, falsarios y malvados que eran... y relatarían del temblor que les entró a los maridos, el llanto de muchas mujeres, los rubores de las jovencitas, la inclinación de ojos de sus noviecitos, el chillido de los niños de teta y el aullido quejumbroso de los perros, el asombro de Casimiro en el campanario, la sonrisa beatífica de yo ya lo sabía de Sibilina, asomada por una rendija de la puerta, la furia irracional de don Fructuoso Hernández cuando se enteró de que los perros del alemán Von Walter asesinaron a su hijo Venancio en la esquina de la tienda de Salvador González y el raudal de lágrimas de madre desesperada de su mujer, Clotilde Huérfano, sobre el cadáver ensangrentado de su hijo, el mayor de los tres que en ese entonces tenía don Frutos, pero el único con ella. En esos años nadie se atrevió a decir o afirmar nada concreto a pesar de que todos sospecharon que en alguna manera la culpa era del sacerdote recién llegado para demostrarles que sólo era aceptada cristianamente la unión consagrada por la Santa Madre Iglesia. A pesar de que en el momento de la muerte acababan de ver por primera vez al cura unos minutos antes, todos sintieron temor por el hombre que flotaba ante sus miradas sin querer, cuando elevaba sus ojos al cielo, y desde el fondo de sus almas deseosas de salvación, condenaban al infierno al clérigo de mierda que obligó a los perros mediante órdenes mentales para que atacaran al niño, sólo para demostrarles que nadie escapa a las leyes de Dios Omnipotente, impunemente. Sin embargo, pasados los nueve días de duelo tradicionales, y durante muchos años, de la casa que más salían sueños lúbricos y olores de actos carnales pecaminosos hasta la calle, era la de don Fructuoso que hacía el amor con Clotilde a cualquier hora para mortificarle la vida al vicario de Cristo y sin temor a los castigos que brillaban en su mirada; sin asustarse por las amenazas de condenaciones eternas y sin importarle que se le borrara el aura seráfica ni que la sonrisita angelical se transformara en satánica.