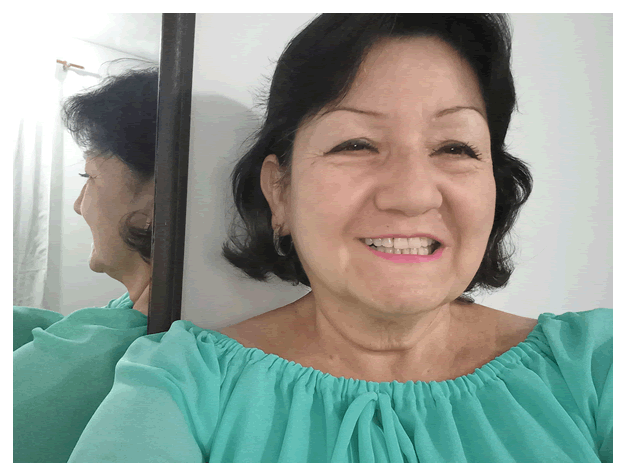Ir a: Yo profesor me confieso (3)
Capitulo cuatro
Segunda Estación
Escuela Bolívar Nueva
Durante el periodo de vacaciones finales y unos meses más, a velocidades alarmantes construyeron un edificio de dos plantas, con catorce salones, vivienda para el profesor-celador, antejardín y patios para el recreo. Como llegaron muchos niños, nos trasladaron a casi todos los profesores de la casa vieja y de otras escuelas a la nueva sede de la nueva sede de la Concentración Escolar Simón Bolívar.
En este año comencé a trabajar en la jornada de la tarde, de 12:30 a 5:30 PM. Durante este año comencé a darme contra el mundo por meterme en lo que no me importaba. Fui el alcahuete número uno de Oliva, y permití que ella me manejara como se le diera la gana. Me prestaba dinero y lo cobraba a lo cerdo cuando llegaba el cheque de la paga. Igual hacía con otros profesores, incluido el negro Losada. Esta estación duró dos años, 1969 y 1970. Conocí a la mayoría de maestros y maestras de Fontibón porque por esas fechas éramos pocos y todos los años los directores de las pocas escuelas celebraban el día del maestro en un club, dividiéndose los gastos, en un salón comunal con música que llevaba un señor Reina que, hasta hace tres años todavía vivía.
Mi tercer año de trabajo en el edificio nuevo pasé de trabajar todo el día a sólo la jornada de la tarde, que significa, en términos colombianos, de doce y media a cinco y media de la tarde. Allí pasé dos años entre oscuro y claro y no digo esto por los negros que trabajaban conmigo, Un chocoano, Buenaventura Díez y un caucano de apellido Rivera que enamoraron a las dos profesoras jóvenes y atractivas con las cuales compartíamos la tarde, Cecilia y Cilia. Me gustaba la primera pero tenía clavado en el corazón el desamor de mi primera traga pedagógica, paralela a mi primer enamoramiento de adolescente con una chica llamada Lola, que no es la misma profesora y que me mandó a los profundos infiernos con su desamor, lo mismo que Jenny. Y de la simple atracción no podía pasar al enamoramiento, era más fuerte que yo y la sensación de tristeza y amargura con las mujeres me marcó durante mucho tiempo.
Oliva fue nombrada la directora de la tarde; por la mañana era un tal Diego Guzmán que jamás me cayó bien pero que vivía en la misma edificación en unos apartamentos que construyó el estado para que habitaran profesores que, al mismo tiempo, fungían como vigilantes y se ahorraban el dinero del alquiler en otra casa; pues el susodicho era tío, no sé si carnal o político de la que después fue la diva del cine y la TV colombianas, Amparo Grisales, que por la época era una niña mucho menor que yo pero, desde esa época una mujer sensual y excitante; es posible que hoy ella lo niegue, lo cierto es que pasó algunas temporadas en la vivienda de su tío que no era de él. Oliva, la directora no la iba mucho con Diego y cada jornada funcionaba como un ente independiente. Las tardes eran eternas y me aburría esperando la hora de la salida para irme al billar con mis amigos de barrio o para el centro de Bogotá a realizar mis recorridos solitarios por territorios prohibidos que conocí con mi padre o por culpa de él y que me ayudaron a sacarme del cuerpo y del alma el amor de Lolita, mi gran amor juvenil que me marcó y aún recuerdo. Los niños eran diferentes a los de los dos años anteriores, mejor dicho todo era distinto y, para ser sincero, añoraba la casona vieja que veía a la hora de los descansos por la parte trasera del edificio; esta casona vetusta duró varios años desocupada y se convirtió en guarida de mendigos, ladrones, drogadictos y otros especímenes de la fauna humana dejados de la mano de Dios; a decir verdad fueron dos años sin pena ni gloria que transcurrieron en el letargo de las horas de la tarde pensando en el amor perdido, los noviazgos de ocasión, la rabia de la impotencia ante los desmanes de Oliva y otros profesores y la eterna lectura de los libros que han acompañado mi vida. Mirando por encima de la tapia las paredes ruinosas y descascaradas recordaba el año transcurrido con ese curso tan lindo que fue el primero de una serie interminable de estudiantes de todas las clases y niveles sociales porque quiero decir que compartí mis horas de pedagogo con niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos y los mal llamados niños especiales. En el sector habitaban familias que se encariñaron conmigo y, las mujeres de esas familias hicieron más agradables mis días interminables en muchas formas: amistad, ternura, cariño, de vez en cuando sexo, y estaban los del barrio, jóvenes iguales a mí pero dependientes de los padres; aunque tenían más poder adquisitivo no disponían a discreción del dinero que recibían de sus progenitores porque debían repartir las mesadas en transporte, comida, gastos universitarios y demás, a cambio sus padres les soltaban las llaves de los carros y permitían que hiciéramos fiestas; para ser sincero a mi esas fiestas me aburrían porque cuando las cosas comenzaban a animarse (según mi punto de vista), las niñas tenían que irse para sus casas, además, siempre iban acompañadas por un hermanito menor o por la tía fea que me acomodaban y es que, estaban convencidos de que yo no levantaba nada. En parte no se equivocaban pero lo que pasaba era que yo había escogido los caminos torcidos de la diversión y prefería el sexo fácil que aprendí con mi padre en las cobranzas donde las prostitutas y las muchachas de mi edad me causaban sobresaltos y no sabía cómo actuar con las chicas “normales”. A esto se agregan las entregas de afán que me obsequiaban las hermanas mayores de mis alumnos o sus familiares sin gracia, todo debido a mi timidez; yo compartía ese sexo fácil y sin compromiso porque aliviaba mis tensiones y me alegraban las tardes frías y solas. Hoy caigo en cuenta de que mientras ellos bailaban con una sola y a duras penas llegaban a besarla (hablo de los años sesenta en Colombia) yo me comía las de mi mala vida con todas las de la ley; en las fiestas sus amigas se reían de mí y sentían conmiseración y en los bailes, de vez en cuando me sacaban a bailar como si fuera una obra de misericordia y nadie sabía que yo tenía más hembras y mas relaciones íntimas con mis mujeres perdularias de las que ellos pudieran tener tal vez en toda su vida. La timidez no me dejaba campo para las mujeres del mundo normal y durante toda la vida me acerqué a las mujeres humildes que me aceptaban como amigo, compañero o amante sin dobleces.
No recuerdo a casi ningún estudiante de esos dos años, sólo aquellos que sus familias en alguna forma me adoptaron; de los profesores puedo decir lo mismo. En esta construcción nueva aparecieron algunas familias que hacen parte de mi historia profesional por varias razones: una, eran numerosas; dos, todos los integrantes estudiaban en la misma institución; tres, eran fieles a Oliva. Recuerdo algunas familias: Méndez, Ferro, Benito, Barahona, otras, menos numerosas, se me escapan de la memoria. En realidad desde el primer año y casi toda mi estancia en el magisterio, estuvo presente la familia Méndez; en la casona de mi primera estación el niño mandadero de Oliva pertenecía a esta familia que siempre me consideró como uno de ellos. Recuerdo con especial afecto a Estela y a Patricia. La primera me confesó, años después, su amor de adolescente y la segunda llenó vacíos afectivos durante un espacio apreciable, a pesar de la diferencia de edades, digo, en el camino de la vida volvimos a cruzar nuestras vidas unos veinte años mas tarde y nos enredamos en una atracción sin futuro que debió terminar por su propio bien y mi salud mental y familiar. La familia Benito era otro cuento, estaba compuesta como por doce hijos, todos leales a Oliva y todos hiperactivos, se desaparecieron de mi entorno durante años y años hasta un día en que un señor gordo y con el rostro lleno de cicatrices dejadas por el acné me saludó por el nombre; lo miré detenidamente y distinguí algunos rasgos, identifiqué la familia más no el nombre, tuvimos una conversación que me llenó de rabia y amargura, el hombre que dialogaba conmigo hizo una carrera de ingeniero, montó una empresa de reciclaje y se vanagloriaba de sus propiedades, me preguntaba: ¿Y, usted, profe, qué tiene...? En la inopia. ¿Y de Oliva? Siguió con sus visitas nocturnas con su camisón transparente y sus eternas lágrimas. Los inquilinos cambiaron pero los que llegaron no me motivaban a nada, aunque eran de mi edad su charla me fastidiaba porque venían de provincias y no me aportaban nada. Sin embargo, los estimé sinceramente y asistimos a fiestas con Oliva y amante incluido y le hacíamos cuarto para que no la pescara don Albeiro y, cosa curiosa, los tres muchachos que compartíamos el techo de la casa y la desgracia de soportar a la bruja teníamos el mismo nombre y, en las fiestas, aprovechábamos para confundir a las personas, ellos más que yo porque eran normales, a mí me importaba un comino llamarme Hernán, Hermenegildo o Crispín.
Durante el primer año tuve una noviecita en un pueblo cercano; al principio me la cuadré por no sentirme solo y llevarle la idea a mis amigos de barrio, con los meses me encapriché de ella y fue la segunda que me puso a tiro de muerte sin contemplaciones, se llamaba, o se llama porque aun vive, Lolita y se quedó muy atrás en mis recuerdos. Yo vagabundeaba en las noches capitalinas, le hacía cacería a algunas maestras que me ponían bolas (así no fueran agraciadas), porque tenía en la cabeza metido aquello de “de cucaracha en adelante es cacería” y poco o nada me importaban los amoríos juveniles cuando tenía las zorras nocturnas de los negocios que rodeaban el restaurante de mi padre y uno que otro polvito con maestras. Lolita se portaba como lo que era, una niña normal, de familia decente y yo esperaba más a mis diecinueve agostos de lo que podían darme sus quince agostos, porque cumple el día nueve de dicho mes.
Jugaba billar y me emborrachaba los fines de semana con los amigos de ocasión. Repartía mis fines de semana entre mi casa y la capital y era un maldito perdulario que no sabía, a veces, qué hacer con su alma. Sin embargo, creo haber cumplido con mi deber de profesor porque los niños que estudiaron conmigo, hoy hombres padres de familia y aun abuelos, los encuentro en el camino de la vida y me recuerdan anécdotas olvidadas por mí y llenas de amor por lo que hacíamos. Uno de los recuerdos más persistentes son las dramatizaciones de episodios históricos que yo utilizaba para explicar la historia patria. En la primera estación usé títeres, ayudado por dos hermanitos de apellido Cleves que estuvieron un año conmigo en tercero de primaria y se trasladaron con rumbo desconocido.
Es increíble cómo cambia la idiosincrasia de las personas de uno a otro sitio y no hablo de distancias; los niños de la escuela antigua, de los dos años pasados comparados con los de ahora, de este año y en edificio nuevo, parecen otros, incluyendo a los que siguieron con nosotros, parecen otros, ¿será el edificio? No sé, son los mismos pero no son los mismos. Las tardes son eternas, los niños cabecean, dormitan, bostezan y me hacen bostezar y siento un fastidio infinito, ¿cuándo termina esta maldita jornada? Y los dos negros de mierda en el pasillo, felices con su par de locas que les pararon bolas y yo ¿por qué con ellos si yo soy blanco? Pero no les dije nada y con solo miraditas no se levanta nada, gran pendejo, mire a ver si se despercude y actúa pero, qué va, si a mí se me tiemblan los pantalones delante de las hembras y ¡qué va loco, a usted le falta es írseles a ese par de manes de frente y tal...! Fueron dos años planos, monótonos, sin sentido, por lo menos en lo profesional para mí. Por esa época se inventaron dar un suplemento alimenticio por parte de la secretaría de educación que consistía al principio en una mogolla, después llegaron con queso y poco más tarde con pescado; los padres de los niños debían aportar una suma poco significativa y, ¡Aquí se armó el negocio para los directores de las escuelas! Salvo dos o tres que cuento con los dedos de una mano, todos los demás se involucraron en una u otra forma con el tráfico de mogollas y aquí quiero recalcar que hablo de los que conocí y puedo dar fe, si en otros centros educativos ocurrió, no me consta y no sé nada. Pongo el ejemplo en pesos de hoy, porque por la época existía y funcionaba la moneda fraccionaria, y ni chóferes ni comerciantes se habían ingeniado la manera de desaparecerla de la circulación, que ese es otro cuento. Los padres aportaban algo así como la décima parte del valor real del alimento y el distrito pagaba el resto, corrió el rumor que era un aporte gringo y que los panes venían con sustancias anticonceptivas; muchos padres creyeron la mentira y, aunque pagaban, porque era obligatorio, prohibían a sus hijos consumir dicho alimento, entonces, como empezaron a sobrar porque venían contadas según el reporte de matrícula, al principio se les vendía a otros alumnos pero, al ver que el tamaño era muy superior a panes del comercio y de mejor calidad, a un director se le ocurrió repartir un día si otro no y les vendía a los tenderos del sector que hacían fila para comprar los panes que pagaban al triple de los niños y revendían por el doble de lo que pagaban; las de queso y pescado hasta por el triple. Por ejemplo: el niño desembolsaba un peso, el tendero las pagaba a tres pesos al director y las vendía a seis pesos, precio inferior al de otros panes de la misma calidad y tamaño. Un director regó el rumor de que los emparedados se estaban dañando y, en otro barrio de la capital, se habían intoxicado varios niños, como la noticia apareció en la prensa los papás se preocuparon y no dejaron que sus hijos comieran. El director del cuento vendió durante dos meses o un poco más todas las que pudo y dejó dañar unas doscientas que hacían bastante bulto; cuando el hedor podría convencer a cualquier incrédulo, citó a los directivos de la Asociación de Padres que abrieron un hueco enorme en la tierra y enterraron las mogollas dentro de los talegos; luego se procedió a levantar un acta juramentada del entierro donde se aseguraba que se habían sepultado veinte mil panes en estado de descomposición. Dicho director se metió en la bolsa el equivalente de diecinueve mil y pico de panes, mas lo que habían cancelado los niños, mas la ganancia que dejaban los tenderos y todos tan campantes. Y este es sólo un botón de muestra de la voracidad de los directivos docentes cuando se trata de dineros o de auxilios que se dan a los estudiantes; este caso ocurrió hace más de treinta años pero se sigue repitiendo con insistencia durante los siguientes años de mi vida docente con otros artículos; no soy testigo de todos, por eso esto es una novela y no hay nombres propios de tal manera que al que le caiga el guante que se lo plante o chante como dice el refrán popular.
Otra fuente de ingresos para los directivos docentes era la tienda escolar, mal llamada cooperativa durante mucho tiempo; el negro Losada nunca le puso este apodo porque como era economista las llamaba por su nombre: Tiendas escolares y bueno, no podía llamar de ese modo a un adefesio de las escuelas y colegios que generaba fondos para muchas personas, menos para los que debían ser beneficiados. “En un principio era el verbo y el verbo... se encargaba de convencer a los padres de familia de que de allí iban a salir fondos para muchas necesidades del colegio y escuela, al comienzo yo también me lo creí; y que la colaboración de los padres y familia era indispensable para la buena marcha y administración de este pequeño negocio que, vendiendo a los niños las golosinas que más les apetecían se obtenía una utilidad que permitiría la adquisición de materiales de enseñanza y equipos que el gobierno jamás enviaría y... con mis hijos, que eran todos los niños de mi curso, íbamos entusiasmados a comprar en la cooperativa para decorar el salón y poner bonita la escuela; muy pronto me desilusioné, cualquier tiza extra, borrador, cartulina o etc. que necesitara urgente, si los quería, salían de mi bolsillo. El negro Losada me lo explicaba en términos técnicos de cómo no se podía disponer de ese dinero a la ligera; después Oliva quejumbrosa me abrumaba con las necesidades de su propia familia y que por eso se hacía un auto préstamo para solucionar esos problemas y que luego devolvía ese dinero, años más tarde me enfrenté con amenazas de denuncias por calumnia por el simple hecho de preguntar dónde estaba el dinero y, algunas veces, conatos de agresión física; bueno, lo cierto es que el dinero se esfumaba misteriosamente y perdido se quedó durante las diferentes administraciones en las cuales trabajé como profesor durante más de treinta años.
No sé qué nombre le darán algunas personas a estas jugadas tan hábiles de las directivas docentes para apoderarse de la plata de la escuela y de los niños, pero para mí era un robo sin adornos retóricos, los directores de las escuelas se robaban el dinero de la tienda escolar y otros dineros que después explico en otro capítulo.
En varios sitios de trabajo fueron mejores amigos míos las personas humildes que trabajaban como responsables del aseo o la vigilancia que los mismos profesores. En el edificio nuevo con el mismo nombre del prócer legendario, que tenía la escuela de mi primer año, nunca me sentí cómodo; las relaciones entre compañeros eran impersonales y no tenía la charla del viejito Barón o Losada o las impertinencias de Lola o la posibilidad de enfrentarme hombre a hombre con el mal nacido Villa, que Dios confunda por el mal tan grande que le hizo a la educación; me salvaron las vecinas cariñosas, los amigos del barrio y los antros nocturnos del centro de la capital donde me escondía a escribir y a pensar.
Ir a: Yo profesor me confieso (5)
Edgar Tarazona Ángel