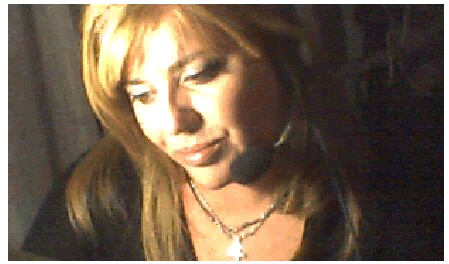Algunas añoranzas me vienen de mi época de acólito en Chipaque, Cundinamarca, Colombia; lo curioso es que en ese pueblito de mis recuerdos ya casi nadie sabe de este escritor sin fama ni fortuna pero que se divierte con el oficio.
Cuando cuento mis experiencias de una vida anterior o, mejor, de mi vida hace muchos años, siempre se ríen y dicen que tengo una imaginación desbordada, puedo asegurarles que todo lo que sigue es cierto y si lo dudan pueden preguntarle a los sacerdotes a quienes serví como acólito. También deseo que sea claro que hablo de mi pueblo, porque de pronto en otros pueblos había más o menos categorías al final de la vida, pero en el mío era como lo voy a contar. No quiero demorarlos, de manera que empiezo por decir que los entierros, funerales, honras fúnebres o como se les quiera denominar, según el país, tenían cinco categorías, y se realizaban así:
De primera categoría
El sacerdote esperaba al difunto y toda su comitiva en la puerta de la iglesia; iba revestido con ornamentos de pontifical y las honra fúnebres incluían misa cantada con el coro del colegio de las hermanas de la Presentación, el maestro de música del colegio parroquial (Augusto Romero) y la presencia de las personalidades del municipio: el señor alcalde y señora, el sargento de la policía, los concejales (y sus respectivas señoras) y el juez y señora; por supuesto, si el difunto lo ameritaba con hijos, sobrinos, nietos , etc. No digo que el cura también iba, como era de esperar, porque era quien celebraba la ceremonia y no podía faltar.
La iglesia se llenaba de flores y coronas que me grabaron en mi mente infantil el olor a muerto; digo, para mí, siempre que entro a una floristería me devuelvo al pasado y recuerdo los funerales por el olor de las flores. Antes de la misa las campanas soltaban unos sonidos lúgubres que llamaban redoble a difuntos para advertir a los pobladores que la ceremonia era para despedir de este mundo a uno que se murió y que se fueran preparando para ir a la iglesia. Eran tres toques separados por quince minutos (hoy todavía es así).
Terminado el ceremonial con llanto mesurado, como correspondía a las personas importantes, salía el cortejo fúnebre rumbo al cementerio, mientras las campanas sonaban con un redoble triste, encabezado por tres acólitos de sotana negra (uno con la cruz y a cada lado otro con su respectivo cirial) luego seguía el acólito con el incensario que balanceaba de derecha a izquierda esparciendo el olor a incienso por las calles que recorría la procesión (ese es otro olor que relaciono con la muerte), a continuación el cura que iba rezando las oraciones pertinentes, detrás de este el ataúd cargado por los parientes y amigos del difunto, en seguida los familiares y amigos y por último todos los chismosos del pueblo que nunca faltaban para recoger todos los detalles del funeral y luego comentarlos por todas partes.
De segunda categoría
El sacerdote esperaba el cortejo fúnebre al pié del altar mayor. Celebraba una misa rezada (sin música de armonio ni coros del colegio), comentada acerca de las virtudes del occiso en un sermón corto y sin adornos retóricos y acompañaba el cortejo hasta el cementerio.
En esta categoría también sonaban las campanas durante el desfile y a las mujeres del cortejo no les daba pena chillar como si ocurría con las estiradas de la primera categoría. Tampoco les daba pena abrazar el féretro en el cementerio y decirle a Dios “Dios mío por qué no me morí yo y no ellaaaaaa….”.
A veces yo quería ser Dios para cumplirles el deseo a las chillonas y que se murieran y dejaran de berrear pero eso era lo normal en los entierros de segunda.
De tercera categoría
Idéntico al anterior pero con una sola diferencia que marcaba el límite entre el mundo de los ricos y el de los pobres: el cura llegaba hasta la puerta de la iglesia y allí despedía los restos mortales del difunto, le echaba la bendición y con el hisopo salpicaba de agua bendita el ataúd y los acompañantes del cadáver.
A veces el sacristán nos llevaba a dos acólitos para acompañar los restos del difunto hasta el camposanto y después se metía a tomar cerveza con los dolientes en una tienda llamada “La última lágrima”.
De cuarta categoría
Se abría únicamente la puerta del centro para que entrara el cortejo de dolientes; no había misa, sólo se rezaba el Oficio de difuntos, el sacerdote llegaba hasta la puerta, echaba la bendición y el triste cortejo salía rumbo al cementerio. Estos también chillaban y bebían cerveza o chicha después de echarle tierra a su difuntico.
De quinta categoría
El sacerdote esperaba el grupo de dolientes, con su cajoncito de tablas tristes, frente a la iglesia, abría el libro donde leía lo indispensable del Oficio de difuntos, echaba la bendición al cadáver y a sus pocos acompañantes y lo despedía de este mundo sin flores, ni misa, ni campanas ni flores ni nada.
Los familiares cargaban su muertico hasta el cementerio y en algunas ocasiones lo sacaban del ataúd y lo echaban en una fosa común porque no tenían para pagar los derechos de un hueco individual ni la caja mortuoria; lloraban un rato su partida de este mundo y salían a devolver el cajón.
Epílogo
Así era, incrédulos, la jerarquización de las personas hasta en la muerte. Hoy, hasta los más pobres, se van para el otro mundo en ataúdes de lujo que ya quisieran muchos difuntos esas comodidades en vida.
La diferencia grande está en que los ricos siguen su vida sin más y los pobres quedan endeudados hasta el pescuezo porque morirse cuesta caro. El muerto al hoyo o al horno y los vivos a pagar por cuotas los servicios funerarios.
Edgar Tarazona Ángel
www.molinodeletras.net