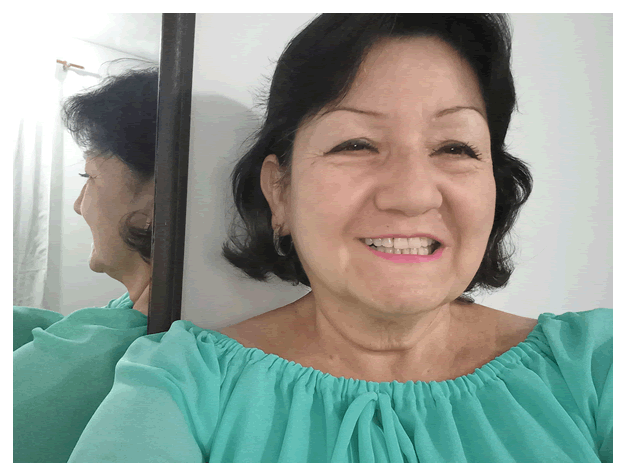La última foto. Junto a mis padres y mi hermana posé para la foto mostrando, con mucho orgullo, el diploma de arquitecto. Después nos fuimos a comer para celebrar mi egreso de la Universidad. La algarabía reinó en la casa por un buen rato y mientras tomábamos café, mis pensamientos volaron hasta donde llegaban mis recuerdos.
Desde que tengo uso de razón, siempre vivimos en la misma casa. Mi padre, hijo de inmigrantes, se preocupó como todos ellos de tener su techo propio y apenas conoció a quien sería mi madre, compró un terreno en un descampado en las afueras de la ciudad, muy cerquita de La Boca.
Tan pobre como mis abuelos, se dispuso a construir la casa con sus propias manos y poniéndolas a la obra, una mañana se despertó inspirado: tomó una cartulina y un lápiz, y dibujó lo que pronto sería su «mansión», como él la llamaba, a pesar de ser una casa chata y deslucida.
Les contó su proyecto y los tres comenzaron a trabajar. La solidaridad y la unión entre los miembros de una familia, era característica típica entre los inmigrantes.
Esa misma tarde prepararon las herramientas de trabajo, para poder comenzar la tarea a primera hora del día siguiente. Cortaron unos listones de madera, que habían sobrado del maderamen del techo del galponcito del fondo y armaron los moldes para fabricar los ladrillos de barro amasado, que dejaban secar al sol y en la medida en que se podían colocar, fueron levantando las paredes.
A los pocos días, con el clásico asado de festejo, colocaron el techo. Chapas de zinc relucientes, en donde el sol reverberaba desparramando su luz, en rayos de vida y esperanza.
Al año siguiente nací yo. Mis padres se casaron diez meses antes aprovechando que habían encontrado trabajo. Papá de ayudante cocinero en una cantina en la Boca y mi madre, de cocinera en una casa de familia, cerca de Constitución. La fiesta se hizo en el salón de los Bomberos de La Boca y según dicen, tiraron la casa por la ventana.
En esa casa vivimos diez años. Nos resultaba chica, pues las dimensiones no eran las óptimas para una familia tipo, pues, para ese entonces yo tenía una hermana. Gina. Pero, todo tuvo su razón de ser, y eso se debió a que mi padre con la previsión de todo buen tanto; hizo la casa con esas medidas, pensando en que, cuando pudiera disponer de fondos suficientes, compraría el material necesario para que su «mansión», se convirtiera realmente en una mansión.
Poco a poco logró juntar lo necesario para mejorar la casa. Pero en el mismo tiempo en que él compraba esos materiales, el descampado fue poblándose convirtiéndose en el Barrio «La Hondonada», por estar en un plano inferior a la zona céntrica de La Boca. Una a una fueron instalándose casas lindantes; la mayoría precarias y sin mediar planos para su construcción. De madera unas, de chapa otras, dieron al barrio un singular toque de miseria que al poco tiempo recibió el mote de Villa «La Hondonada», dando a entender que tenía más de villa miseria que de barrio.
Un sábado por la mañana, serían como las ocho, me despertaron los gritos del chofer de una camión que se había detenido a la puerta de casa: ¡Don Guido…! ¡Don Guido…!
Mi padre salió a la puerta y dio instrucciones para que descargaran los ladrillos; era lo que faltaba para comenzar la remodelación. Un par de horas después, terminado el trabajo, les ofrecía un mate antes de despedirlos.
Desde la ventana yo veía a mi padre junto a los ladrillos, perfectamente estibados. Los miraba extasiado. En sus ojos se percibía su contento.
Mi madre se acercó a él, secándose las manos con el delantal y abrazando su cintura, no sabía si reír o llorar. Había llegado el momento; podrían cumplir el sueño tan esperado.
Ese mediodía mis abuelos almorzaron con nosotros. Era un acontecimiento que había que compartir. Apenas se levantó la mesa y las mujeres se pusieron a lavar la cocina, mi abuelo y mi padre comenzaron a hacer planes. Papá desplegó el plano original de la casa: la vieja cartulina, muy ajada de tanto desenrollarla.
Parados detrás de él, Gina y yo, mirábamos lo que estaba haciendo. Con un lápiz, comenzó a tirar líneas como a dos centímetros de las del plano original, que lo modificó agregándole cuatro ambientes: la cocina, dos dormitorios y un baño dentro de la casa. La cocina-comedor actual, sería sólo cocina, y tanto mi hermana como yo tendríamos un dormitorio cada uno.
A dos metros de distancia del perímetro de la casa, cavaría la zanja para hacer los cimientos; levantaría las nuevas paredes y una vez terminadas y colocado el techo, los pisos y las ventanas, desharía la casa de barro, en donde seguiríamos viviendo hasta la terminación de la casa de material. ¡Qué excelente idea! ¡Excepcional!
Han pasado muchos años desde entonces, y me doy cuenta de que esa idea sólo pudo haberse pergeñado en la mente de un inmigrante. Pues los nativos, que los veía a montones a pocos metros de mi casa - los villeros -, se contentaban con tener un techo de chapa y cartón sin más preocupación que su botella de vino en la mesa, sin pensar ni siquiera en sus hijos.
La animada conversación fue interrumpida por mi abuela, que se acercó con el mate en la mano diciendo:
_¡Hijo mío..., tanto sacrificio para construir tu casa y que sea en este lugar...!
Mi padre la miró en silencio y sin decir nada enrolló la cartulina; le colocó la bandita elástica y la dejó sobre el armario. Todas las ilusiones hechas hasta ese momento se desmoronaron como un castillo de naipes. El resto de la tarde se quedó en silencio. Mi abuelo le hablaba y él contestaba con monosílabos. Se sentía muy abatido.
Cuando quedamos solos, mi madre nos sirvió la comida y apenas terminamos de comer nos mandó a la cama. Desde el dormitorio oía cómo hablaban, discutiendo, pero apoyándose anímicamente uno al otro.
A la mañana siguiente lo vi, pala en mano, cavando la zanja para los cimientos y diez meses después, con mucho orgullo, clavaba el pico en las paredes de barro en donde vivimos tantos años. A su lado, yo veía caer los secos terrones del noble barro que nos dio cobijo, mirando extasiado la casa grande que mi papá había construido con tanto amor y entusiasmo; «su mansión». Un ladrillo entero se salvó del piquete y rodó por el suelo. Lo tomé antes de que fuera a para a la carretilla y lo llevé a mi cuarto.
Ese ladrillo, que aún conservo, es fiel testigo del tesón de un viejo inmigrante, a pesar de lo que dijo mi abuela que quedó grabado en mi mente toda la vida, y de lo felices que fuimos en esa casa.
Esa noche me dormí pensando que cuando fuese grande, yo también construiría mi propia mansión. Hoy tengo mi diploma.