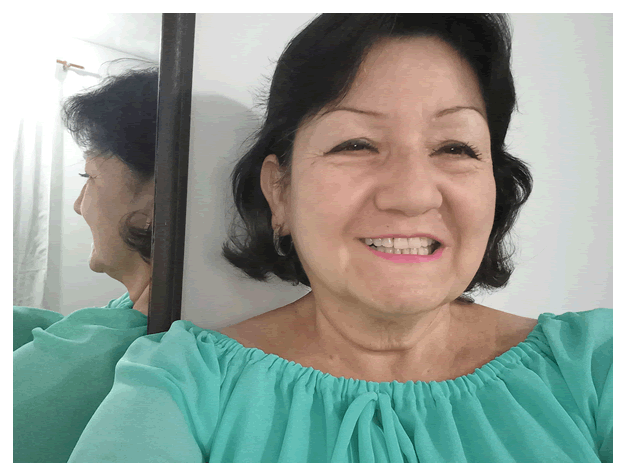El fuego parecía bailar al son de la brisa que corría desde el mar. Lo hipnotizaba. Lo incitaba a hundir sus manos en él, a acariciar sus llamas devoradoras y dejarse consumir hasta los huesos. Nostalgias. Penas. Dolor.
Puso su cabeza entre las manos y gritó. Gritó como un loco. Gritó hasta que su garganta se negó a emitir un sonido más. Se sentía afiebrado y viejo. Su espíritu estaba curtido por los recuerdos, los que ahora se agolpaban en su mente, todos a un tiempo.
Sus manos temblorosas delataban, en cierto modo, su agonía y sus intenciones. La vida no significaba más que una cosa a la que había estrujado y que ahora se cobraba. Sentía el hedor a muerte rodeándolo, susurrándole al oído los horrores aún mayores que le estaban reservados. El cielo pesaba como nunca en su espalda. No, la vida no tenía más valor que las lágrimas que resbalaban por sus mejillas, no más que los pelos que se arrancaba cada vez que sentía el susurro, helado y hueco, diciéndole que no había escapatoria, que todo estaba perdido, que de esto no podía huir.
Más y más dolor. Dentro y fuera.
El sonido acompasado del mar, casi rítmico, le desesperaba aún más. El cuchillo enterrado en la arena, junto al fuego, le entregaba una alternativa. Una real alternativa. Le acobardaba la idea de tomarlo y hundirlo en sus entrañas, pero estaba dispuesto. El fuego, el mar y el susurro lo alentaban.
Ya comenzaba a amanecer.
Del fuego no quedaba más que cenizas.
Del mar y el susurro, no más que un pesado silencio.
Del hombre..., sólo los despojos.
Concepción, VIII Región del Bío- Bío, Chile.
A 09 de Febrero de 1996