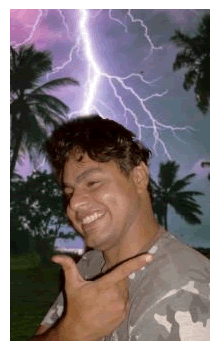El reloj, desde su posición privilegiada en la torre del ayuntamiento, con su esfera blanca agrietada en el borde exterior por las marcas horarias, asemejando otra luna llena en la noche o un ojo vigilante de las calles desiertas, dio tres campanadas. Cada uno de los gong se perdió en la madrugada arañando apenas los cuerpos dormidos, desaparecieron camuflados entre los runrún de los camiones de basura, disueltos en el alcohol de las copas solitarias sobre barras frías. Apenas distrajeron las preocupaciones de los insomnes y cortaron por unos segundos los arrullos de las palomas y los ronquidos de algún vecino.
Cuando su esposa vivía, ya en los últimos años, sufriendo los dos del mismo mal, del insomnio, encontraron el uno en el otro remedio para soportar las noches en blanco. Y vieron pasar muchas horas de madrugada jugando a las cartas y apostando garbanzos, los mismos que se comían cocinados días más tarde. También hablaban, siempre de hacía mucho tiempo, como si estuvieran contando cuentos infantiles. Y alguna que otra noche, ella ponía los pies en su regazo, cuando no su cabeza, y mientras hablaban lánguidamente de sus hijos, tan lejos; de sus nietos, tan desconocidos; él le acariciaba los pies o hacía rizos con su cabello ralo hasta que la conversación se acababa. Luego, gastaban las horas en la suave contemplación del murmullo de la respiración del otro.
Pero ahora, las noches le encerraban con sus muros de oscuridad, le aislaban del resto del mundo, y le atormentaban con tenebrosos crujidos de muebles que sonaban como auténticas promesas de aterradoras apariciones en su trasnochada soledad. Alguna vez, fruto de elucubraciones estúpidas de su mente desocupada, pensó que era objeto de un estudio por parte de los Dioses caprichosos, que al igual que a un ratón de laboratorio atrapado en el laberinto que era su piso, le observaban encerrado y solo durante las horas interminables de una madrugada vacía. Hubo noches que lloró, hubo noches que tuvo miedo a lo que podía aparecer detrás de las sombras, pero logró reunir el valor suficiente para esperar, a veces más a veces menos, al Sol, que siempre fue lo único que acababa descorriendo las oscuras cortinas de los temores.
Con un caminar desidioso salió al balcón, allí encendió un cigarrillo, seguía sin fumar dentro de casa pues hacerlo hubiera sido aceptar que ella no estaba. El aire fresco le erizó la piel del cuello y de los tobillos. Se arrebujó con las solapas del albornoz a rayas y se apoyó sobre la barandilla de hierro forjado. “Te vas a resfriar, viejo chocho”, le habría regañado ella, y una sonrisa cargada de dolor se formó en su cara como una cicatriz que no cierra. Buscó en las estrellas, que la presbicia convertía en borrosas luciérnagas, una señal. Y al final, fijando los ojos en aquel punto negro que señalaba el pararrayos sobre el reloj de la torre, amparado por la oscuridad se enfermó un poco más de nostalgia y venciendo su pudor murmuró en voz baja.
—Te echo de menos.
Tiró la colilla a los tejados colindantes y casi al tiempo otra campanada marcó las tres y media de la mañana. A los pocos segundos, inmune a todo, la madrugada siguió arrastrándose hasta la salida del Sol.