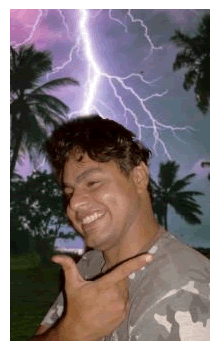Ir a: La infidelidad tiene razones, es más que el simple capricho de los hombres ("Seguiré viviendo" 67a)
Siento que fui, porque ya para ser no tengo ánimo. El pretérito es el tiempo verbal de mis escritos. Instintivamente escribo en pasado, con el automatismo con que hablamos de los muertos. Me he acostumbrado a ese pretérito imperfecto con que nos referimos a las acciones de los que se marcharon. A veces corrijo por ‘soy’ lo que he escrito como ‘era’, otras me arrepiento porque quien lo lea estará correctamente refriéndose al pasado. No puedo negar que me he vuelto nostálgico; y cada visita despliega un recuerdo en mi memoria.
Cuando Javier se fue, me quedé pensando quien era él a estas alturas. Menor que yo, hubiera podido tratarlo como un hijo, pero nunca a mi autoridad se hubiera sometido. Era como mi igual... en la otra orilla. Tal vez cuadrara como hermano, pero jamás hubiera podido ser mi cómplice. Es más, su recato no me daba pie para confesarle las picardías que todo hombre urde y realiza. Mi guía espiritual tampoco, porque yo casi nunca andaba en busca de consejo. Definitivamente Javier era mi amigo, y en medio de todo nos unían hasta las diferencias. Todo con él era respeto y buenas intenciones. Éramos diferentes, indudablemente. Yo defendía la libertad a toda costa, no le ponía límite al pensamiento; y al comportamiento sólo los frenos impuestas por el derecho ajeno. La vida privada era para mí un santuario en el que nada ni nadie debía inmiscuirse. La vida pública, por el contrario, aceptaba que estuviera sometida a ciertas normas para garantizar la convivencia. Para mi amigo la vida privada estaba sujeta a los mandatos religiosos. Tanta libertad no consentía. Pero le tocaba aceptar que la injerencia de la Iglesia no iba más allá de las admoniciones.
«Hoy la Iglesia no manda al fuego a nadie», me dijo un día, haciéndome notar la inocuidad de las exhortaciones. «Atrás quedaron la Inquisición y los comportamientos medioevales, los papas pidieron perdón por los errores. ¿Puedes pedir acaso más respeto? Renunciar a su postura moral es imposible. Seguirá predicando aunque la crítica arrecie y la oposición se extreme».
Percibí desconsuelo en el tono de su voz. Y guardé mis opiniones para evitar acongojarlo. Nuestra discusión terminó sin vencedores ni vencidos; como muchas otras en que la amistad nos aplicó sus reglas. Yo veía en Javier un hombre disciplinado, fiel al dogma, obediente cual soldado. Conservador por sumisión; que hubiera sido progresista de ser más liberal el dogma. Lo comprendía: ¿Qué organización sobrevive en la anarquía? Era como un militar estricto con las órdenes de su comandante. Pero en esa obediencia acrisolada era difícil identificar sus propias convicciones. Recién lo conocí temí que de las exhortaciones pasara a las imposiciones, pero el devenir me demostró su respeto por la opinión ajena. Cuando yo le advertía que una cosa era obrar con apego a las creencias personales y otra tratar de imponerlas por la fuerza, me respondía:
«Nadie te está obligando».
Y era verdad, sus prédicas no eran órdenes sino persuasiones. También yo intentaba persuadirlo de ser más vanguardista. Le ponía por ejemplos religiosos menos obstinados, como un obispo en Alemania que no se oponía al uso del condón. Le conté que predicaba la fidelidad y la abstinencia, pero dejaba a la pareja en libertad de usarlo. Aunque no era simple necedad mi oposición a sus exhortaciones, a veces me sentía tocado por los remordimientos y buscaba la ocasión para mostrarle que también teníamos acuerdos.
Un día por ejemplo, aproveché para lucirme las afirmaciones de un ateo. Salí en defensa de mi amigo con una intervención entre emotiva y racional que al final no fue apreciada.
«¿Por qué tendría el padre Salcedo que demostrar que Dios existe? Dé mejor usted pruebas de lo contrario». El individuo expuso la transformación de la materia orgánica en viviente, el origen de compuestos orgánicos a partir de moléculas sencillas, y la conversión de la energía en materia. Introdujo la casualidad para negar la mano creadora, pero zozobró cuando la regresión evolutiva no le permitió explicar el origen de la energía partiendo de la nada.
«Cuando Dios existe la demostración se simplifica», le afirmé en tono burlesco.
–Una razón muy tonta –replicó el ateo–. No busco explicaciones fáciles, sino acertadas. Supongamos que la energía es invención divina, entonces ¿Dios de dónde viene?
–No viene –le dije–, siempre ha estado.
–Demuéstrelo.
–No puedo, la inteligencia humana escasamente alcanza a definirlo.
–Como quien dice que ustedes como yo estamos en la misma encrucijada.
–Llega un punto en que el intelecto se queda sin respuestas. Se queda corta la razón ante la magnitud de los enigmas. Su teoría se queda trunca en un instante espléndido, creo que sin Dios no puede rematarla.
–Nuestras creencias son contrarias, luego alguno ha de estar equivocado.
–No yo –dijo Javier, que se había mantenido en silencio abstraído con mis conjeturas–. Tal certeza tengo del Señor que puse mi vida a su servicio.
Fue cuando hice una afirmación innecesaria y perdí el aplauso que parecía seguro:
«En materia de Dios y el más allá, todos tienen la razón y todos se equivocan».
«Siento decirte –me diría más tarde– que con tu argumento arruinaste todo lo ganado».
«La fe es como el amor –le dije– no se rinde a las razones. Es innata, un don, una gracia en tu lenguaje. Tan seguros estamos tú y yo de la realidad de Dios, como ese incrédulo de su inexistencia. Nada íbamos a ganar, nada perdimos».
Pero pienso que me excedo al hacer siempre mención de nuestras diferencias. Nada son frente a tantos otros motivos que nos unen. A veces creo que hasta los principios que yo le combatía eran los que inconscientemente me daban la certeza de estar frente a un hombre santo, absolutamente incapaz de causar daño. El mismo hombre bueno que traslucían sus homilías, conciliador, edificante y práctico; centrado más en la convivencia que en el dogma, en el optimismo que en la resignación, en el consejo que en la reprimenda. Eran sencillas, como la primera que le escuche. Fue por casualidad, pues llegué media hora antes de la cita programada.
«Ayer nada espectacular pasó en tu vida. Desayunaste como de costumbre, tus hijos se despidieron con el beso de rutina, saliste a trabajar, en veinte minutos llegaste a la oficina, cruzaste los saludos de cortesía habituales, realizaste las tareas sin mayores contratiempos, almorzaste, volviste a trabajar y en la noche te fuiste a la casa a descansar. Después de una cena apetitosa te dormiste. ¡Qué día tan rutinario! ¡Nada que agradecer a Dios! ¿Qué de especial puede haber en algo tan corriente? ¿Pero y si no hubiese habido desayuno? ¿Y si las relaciones con tus hijos hubieran sido tensas? ¿Y si el vecino te hubiera provocado? ¿Y si te hubieras estrellado yendo a la oficina? ¿Y si no hubieras almorzado? ¿Y si te hubieran llamado la atención en el trabajo? ¿Y hubieras tenido que trabajar toda la noche? Tal vez no son tan malos los días intrascendentes. No es consuelo. No es renuncia. Sencillamente la vida suele encubrir tras la rutina hechos amables que sólo reconocemos como tales cuando están ausentes. Si la reflexión diaria los resaltara, la dicha será más asequible».
Me pareció un planteamiento sencillo y convincente, un buen consejo que a mí, que por pura causalidad lo estaba oyendo, también me convenía.
«Esa es la realidad. Tómela o déjela, padézcala o disfrútela, incomódese o aprenda a convivir con ella», me dije al terminar de oírlo. Así el hombre del púlpito y el camarada se materializaron en una sola persona que brillaba por su sencillez, por su humanidad, por su sensibilidad social, y también... por sus dogmas arraigados. En mis particulares conjeturas imaginé que la obsesión de Javier con los preceptos expresaba la angustia de tener que obedecerlos; que sometido a un conflicto entre sus inclinaciones y los principios que debía guardar, lo resolvía con un rechazo exagerado a todo aquello que pusiera a prueba su templaza y alentara sus debilidades. Así lo creía al interpretar su intransigencia con la libertad sexual.
Hoy no estoy sin embargo tan seguro. Las diferencias sobre la doctrina y la infalibilidad eran punto álgido en nuestras discusiones. Ambos insistimos en ellas mientras creímos que fácilmente podía uno cambiar la convicción del otro. Javier era fuerte contradictor del relativismo moral, combatido por la jerarquía eclesiástica; yo en cambio insistía en la limitación de los juicios categóricos:
«No hay ser humano que tenga, en materia moral, la facultad para señalar lo indiscutible. Menos cuando los hechos se condicionan entre sí, cuando un mismo comportamiento obedece a diferentes circunstancias. ¿Qué es lo absoluto y qué es lo relativo?», y traje a colación a sabios perseguidos por la Iglesia: «Copérnico y Galileo fueron herejes por oponerse a la creencia religiosa que ponía al sol y los planetas a girar en torno a una Tierra inmóvil; y los fundamentalistas de la época maldijeron el aire de Satán, como llamaron a los anestésicos usados en el parto, que desafiaban el mandato bíblico de parir los hijos con dolor. Esas argucias fueron dogma, y con base en ellas, los disidentes fueron vistos como enemigos de la moral cristiana».
Me contestó que ya la Iglesia había pedido perdón por sus pecados. Pregunté entonces:
«¿Si esas verdades absolutas se cayeron, por qué el dogma de hoy no ha de tener la misma suerte?».
Y para contradecir me había armado de los conocimientos necesarios para no patinar en un campo que desconocía. Entonces con autoridad manifesté:
«La infalibilidad surgió como solución a las críticas fundadas en el rigor científico. Fue Pío IX quien anhelando el control de la Iglesia sobre la ciencia y la cultura, inspiró la doctrina de la infalibilidad del Papa, doctrina que triunfó en el Concilio Vaticano I en 1870, llevado a cabo en su pontificado. Como ves, la infalibilidad no es una invención de Dios, sino una calculada ocurrencia de los hombres».
«Mi erudición no llega a tanto –señaló Javier–, si me hubieras advertido que debía consultar enciclopedias para hablar contigo, me hubiera preparado, y con jocosidad le quitó altura a un debate del que podría salir no bien librado.
«Y eso que no te he contado que también hice averiguaciones sobre el celibato. Apenas comenzó a ser una imposición desde el siglo VI, y desde entonces rechazado. En 1123, fue el Concilio de Letrán el que prohibió el matrimonio de los clérigos. Martín Lutero fue de los que desafió la norma. Se casó con una monja».
«De todas maneras –me dijo– no confundas el dogma y la obediencia. El celibato más que doctrina es una ley disciplinaria. No es materia de fe, no lo instituyó Jesucristo, si ese es el argumento para socavarlo. La Iglesia sencillamente lo ha creído conveniente».
La discusión se terminó antes de que se me agotaran las anotaciones que llevaba en el bolsillo. Una se me cayó sin advertirlo. Javier la recogió y no resistió el impulso de leerla:
«Galileo creía que los aportes de la Biblia a la ciencia eran exiguos, de forma que eran los Textos Sagrados los que debían adaptarse, a los conocimientos nuevos. En “Diálogos sobre los sistemas máximos”, Galileo confrontó las teorías de Tolomeo que ponían a la Tierra como centro del universo, con las de Copérnico en que la Tierra giraba alrededor del sol, y tomó partido por las del astrónomo polaco, pese a que el pensamiento religioso defendía el modelo tolemaico. Por negar esa “verdad irrefutable” Galileo fue acusado de grave sospecha de herejía y llamado a juicio por el Santo Oficio. Ante el horror de ser quemado abjuró de sus ideas, mientras las copias de su libro iban a la hoguera. “Eppur si muove” –y sin embargo se mueve– murmuró en medio del arrepentimiento impuesto por la fuerza».
Javier sonrió y no dijo nada.
Después de tantos años, de la simpatía de Javier no admito duda. Hasta pienso que me admira a pesar de mi incredulidad, incredulidad que nunca se metió con los indiscutibles cimientos de la fe. De hecho moriré como cristiano.
«Te aprecio a pesar de tu descreimiento –dijo un día–. Lástima que tu intelecto no sirva a las causas del Señor».
Le respondí:
«Es cierto que me amas... como ama el pastor a la ovejas descarriada».
Ir a: El puritanismo y la absurda represión del placer ("Seguiré viviendo" 69a. entrega)
Luis María Murillo Sarmiento
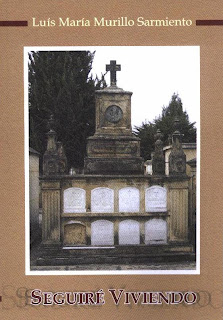 “Seguiré viviendo”, es una novela de trescientas cuartillas sobre la muerte. Un moribundo enfrenta su final con ánimo hedonista. El protagonista, que le niega a la muerte su destino trágico, dedica sus postreros días a repasar su vida, a reflexionar sobre el mundo y la existencia, a especular con la muerte, y ante todo, a hacer un juicio a todo lo visto y lo vivido.Por su extensión se ha venido publicando por entregas.
“Seguiré viviendo”, es una novela de trescientas cuartillas sobre la muerte. Un moribundo enfrenta su final con ánimo hedonista. El protagonista, que le niega a la muerte su destino trágico, dedica sus postreros días a repasar su vida, a reflexionar sobre el mundo y la existencia, a especular con la muerte, y ante todo, a hacer un juicio a todo lo visto y lo vivido.Por su extensión se ha venido publicando por entregas.
http://luismmurillo.blogspot.com/ (Página de críticas y comentarios)
http://luismariamurillosarmiento.blogspot.com/ (Página literaria)