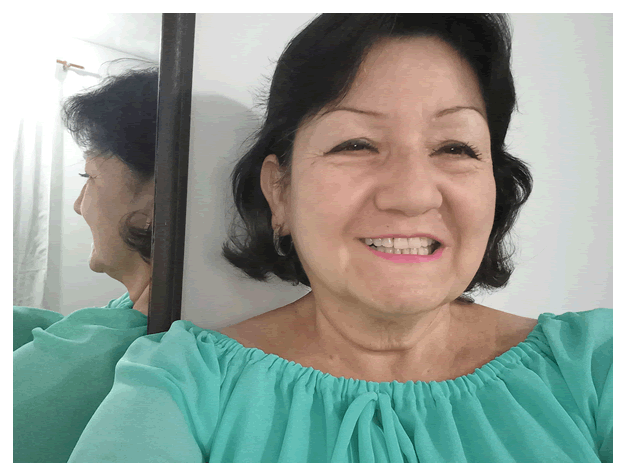Yo tenía siete años y un pollito y quería ser veterinario, como Noé. Yo quería ser veterinario para tener un barco enorme como el que tuvo Noé…
En aquella época yo creía que Dios me hablaba en los pensamientos, pero la primera vez que esa voz celestial en mi cabeza me dijo: “Mata a tu madre”, me asusté y supuse que alguien que le dijo eso a mi mente infantil que soñaba con ser veterinario, no podía ser Dios. O tal vez sí lo era, total; si él había creado el universo universal, bien podía hacer lo que le diera la gana y decirle a un chico como yo algo como eso. Ya me encargaría yo de cumplir su mandato.
A Wilfredo (así se llamaba el pollito) me lo había regalado mi padrastro comunista en uno de los viajes de mi madre al campo para verlo y para hacer chiqui chiqui con él, mientras a mí me mandaban como si fuera un retrasado a sentarme a la orilla del lago donde mataba el tiempo pescando unos bichos que además de feos a la vista eran feos si uno se los quería comer crudos.
Wilfredo era un pollito de buenos sentimientos, buena gente, que quería ser un gallo de bien, con plumas brillantes y cresta roja libre de parásitos. Eso me dijo la primera vez que lo vi, cuando lo levanté en las manos y volteé de una patada a la mamá gallina que venía con ojos histéricos a sacarme las tripas. Yo lo acariciaba casi hipnotizado por esa especie de gamuza amarillita que le cubría su cuerpo de pollito y que pronto se convertirían en plumas que lo definían como un “ave”, según la explicación de un diccionario que mi madre me había regalado por ser yo un buen estudiante. Cómo no iba a ser buen estudiante si al mínimo indicio de una mala nota ella me partía la cabeza a palazos. Exagero un poco, pero la idea es esa.
Wilfredo era amarillo pero tenía una bonita raya negra que le subía desde la base del pico entre los ojos, le pasaba por la cabeza y seguía por la espalda hasta casi llegar a la colita. Yo quería a Wilfredo porque él dependía de mí para vivir y yo me sentía bien ayudándolo a crecer mientras yo mismo crecía con él. Corría detrás de mí con sus pasitos cortos, siempre diciendo: pio pio pio, que en lenguaje de pollitos quería decir: “No te hagás el loco y dame de comer”.
Después de la paliza a la mamá gallina (que renunció a él después del garrotazo que le propiné) y del regalo oficial del tipo que agasajaba a mi madre, me llevé al pollo al cuartito de alquiler en el que vivía en la ciudad. Allí alimenté al pollo, lo cuidé y juré por la mamá de Bamby que jamás me alejaría de él.
La primera noche conmigo lo acosté en mi cama, junto a mi cabeza donde se durmió diciendo en mi oido: Pipi pi pi pi…pipi pipi piii….pipi pipi piii. Lo que en lenguaje de pollitos quería decir: “No se si me cago en tu cama. Soy un pollo, y las camas limpias nos vale madres porque nosotros no sabemos para qué sirven las camas”. Qué se yo qué más decía el pollo. Era muy locuaz y me hacía sentir acompañado.
A la mañana cuando desperté no lo vi a Wilfredo. Mi madre se había ido a su empleo de enfermera, de modo que no había a quién preguntarle lo que había pasado con el pollito. Desde mi cama lo llamé a gritos, pero cuando me levanté por completo, vi a Wilfredo muerto, hundido en el colchó justo en el sitio donde yo había estado durmiendo. Tenía una macabra mueca de terror en sus ojitos abiertos y yo creí que su último pensamiento había estado dirigido a mí y que me decía: Pi pi piipipi, o sea: “Vengá mi muerte de alguna forma porque sé que no queriéndome matar, lo hiciste. Ha, perdón por cagarte la cama”. Ese había sido su último pensamiento.
Tenía sus alitas crispadas, como si hubiera luchado con todas sus fuerzas para sacarme de encima de él. Hasta ese momento yo nunca había sentido un dolor así, pero no fue por eso que renuncié a la fe, fue por lo que pasó después…