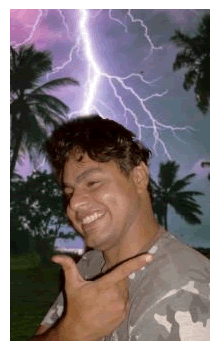“Lo único que tenemos seguro en la vida es la muerte”
Del libro "Relatos Macabreadores"
El pequeño poblado aparecía de pronto, allá abajo, después de salir de una curva de la carretera. Diez minutos más tarde, el bus se detenía para que bajaran los pocos pasajeros que terminaban su viaje en Chinará, nombre indígena del pueblo al cual se agregó “…de la Virgen de Fátima”, y así figuraba completo en los añejos papeles de fundación que reposaban en la alcaldía. Los viajeros que llegaban iniciaban un ascenso tortuoso de doscientos metros, desde la carretera, caminando fatigosamente con sus equipajes hasta entrar en la primera y única calle merecedora de tal nombre. La población se recostaba contra la falda de la montaña, como aferrándose tercamente de ella para no caer al río que se veía en el fondo del barranco.
La aldea, como en verdad debería denominarse, goza de un sabroso clima templado y en ella todos conocen a todos, a pesar de que entre ellos existan enemistades eternas o amistades perdurables. Uno de los personajes conocido de todos era Don Carlos, había llegado un día desde la capital, para ser exactos un viernes a las tres de la tarde, con un trasteo mínimo embutido en un pequeño camión viejo y trepidante; con el conductor de este bajó los trastos y los metió en un cuarto de la casa de la viuda reciente de don Emilio VIllalba.
Luis Tegua (propietario del pequeño establecimiento con una mesa de billar, de las pocas distracciones del lugar y sitio de reunión de los varones de la localidad), calculaba en unos quince años la llegada del viejo don Carlos al vecindario y se contaba como uno de sus mejores amigos. El mejor amigo de toda su vida fue Ulpiano Aldana, el sepulturero y hasta el momento de la muerte del viejo, con él y el cantinero jugaron interminables partidas de billar, juegos de cartas o dominó durante las sofocantes y solitarias tardes de Chinará. Algunos maridos descarriados compartían con ellos los juegos y los tragos en las noches de los viernes y los sábados.
El viejito muy pronto tuvo su apodo correspondiente, todos lo llevábamos como un tatuaje, por esa maldita maña de llamar a la gente no por su nombre, como debe ser, sino por un mote sacado de la fauna, de la imaginación, de la literatura o de la ocurrencia desquiciada de algún lugareño; a sus espaldas empezamos a llamarlo Tortuguita, porque, según Luis Tegua, era arrugado, viejo y feo como ese animalito y lo mismo que este, despertaba confianza y cariño; a lo mejor fue el cantinero el que le acomodó el sobrenombre, quién dirá.
Nosotros vivíamos preocupados viendo la forma como se alimentaba el hombrecito: malta, salchichón y pan, ningún otro alimento; sólo los sábados, día de mercado, se acercaba a los toldos de las comidas autóctonas y metía marrano con papas, yuca, plátano y ají por debajo del bigote. También trastornaba su dieta alimenticia cuando uno de sus conocidos compartía con él la comida que le mandaban de su casa entre una olla, hasta el sinvergüenciadero, llamaban las señoras al negocio del único billar.
Una vez por mes Tortuguita se ponía la pinta: un traje de paño necro, sombrero hongo del mismo color, botines de charol, un abrigo sobre el antebrazo izquierdo y paraguas que le servía también de bastón, en el mismo brazo; se despedía desde la esquina, agitando su mano desocupada, de los contertulios del café, que siempre éramos los mismos, y bajaba hasta la carretera a esperar un bus que lo trasportara a la capital para cobrar su paga de pensionado. Dizque tenía dos pensiones del gobierno, comentaba entre chiste y broma Luis Tegua. Regresaba el mismo día a eso de las seis de la tarde, indefectiblemente con varias copas entre pecho y espalda y llegaba a nuestra “oficina” pidiendo una tanda para todos los presentes, que nunca éramos más de ocho y luego le pagaba a Tegua la cuenta acumulada desde el último pago. Horas después con borrachera y media en la cabeza, una botella de aguardiente entre el bolsillo del abrigo y su amigo Ulpiano, cogido del brazo o abrazado, salía para su casa, arriba del pueblo, inmediatamente antes del cementerio. Si la noche era limpia y romántica como la de sus viejos tiempos, decía él, se acomodaban bien sentados en el andén frente a la casa a libar, intercambiar anécdotas de los tiempos idos, cantar valses y pasillos olvidados por las nuevas generaciones y terminaba, más borrachos todavía, abrazándose y cediéndose, mutuamente, el postrer trago refulgente en el fondo de la botella. Muchas mujeres culpaban al viejito por las borracheras que se “amarraban” sus cónyuges aunque jamás lo vieran en su compañía; las novias pretendían no verlo al encontrarlo por la calle, las esposas murmuraban a su paso y, en general, la población femenina veía con malos ojos a ese señor que vivía solo y pasaba días interminables metido en la cantina jugando billar, cartas, dado o dominó y bebiendo… menos mal que no es mujeriego, se consolaban unas pocas.
Un jueves de octubre marchó rumbo a la capital para cobrar su paga de pensionado, regresó a eso de las dos de la tarde que estaba triste y lluviosa, no paró en el café a pagar su cuenta y alguien que lo vio desde una ventana, comentó después que lo vio pasar y el viejo estaba llorando.
Más tarde, cuando la llovizna se había transformado en uno de los aguaceros más fuertes que recordábamos los jóvenes porque los ancianos hablaban de unos parecidos al diluvio universal, apareció en la puerta del establecimiento un hombre como de cincuenta años chorreando agua por todo el cuerpo, vestido de paño, con un paraguas que no lograba protegerlo del torrente y un sombrero disminuido por el agua hasta parecer ridículo; saludó o eso pensamos por el ademán que hizo mientras le castañeteaban los dientes y todo su cuerpo tiritaba de frío.
- Dentre más pa´ dentro, no se moje más de lo que está –le sugirió Luis Tegua.
- Gracias, aquí no más- balbuceó el recién llegado pero en seguida penetró en el recinto.
Los cuatro que jugábamos naipe en una de las mesas lo miramos con curiosidad; Chepe Ramírez carraspeó con el taco en la mano, junto a la mesa de billar donde ensayaba solitario las carambolas de fantasía que le había visto tacar a Mario, el campeón nacional, durante el pasado campeonato celebrado en la capital, y otros dos parroquianos que estaban recostados contra el mostrador, no mostraron demasiado interés y continuaron su negocio de caballos al calor de unos aguardientes.
- Siga caballero y se desentume –repitió don Luis mientras servía unos tragos- ¿En qué podemos servirle?
- Gracias por su amabilidad, pero me quedo aquí no más para no mojarle ahí adentro –explicó.
Tenía una apremiante expresión de afán, como si la vida lo llevara a empujones y el mundo se fuera a desaparecer mañana por la mañana y él, parecía desear terminar con la misión que lo había traído a la aldea cuanto antes.
- Perdonen ustedes –dijo- ¿Conocen a Carlos Barrera?
Los miré y todos estaban moviendo la cabeza de izquierda a derecha en una señal inequívocamente negativa.
- Es un señor de edad más que madura –explicó- que mensualmente viaja a la capital a cobrar su mesada de jubilados.
Nosotros continuábamos como si nada; nuestro bendito pueblo parecía el paraíso terrenal de los viejitos pensionados que abundaban por los alrededores en pequeñas fincas de donde salían ocasionalmente por las compras indispensables o para tomar el bus inter municipal; su clima agradable y la tranquilidad que se apreciaba en el ambiente los atraían al retirarse en forma definitiva de sus trabajos… ellos saturaban los campos circundantes y era un milagro verlos por el casco urbano; a nosotros nos importaba un carajo lo que hicieran con sus pellejos mientras no metieran sus narices en nuestros asuntos.
- Su nombre es Carlos –insistió.
Bueno, pensé, Carlos es el nombre de ese coronel retirado, medio cabrón el hijuetantas, que cada vez que se emborracha sube montado en su caballo fino, desde su quinta a la orilla del río, y corre por las calles como loco, gritando vulgaridades y reventando a balazos los bombillos del alumbrado público mientras ríe a carcajadas viendo correr a todas personas que se le cruzan por delante.
- Carlos Barrera- repitió, temblando a causa de la mojada pero sin que sus dientes castañetearan- es familiar mío.
A nadie le sonaba el nombre completo; Carlos había varios en los alrededores. Otro viejito Carlos, pensionado, vive junto a la finca de los Manrique y contrajo matrimonio con una muchachita de unos dieciocho años que lo obliga a realizar los oficios de la casa mientras ella se revuelca en los potreros con los hijos de los vecinos ricos.
- Vive en este pueblo –agregó molesto- desde hace unos diez o doce años…
- Quince –corrigió Ulpiano Aldana.
Todos nos volvimos a mirarlo.
- Hoy se marchó para la ciudad para cobrar su sueldo de pensionado y no ha regresado, dijo.
- “Tortuguita”, dijimos en coro.
El forastero nos miró a nosotros, creo que ni nos vio, sonrió divertido al escuchar el apodo y le dijo a Ulpiano:
- Ya debió llegar, estuve con él esta tarde y de pronto se me escabulló cerca de la estación de los buses.
- No ha regresado –sostuvo molesto el sepulturero- siempre que vuelve de cobrar su mesada entra aquí, es como su oficina, ¿entiende?
Conocíamos al viejito Carlos y lo estimábamos, le sentíamos cariño, lo apreciábamos como amigo porque bebiendo era dicharachero y buen comprador. Cuando entraba se escuchaba: “Hola, don Carlos”, “¿Cómo está, don Carlitos”, “¿mi viejito cómo le ha ido?”; pero, hasta la llegada de este extraño por Dios que no sabíamos el apellido del viejito; con su nombre Carlos y su apodo “Tortuguita” bastaba parta todos, ¿para qué apellido?.
- Señores, sólo quiero hablar con él y evitar que cometa una bestialidad irreparable.
- ¿Le puede ocurrir algo peor que vivir quince años solo, en un pueblo donde tiene únicamente dos amigos? –preguntó, irónico, Luis Tegua- Mire señor, como se llame, si de verdad es pariente de don Carlos váyase por donde vino y no regrese nunca a joderle la vida a ese pobre hombre.
Los presentes, que conocíamos al ancianito, empezamos a mirar con malas intenciones al recién llegado.
- Don Carlos –continué Luis- o “Tortuguita” como lo llamamos cariñosamente, llegó desesperado a este pueblo y si no ha sido feliz desde entonces, por lo menos a vivido tranquilo. Usted (le dijo al extraño, señalándolo con el dedo índice derecho), tome lo que quiera, acomódese en la silla que prefiera y más tarde, cuando todos se vayan, puede acostarse a dormir sobre la mesa de billar porque ya yo encuentra bus para la ciudad, yo le facilito una manta, y mañana, bien temprano, se pierde por donde llegó.- Por favor…, dijo el hombre pero no continuó.
Después de pronunciadas estas palabras se hizo un silencio denso dentro del local mientras la lluvia repicaba sobre las tejas de zinc. El foráneo observaba con atención a los jugadores de naipe, al solitario Chepe tacando sus carambolas fantásticas, a los dos negociantes de caballos y a tres borrachitos desconocidos que llegaron contentos hacía pocos minutos; tal vez eran invitados de alguna de las casas de pensionados; a estos últimos trató de sonsacarles las señas de la vivienda que buscaba pero ellos se limitaron a echarle el brazo sobre los hombros, el tufo sobre la cara y preguntarle en qué equipo jugaba el tal fulano y su puesto en la alineación y acto seguido invitarlo a una copa de lo que fuera.
Nos tenía incómodos la curiosidad del hombre. Muy adentro algunos deseábamos decirle donde quedaba la casa sólo por ver en que terminaba el asunto pero ninguno, como si algo nos detuviera con mordazas y cadenas mentales, nos atrevíamos a decir nada.
- ¡Hasta mañana -se despidió Chepe Ramírez- tengo que madrugar y ya son las once!
- Hasta mañana – le contestamos mascullando las palabras. Notamos que nuestro desconocido salía detrás de él y regresaba diez minutos después.
- ¡Óiganme¡ -les dije en un momento de arrebato- ¿por qué no le damos las señas, a ver qué pasa?
Todos los del grupo me miraron como a un gusano. Me arrepentí de haber abierto la boca; es que en un pueblo tan pequeño como el nuestro es muy fácil confabularse para guardar un secreto o echar a rodar un rumor; a veces todo sucede igual que en este momento, puestos de total acuerdo sin antes charlarlo, así, sobre la marcha.
Uno tras otro fueron saliendo para sus casas los trasnochadores, hasta cuando quedamos cuatro: el forastero, don Luis Tegua, Ulpiano y yo. Mientras recogíamos de las mesas los naipes, los ceniceros, botellas y demás residuos de la noche, el hombre nos preguntó si deseábamos tomar otra copita de trago, para el frío, y le respondimos con un gesto afirmativo, sin tener en cuenta al dueño que nos recordó que ya había pasado la hora autorizada para el cierre y qué, si queríamos seguir bebiendo, tendríamos que hacerlo en la calle y de paso le advirtió al desconocido que más tarde no le abriría la puerta para que durmiera sobre la mesa verde, como le había ofrecido: este, miró la hora, las dos y treinta de la madrugada, dijo, alzó los hombros y salió con Ulpiano y conmigo a la calle salpicada por espejos de agua que reflejaban la luz mortecina de las escasas bombillas del alumbrado público. El firmamento estaba limpio, las nubes se habían disipado y el cielo se veía puro, estrellado, transparente, recién lavado.
Cruzamos la plaza caminando en una diagonal izquierda derecha hacia arriba, sureste noroeste, para ser más explicativo, desde la esquina de abajo hasta la opuesta arriba, que vaina cómo explica uno de bien cuando está borracho. Nos sentamos en el andén a tomar de la botella, a pico, grandes sorbos y descubrimos que el hombre sí que era bueno para contar chistes, hasta de curas y me fijé en que al sepulturero le hacía trasegar tragos más largos que a mí. Por el canto tempranero y sempiterno de los gallos nos dimos cuenta que se acercaba el amanecer… en el fondo de la botella brillaba trémulo el último sorbo que correspondía, por orden de turno, al nuevo amigo, se quedó mirando con ojos de comprensión a Ulpiano y le dijo:
- ¡Compadre, este trago es suyo!
- ¡Gracias don Carlitos –respondió el sepulturero- usted siempre hace los mismo cuando tomamos.
Miré sorprendido al enterrador, en su borrachera estaba imaginando que su compañero de tragos de este momento era “Tortuguita”; yo, atónito por la sorpresa me quedé quieto, callado y observando, el tipo continuó:
- Ahora… para la casita.- Claro, mi viejo querido –respondió Ulpiano- venga y lo llevo… como siempre, dijo entre hipidos alcohólicos.
Y echó a andar en dirección del cementerio que era la misma de la casita donde vivía el anciano. Caminé con ellos para ver el desenlace. Subimos las dos cuadras que separaban la plaza de la dirección de la vivienda; y, supongo, igual que hacía todas las veces que bebían juntos, Ulpiano Aldana se detuvo al frete de la puerta, volteó a mirar hacia el hombre que estaba confundiendo con don Carlitos en medio de la borrachera y lo vio sonreír satisfecho, entonces le dijo:
- Mi viejito, hasta aquí llegamos, lo dejo hasta más tarde para tomarnos unas cuantas cervezas para calmar la resaca. Sacó un manojo de llaves y se agachó buscando el candado, para abrirlo; hizo un gesto de extrañeza al no encontrarlo puesto en su sitio y luego, empujó la puerta que estaba sin trancar, miró hacia la cama y allí vio el cuerpo yacente de su amigo. Sobre la mesita de noche, y junto a una velita encendida que parpadeaba a punto de terminarse, encontró con la mirada el vaso que llevaba su amigo todas las noches para echar la dentadura postiza y distinguió en el fondo residuos blancuzcos y espesos; murmuró algo entre dientes mientras se resacaba la cabeza asombrado y dijo luego, en voz alta:
- ¡Oiga hermano, usted si que se desvista rápido, no joda!
Se arrimó a la cama, cobijó con mucho cuidado el cuerpo acostado y, recordando que no había regresado solo, volteó a mirarnos, o a mirarme, porque en medio de su borrachera, supongo, todavía creía que uno de los que habían subido con él, era su amigo Carlos.- ¡Cabrones, me engañaron, dijo de pronto mientras nos miraba con odio.
Volteó de nuevo a mirar el cuerpo de la cama tapado con la cobija, de nuevo a nosotros y de nuevo el cuerpo, prendió la luz eléctrica, se acercó al yacente y colocó el dorso de su mano derecha sobre la frente, alzó los hombros y sentenció:
- Mi viejo querido, lo que pasa es, ni más ni menos, que usted está completamente difunto… totalmente muerto… hip.
Luego le tocó las mejillas, comentó algo sobre el frío, le tomó el pulso adoptando aire de médico y luego se paró, fue hasta el baño y regresó con el espejo pequeño, en el que se miraba el viejo para afeitarse, se lo colocó frente a las fosas nasales; recostó su cabeza sobre el peso del yacente tratando de escuchar los latidos del corazón, se paró tranquilo, nos miró y luego, dirigiéndose al hombre echado en la cama sentenció:- Lo dicho, mi querido viejo, lo que ocurre y pasa es que usted se encuentra en un estado que lo define como cadáver, hic…Lo tapó completamente, se volteó a mirarnos y en voz susurrante nos pidió:
- Silencio, dejémoslo descansar.
Lo seguimos hasta la puerta caminando en puntillas, allí paró bruscamente, recuperó la consciencia a medias y gritó con todas sus fuerzas:
- ¡Está muerto, está muerto!, ¡Dios santo, está muerto, mi viejito se murió! – y le sobrevino un ataque de nerviosismo que combinaba el llanto con la risa, los temblores, de pronto se paraba, luego le hablaba al cadáver, no sabíamos qué hacer.
El amanecer mostró el pueblo lavado y limpio por la lluvia nocturna; bajé hasta donde don Luis por otra botella de aguardiente; cuando supo la noticia se condolió por la muerte de su cliente, dejó pasar unos minutos en silencio mientras se tomaba todo el tiempo para bajar la botella de la estantería y luego preguntó:
- La cuenta de don Carlitos subió este mes más de lo acostumbrado, ¿Será que el pariente la paga?
Viejo malparido, pensé, recién muere el amigo y él sólo piensa en cobrar la cuenta del mes, ojala pierda esa plata viejo cabrón, me dije sin abrir la boca y recibí el aguardiente. Regresé hasta la casa que había sido de la viuda de Emilio Peralta y con el forastero bebimos a pico de botella mientras Ulpiano arreglaba el occiso.
El inspector de la policía subió a diligenciar el levantamiento del cadáver, estaba más borracho que nosotros y en diez minutos declaró el asunto esclarecido por completo; después sorbió de la botella un trago largo y salió tambaleante en dirección a su casa, ayudado por un agente del orden.