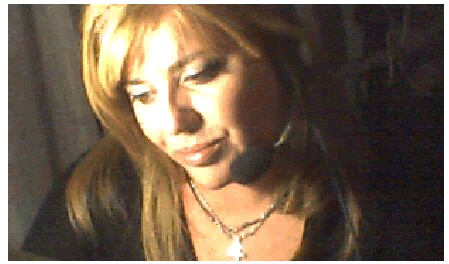A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida,
a partir de mañana empezaré a morir la mitad de mi muerte.
Alberto Cortez
Leonardo avanzó despacio entre el gentío que bailoteaba a su alrededor. Las luces desconcertadas, multicolores de la discoteca habían empezado a marearlo y el aire enrarecido que flotaba en el ambiente lo enervaba. ¿Acaso podía quejarse?, ¿no había decidido él mismo entrar aquí? Lo que pasaba, en realidad, era que, después de haber caminado toda la tarde, pensando, no estaba con muchas ganas que digamos. Se acercó a la barra y se depositó en un asiento giratorio, sin saber por qué, con una sonrisa estúpida en el rostro, quizá por haber hallado sitio entre tantas personas, quizá creyendo que así se compondría de nuevo, quizá de timidez al preguntarse y ahora qué.
El barman, un gordo de kilométrica papada, lo interrogó con la barbilla y Leonardo le pidió un Cuba Libre. El tipo, como un autómata, posó algunos vasos sobre la barra y vertió en ellos cubitos de hielo y grumos de licor. La batahola a esa hora de la noche era para ensordecer a cualquiera: cánticos y gritos de conversaciones se mezclaban en aquella atmósfera excitada. Sin embargo, a Leonardo todo eso fue distrayéndolo cada vez menos, cuando la imagen de Fiorella volvió a su cabeza. No había hecho otra cosa que pensar en ella desde ayer y más desde que salió de la radio y caminó por calles y avenidas hasta esa parte vieja y bohemia de la ciudad.
Lo que no entendía era por qué los dos se portaban así. Ayer, después de la enésima pelea, ella le había dicho para terminar. Al parecer, era lo mismo de los últimos meses, los cuales se los habían pasado acabando y al poco tiempo volviendo. Así, la relación que llevaban desde hacía varios años se había tornado difícil, por momentos insoportable; había degenerado tanto que con el menor pretexto ya estaban peleando como enemigos acérrimos. ¿No se habrían aburrido de estar juntos? Porque, a este punto, él ya no comprendía qué los unía. ¿Era el amor, acaso, lo que no los hacía optar por una separación definitiva? ¿Podía existir todavía entre los dos y haberse convertido en algo tan complicado? ¿En todo caso, hasta cuándo seguirían con la farsa? Leonardo bebió un rápido sorbo y una lengua de fuego sacudió su pecho. Y pensó, como otras veces, qué habría pasado si se hubiera metido con otra. ¿Le habría ido mejor?, ¿habría llegado a amarla como a Fiorella? ¡Vaya, qué lío!
Giró el asiento de la barra y quedó mirando los cuerpos bailarines de las muchachas. ¿Y si, de verdad, buscaba una para divertirse? Al menos, aquí había para escoger. ¿Le volvían las ganas? Porque para eso había entrado a la discoteca, ¿no?, para consumar una suerte de venganza personal contra Fiorella. ¿Tendría el valor suficiente para engañarla, luego de no haberse fijado en nadie en los últimos cuatro años? ¿Y si no sólo la traicionaba, sino que hasta la dejaba de una buena vez? Algunas chicas reían desenchufadas del mundo, otras parloteaban en oídos ajenos, unas besaban y acariciaban a sus ocasionales parejas. Para empezar, tenía que sacar a bailar a cualquiera, a una que le gustara. ¿Podría? Leonardo apartó el vaso y suspiró. Bien sabía que no, pues cuando uno vivía exclusivamente para una sola persona, al final, quedaba como inutilizado y lleno de temores, incluso para hablarle a una desconocida. De otro lado, tampoco debía olvidar los remordimientos. Qué pasaba si, al día siguiente, regresaban. ¿Poseería la fuerza mínima para ocultarlo? No, lo mejor era esperar a que se le acercaran, así la culpa se atenuaría un poco. Pero quién de estas danzarinas mecanizadas se atrevería a abordarlo. Por lo que veía, la mayoría estaba en forma: caderas curvilíneas, senos generosos, traseros redonditos. Qué esperaban, después de todo era hombre, ¿no?
Leonardo daba de nuevo la cara al bar, escuchando la música caótica como desde un abismo, concentrado en el solo tronar de sus dedos. Creía que, luego de chasquearlos, alguien aparecería, un cuerpo húmedo y quebrado, y le diría hola. Cerró los ojos e hizo retumbar sus falanges otra vez. No ocurrió nada. Fiorela era una estúpida si pretendía mandar al tacho una relación de tantos años. Porque, a pesar de las válidas razones para terminar (los celos infundados, la mutua incomprensión y los malos tratos), ¿no tenían, acaso, recuerdos muy bonitos en su relación como para rescatarla? ¿Y si fuera sólo la costumbre y no el amor lo que los impulsaba a seguir? ¿En verdad, se habrían aburrido? ¿O era que ella...? No, no podía ser. ¿Cómo podría Fiorella haberse enamorado de otro? Leonardo sacudió la cabeza y, de golpe, la música le astilló el alma. ¡Qué idiota!, él ahí, queriendo engañarla y ella flirteaba quizá en ese momento con quién sabía quién. ¡Maldita sea!, seguro que sus amigas de la universidad, las alcahueteras esas, la estarían ayudando. Sí, tenía que pararse, llamarla, verla, ¡rápido! Pero, cuando se levantó, el gordo de la barra lo contuvo con una mano poderosa y le recordó que aún no le había cancelado el trago.
Leonardo colocó un billete por delante y se volvió a sentar, desanimado. Hubiera sido una imprudencia. De haberla llamado, qué le habría dicho de responderle ella misma al teléfono. ¿Que estaba en una discoteca buscando a alguien con quien ponerle los cuernos u olvidarla? Y si Fiorella no estaba en su casa, adónde demonios habría ido. ¿Llamarla?, ¿verla?, ¿olvidarla? ¿Por qué se abrumaba tanto si ya ni siquiera eran enamorados? ¿Acaso ella no había terminado con él? Tal vez por eso nada de lo que pensaba tenía sentido. Pidió otro Cuba Libre y decidió esperar. Si alguien se le acercaba, él no se haría de rogar. Al fin y al cabo, era libre, ¿no?
El tequila de un rato después le dejó en la boca rezagos amargos de sal y limón. Aun así, reclamó otro. A esas alturas, cuando la madrugada había llegado a la mitad, las gentes se agitaban con coreografías absurdas, como si fueran simples figuras controladas por otros. Los tragos las habían desinhibido y la locura de luces intermitentes aumentaba su euforia. Leonardo seguía tronando sus dedos. Sí, de repente era el temor de romper con esa tibia costumbre y quedarse solos o el de conocer a alguien peor lo que los mantenía juntos. ¿Creía realmente que ella estaba con otro?
Apuró el vaso y admiró el orden de los licores apilados. Hasta el gordo parecía una figura sin voluntad: servía tragos, recibía dinero y conversaba y reía a mandíbula abierta. Leonardo acercó un oído a sus dedos y los chasqueó por enésima vez. Entonces fue cuando sintió aquella mano tentándole la espalda. Volteó y, dando un saltito, vio que una muchacha le sonreía. ¡Qué!, se miraba los dedos, incrédulo, ¿resultaba? Pero todo, o casi todo, se le esfumó de la mente no bien la examinó: un cuerpo de formas perfectas, asfixiadas por un polo y un jean muy ajustados, se le ofrecía con descaro entre los haces de luz. La muchacha le dijo hola, moviendo su cabeza de pelos ondulados, y él sólo atinó a mostrar la misma sonrisa estúpida del principio, quizá contento, quizá nervioso, quizá sin saber qué hacer, si contarle que se llamaba Leonardo, que tenía veintidós años, que trabajaba redactando noticias en una radio miserable, y, lo más importante, que no tenía enamorada, o si besarla y estrujarla a su antojo, sin tantos preámbulos.
No tuvo tiempo para decidirlo. La muchacha lo arrastraba ya, al compás de la música, hacia la pista de baile y él se vio, de pronto, rodeado por esos cuerpos que bailaban desentendidos del mundo. Allí estuvieron moviéndose un rato calculadamente, hasta que, poco a poco, el furor de sus propias siluetas fue encontrando, entre canción y canción, aquella motivación inexplicable, que, como al resto, los haría moverse sin pensar. Sin embargo, algo todavía inquietaba a Leonardo. No entendía por qué la muchacha se le había presentado así, de golpe. ¿Acaso no era lo que había estado esperando? ¿No podía ser que él le hubiera gustado y punto? A menos que fuera un... No, no lo pensaba. La miró bien y, para evitar sorpresas, decidió asegurarse. Esperó una canción lenta y, pegándosele, incrustó un muslo entre las piernas de la muchacha. Suspiró aliviado. Sí, era mujer. Ella no se percató de esta prueba que él sabía necesaria, pues, a simple vista, uno podía llevarse un gran chasco, peor si se encontraba con algunos tragos encima. Entonces por qué estaba allí.
Se mantuvieron acoplados y ese olor de profundidades que procedía de ella a él ya le quemaba el cuerpo y lo hacía desearla cada vez más. De regreso a la barra, Leonardo, que miraba a la muchacha embelesado, pidió dos Rusos Blancos y el barman volvió a accionar. Apenas lo tuvo entre manos, ella lo bebió como si fuera agua y exigió otro. Sólo antes de acabar el tercero se animó a hablar. Le contó que tenía veintiún años, que vivía con dos amigas que la habían dejado abandonada en la disco para irse con unos tipos no sabía adónde, que un buen día había decidido largarse de su casa pues sus viejos se peleaban a diario por tonterías, que desde ese instante había tenido que trabajar para mantenerse, y, sobre todo, que el patán de su enamorado, encima de tratarla mal, la engañaba con otra y por eso ella se sentía sola, sí, muy sola. ¿Escuchó Leonardo el énfasis puesto a ese muy sola?
La expresión de la muchacha, una máscara dolorosa, suspendida en aquel aire bullanguero, aclaró sus dudas: se le había acercado para olvidar lo mal que se sentía. Leonardo saltó del asiento y le pasó un brazo por sus hombros y, con esa confianza que nace al compartir las penas, le contó su historia con Fiorella. La muchacha hundió, al improviso, la cabeza en su pecho y él paseó una mano por su rostro y se lo levantó. Al verla de lleno, notó sus ojos arrasados de lágrimas y, enternecido, rodeó su cintura y la atrajo hacia su cuerpo, tanto que en un momento hasta pudo respirar perfectamente de su aliento húmedo y tembloroso y, como no opuso resistencia, la besó. Luego, empezaron a reír. Cómo era la vida, ¿no?, los había juntado a ellos, sí, precisamente a ellos, que estaban muy afligidos. Viéndolo así, qué les impedía seguir. Volvieron a besarse y, durante un buen rato, sus lenguas y bocas no se concedieron descanso. Sí, quién sabía, pensaba él, a lo mejor esta muchacha se le metería en las venas con el tiempo, al igual que Fiorella.
Cuando el cielo empezó a clarear por las ventanas, Leonardo advirtió que la disco escaseaba de gente. Las luces se filtraban ahora por todos lados y las dos o tres parejas que se movían en la pista de baile lo hacían con ritmos descompasados, embotados de licor. La muchacha estaba enganchada a su cintura y él acariciaba sus carnes quebradas con una tibia palpitación. Ella alargó el cuello y le exigió al gordo dos tragos más. Engulló el suyo de un porrazo y, como incitada por el ardiente sabor, se aventó de nuevo contra Leonardo y, con la voz mamada, le dijo que por qué no se iban a un lugar donde pudieran estar solos. Leonardo la miró y, como esperaba, la sonrisa estúpida volvió a iluminar su cara, quizá contento-no, más que contento-, quizá obnubilado, quizá pensando en su buena suerte, pues todo había salido mejor de lo planeado. ¿Acaso debía dudarlo? Se encaminaron con pasos medidos hacia la puerta de salida, intentando controlar sus figuras tambaleantes, mientras el gordo, que limpiaba unos vasos, los contemplaba con una expresión de infinito cansancio. Leonardo tenía abrazada a la muchacha contra su cuerpo más alto y sentía cómo era bombardeado por una férrea explosión de deseo, por fuerzas en constante evolución. En la calle, la etérea, perenne llovizna de la ciudad los acuchilló de lado. Aun así, nada impidió que llegaran a uno de los taxis amodorrados que acechaban fuera de la discoteca.
El taxi los condujo raudamente hasta una avenida cercana a la radio, donde Leonardo recordaba que existía un hostalito que podía pagar con lo poco que le había sobrado de la noche. La muchacha había atornillado la cabeza a un hombro de él y parecía dormir. Sin embargo, en ese momento, algo así como una forma borrosa tomó cuerpo al lado de ellos, y él, no bien la reconoció, saltó en el asiento. ¿Qué demonios hacía la imagen de Fiorella apareciéndosele ahora? ¿Estaba borracho, no? ¿O era que en este tipo de venganzas subsistía siempre el llamado de la otra persona, su recuerdo, como para disuadirlo a uno? Al inicio, Fiorella sólo golpeaba el techo y las ventanillas, furiosa, aunque, luego, al darse cuenta de que Leonardo miraba hacia afuera, ignorándola, comenzó a apoderarse del cuerpo de la muchacha, a convertirse en una sola con ella. ¿Era posible? El taxi se detuvo en una calle oscura, aledaña a la avenida. Fiorella (la muchacha) se dejó guiar rápidamente y él, resignado y calenturiento, la introdujo por la portezuela del hostal.
El hostalito proyectaba un silencio tan gigantesco que ellos, mientras buscaban el cuarto que les habían asignado, oían claramente cómo gemidos y grititos desesperados se magnificaban hasta la locura detrás de las paredes. Muertos de la risa, abrieron la puerta numerada del cuarto y Fiorella (la muchacha) ingresó poco menos que cayéndose. Leonardo la sostuvo, abrazándola por la espalda, y la empujó con todo su cuerpo hacia la cama. Ella empezó a desvestirlo con violencia, como si pretendiera arrancarle algo más que las ropas, y él la imitó y, ya desnudos, volvió a apretarla contra su pecho y, durante un rato, repasó las formas de color canela, deliciosamente conocidas de Fiorella (la muchacha). Pero por qué los dos estaban así, Fiorella, dijo al cabo, sufriendo, si podían ser muy felices. Sin esperar una respuesta, la tumbó a la cama y cayó sobre ella con otra sonrisa estúpida, quizá extasiado, quizá ansioso, quizá incluso para creerse que Fiorella estaba allí, porque bien que sabía, entre la maraña alcohólica de su cabeza, que a quien tenía debajo no era ella, por más que la muchacha lo recibiera con mimos idénticos y lo apretara igual con sus piernas, por más que él, durante toda la agitación vertical, horizontal, totalmente alborozada que siguió, no parara de decirle cuánto la amaba, ¿Fiorella?
Se despertó mirando al techo, la cabeza revuelta. El cielo raso y las paredes mudaron de sitio unos instantes más que las puertas y ventanas, y él, que yacía despatarrado, alargó una mano para tocar el cuerpo de la muchacha y, al palpar entre las sábanas, no la encontró. Miró a su lado y comprobó que efectivamente no estaba. Trató de ordenar sus ideas. ¿Había soñado? No, todo había sido bien real. Aún conservaba en su cuerpo el recuerdo de lo que había saboreado. Lo más lógico entonces era que la muchacha estuviera en el baño. Quiso llamarla por su nombre, pero se dio cuenta de que no lo recordaba. ¿Se lo había dicho? Sonrió. No importaba, ya se lo preguntaría otra vez, claro, sutilmente, para no herirla. ¿No era, sin embargo, una candidez pensar que no la lastimaría apenas le dijera que nunca más se volverían a ver? ¿Podía imaginar el rostro plañidero de la muchacha suplicando que no la abandonara? Como fuera, él se mantendría firme; no había sido más que la locura de una noche. Era obvio, ¿no? No era Fiorella, jamás llegaría a amarla como a ella. ¡Qué tonto! Cómo había creído que lograría estar lejos de Fiorella y, sobre todo, cómo se le había ocurrido querer suplantarla con alguien que se acostaba con el primero que encontraba. ¿No eran éstas las cosas sin sentido de la vida? Ahora lo más importante era empezar a actuar fríamente. ¿Qué hacer con Fiorella? Pues no debía buscarla sino hasta dentro de unos días, cuando tuviera la suficiente capacidad para ocultarlo todo, para morir negándolo si algo lo delataba. Nadie tenía por qué saberlo tampoco. De otro lado, ya encontrarían la manera de salir adelante, de superar sus problemas, de comprenderse mejor; al menos esta vez él pondría todo de su parte.
Resolvió conversar del asunto con la muchacha lo más pronto posible y, cuando se desprendió de la cama, una mueca de sorpresa invadió su rostro: no se veían más que sus propias ropas regadas por la habitación. Sonrió de nuevo. Quién decía que la muchacha no estaría ya cambiada, consciente también de que lo de anoche había sido una simple aventura, nada más. A fin de cuentas, ella tenía enamorado, dónde quedaba él si no. Ella tampoco estaba obligada a decírselo, ¿no? Por una ventana del cuarto, vio que casi no circulaban ni personas ni combis o micros por la avenida. Se quedó sin comprenderlo unos instantes. ¡Qué estúpido, reaccionó, si era domingo!, e, inquieto, se preguntó qué horas serían. Encontró su reloj debajo de la cama y, al fijarse en las agujas, gritó. ¡Maldita sea, la una de la tarde! ¡Tenía que irse! ¡Rápido! Confiaba en que Fiorella no hubiera llamado a su casa, si no ¿qué le diría?, ya lo pensaría en el camino. Se vistió nerviosa, velozmente, y le dijo a la muchacha que se apurara, que debía entrar al baño, pero ella no le contestó.
Extrañado, Leonardo se condujó hasta la puerta cerrada y tocó. ¿Estaba adentro? Continuaban sin responder. ¡Qué raro! ¡No! ¿Podía ella haberle robado y haberse dado a la fuga? Revisó su billetera y vio que lo poco que tenía aún estaba en su sitio. Volvió a tocar. ¿Y si se hubiera matado? ¡No!, ¿por qué haría una cosa así? Dio vuelta al picaporte y descubrió que en el baño no había absolutamente nadie. ¡Cómo!, ¿se había ido?, ¿y sin despedirse? Intentó explicárselo mirando las viejas losetas del piso, las mayólicas rotas, el sarro amarillento de la ducha. Y sólo cuando se giró para salir y se fijó en el espejo a sus espaldas lo entendió.
En cuestión de segundos, las lágrimas saltaron a sus ojos y sus nervios estallaron por completo. ¡No, a él no podía pasarle eso!, ¡no, no era verdad!, ¡sí, era una pesadilla, sí, por favor! Sin embargo, ahí estaba. ¿Y Fiorella? Ahora sí qué le iría a decir. Retrocedió unos pasos hasta quedar contra una pared y se derrumbó al suelo. Luego, mesándose los cabellos con furia y sollozando con breves gemidos, empezó a maldecirse por su imprudencia, por su estupidez, por su falta de tino y cuidado. ¿Por qué no había usado, al menos, un preservativo? Muchas personas y recuerdos desfilaron entonces por su cabeza como gente de una procesión trágica: su vida en unos momentos que terminaba en la sola imagen de la muchacha. Y ni siquiera sabía cómo se llamaba o dónde ubicarla para preguntarle si era una broma, si para eso lo había abordado o, en todo caso, por qué a él. ¿No había sido sólo una aventura? ¿Valió la pena hacerlo? Las babas y los pucheros no lo dejaron hablar más. Y, aunque trató de no seguir viendo, sus ojos nublados lo traicionaban reiteradamente, y leía, ya sin la sonrisa estúpida de toda la noche, la inscripción roja en el espejo, hecha con un lápiz labial: Bienvenido al Club del Sida.