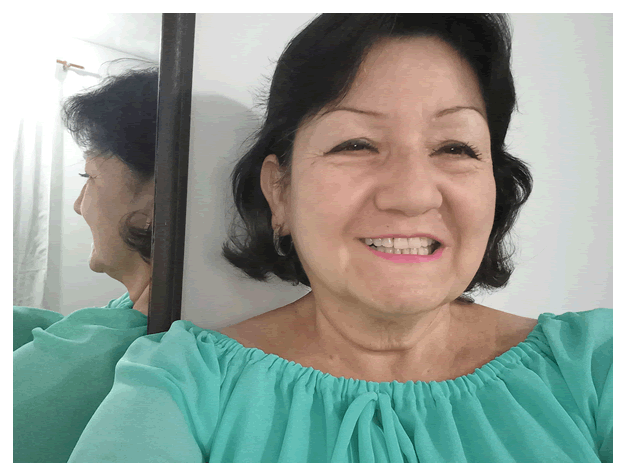Thomas Djambé sentía que estaba llegando al final del camino y el tiempo transcurrido le parecía una eternidad. Había decidido no continuar. Estaba cansado. Era como un anciano en un cuerpo de treinta años.
Allí, acurrucado en un rincón de la sala, con su amuleto rozándole el pecho y la pistola a su lado, no sabía si sus sentimientos eran de miedo o de odio. Miedo al hombre rico, odio al hombre rico. Miedo al hombre blanco, odio al hombre blanco. Pero también al negro, a lo que ese color representaba: la impotencia, la dificultad para mejorar, la fatalidad. Había sido un hombre negro quien había puesto la pistola en su mano antes de huir. Cuando notó el peso del artefacto, un acúmulo de impresiones confusas se agolpó en su ya muy azotado cerebro. La fuerza. El arma que había sopesado simbolizaba el poder pero también le empujaba a un destino tan oscuro como él en aquel mundo extraño. Y había sido un hombre negro, un hermano de sufrimientos, quien había dejado su vida al caprichoso azar de aquel fascinante instrumento mientras él mismo escapaba a su costa.
Tres años de experiencia habían terminado por enseñarle que había cosas inmutables. Podría haberlo creído al principio cuando se lo dijo el Hombre Santo. "Un hombre debe crecer donde ha enterrado su raíz —le había dicho". Pero entonces Thomas sólo tenía diecinueve años y los jóvenes no hacen caso de todo cuanto se les dice.
Allí, en Camerún, quedaba su familia, su viejo padre, desposeído finalmente de su propio orgullo, al final de la cadena de ultrajes que comenzó un siglo atrás, cuando llegaron a su pueblo los primeros blancos con su halo de riqueza y poder que les semejaba a dioses. Entonces, había escuchado en su infancia de labios de un anciano, no parecía que gentes tan poderosas pudieran querer ninguna cosa de un pueblo que nada podía ofrecerles, pero estaban muy equivocados. Sí querían algo y estaban dispuestos a conseguirlo. Así, de golpe, se dieron cuenta de hasta dónde podía llegar la maldad y aprendieron de ella pero no lo suficiente. Conocieron la cruel, la innecesaria muerte, la violencia gratuita, la enfermedad, la miseria dentro de la miseria. Supieron de la necesidad de cosas que antaño no precisaban y aprendieron a someterse, orgullosos como eran de su estirpe, ante el poderoso hombre blanco, ante el sucio hombre blanco.
Así había comenzado la cadena y los hombres y mujeres de su pueblo fueron lanzados a un descenso a aquellos infiernos de los que hablaba la religión de los invasores, perdiendo su tierra, su arraigo y hasta su identidad. Thomas vio como los antaño arrogantes guerreros de su pueblo fueron convirtiéndose en muertos en vida, desintegrados por el alcohol y otros venenos e incapacitados no sólo para luchar contra sus nuevos opresores sino también para resistir con dignidad.
Esas fueron algunas de las razones que impulsaron a Thomas Djambé a desoír al Hombre Santo y a aventurarse a la búsqueda de la Tierra Prometida. No fue el primero ni tampoco sería el último. ¡Si pudiera regresar…! Entonces diría a los otros jóvenes que la tierra de los hombres blancos no era la Tierra Prometida, que la solución no estaba en el lugar, que no era su origen lo que hacía poderosos a los blancos sino sólo su crueldad. De cualquier forma, acaso sus palabras tendrían el mismo eco que las del Hombre Santo cuando le aconsejó que no desenterrara sus raíces. Pero ya todo daba igual. Ahora tenía junto a sí la pistola y Thomas Djambé sentía que había llegado al final de su camino.
Recordaba la despedida, la forzada sonrisa ante su madre, curtida y silenciosa. Dijo que volvería por ellos para llevarles a un lugar donde fueran respetados como en otro tiempo, cuando ellos, los guerreros Dgonda no rendían cuentas a nadie. Casi veía a su padre cuando, sin poder desembarazarse de la ensoñación de la cerveza, le bendijo y le lanzó una arenga balbuceante sobre el valor de un guerrero.
Así comenzó el camino hacia el norte, casi desnudo, con su amuleto, un cuchillo, dos tortas de mijo y la calabaza de agua. Innumerables fueron las compañías, unas más breves, otras menos. En la travesía aprendió que los hombres son lo que son y que no siempre el objetivo une a las gentes. A fuerza de golpes tuvo que conocer a las personas. Trabajó para patrones blancos y negros, hizo algunas cosas que deseaba y no pocas que aborrecía. Aprendió a robar y a huir. Vio la muerte cerca y renunció hasta a las enseñanzas más ancestrales para salvar su propia vida. ¡Cuánto se despreció en ocasiones! ¡Cuántas veces, en las largas noches de insomnio veía con claridad el brillo de los ojos de su amigo Zacarías Gnunda, el Ronaldo de Gabon como le llamaba su hermano mayor!.
Los dos hermanos viajaban con su mismo destino: el norte. Se habían conocido en la trasera de un camión, rodeados de hierros. Zacarías pensaba triunfar en el mundo del fútbol. Nunca perdía oportunidad de patear todo lo que se pareciera a una pelota. ¡Qué habilidad con los pies! Pero nunca llegaría a demostrarla. No llegó al norte. Ni él ni su hermano. Éste fue el primero. Una traicionera mina de guerra, olvidada o dejada aposta por su sembrador, le hizo pedazos. Largamente lloraron ese día el uno contra el otro. Las lágrimas vertidas casi les limpiaron del polvo del camino. Pero continuaron. Uno junto al otro. Sin hablar en los días asfixiantes y acurrucándose para darse calor en las gélidas noches de la meseta. Les quedaba un escaso kilómetro para cruzar la frontera en la encarnizada guerra sahariana. Solamente un risco. La voz de alto sonó lejos. Podrían escapar pero, no. Se equivocaron: Thomas oyó la ráfaga como un trueno hiriente, con olor a muerte. Se había vuelto para ver cómo caía su amigo. Paró y se miraron. "¡Sigue! —le había apremiado Zacarías". Tal vez fue el miedo o sólo se trataba de supervivencia. Continuaron mirándose largos segundos a los ojos y después corrió. Corrió hasta que el dolor de su costado se hizo insoportable. Luego, lloró. Lloró más que la otra vez. Lloró como nunca había llorado, por su amigo y por él mismo, porque ya no tendría a nadie con quien llorar. Y maldijo a los hombres. A los hombres blancos que le habían expulsado de su tierra, a los seguidores de Alá que habían matado a Zacarías y a los hombres negros como él, que no se había quedado para acompañar la muerte de su amigo.
Nunca supo de dónde había sacado las fuerzas para continuar. Anduvo errante, sólo, durante tantos días y tantas noches que perdió la cuenta. Pidió asilo en una caravana y viajó durante muchos días trabajando para aquellos silenciosos hombres. Quiso saber si se dirigían hacia el norte. Ellos asintieron. Le hablaron de un lugar, una gran ciudad a la que llegaban los que iban a Europa, a la rica tierra de los blancos. Ellos no querían ir allá. Su camino terminaba mucho antes, en Adjhali, el gran zoco. Desde allí encontraría la manera de llegar. La marcha y el duro trabajo le ayudaron a hacerse hombre. En la caravana encontró compañeros pero no amigos. Seguía estando solo. Por fin, ésta llegó a su destino. Ahora, Thomas pensaba que hubiera sido mejor regresar con ellos, desandar lo andado, plantar de nuevo su raíz en el lugar del que nunca debió ser desenterrada. Pero no lo hizo y continuó rumbo al norte. Tánger era parada obligatoria para llegar a Europa. El nombre le sonaba cada vez mejor. Cuando llegó a la gran ciudad imperial quedó impresionado. Vagó por sus calles durante horas aferrando su amuleto con una mano, intentando comprender, descifrar el sentido de su destino. Había llegado el momento. Buscó instintivamente a hombres de su color, de su condición. No tardó en encontrarlos. Sin prisas, con precaución, trabó contacto aunque las dos primeras noches durmió en la calle. La tercera accedió a cobijarse en un viejo establo junto a otros negros y musulmanes, hombres y mujeres que hablaban lenguas diferentes y que aguardaban pacientemente el momento de dar el salto. Supo que no era fácil cruzar el mar que les separaba de Europa. Antes debería conseguir dinero; mucho dinero. Tanto que quizá jamás lo podría reunir pero Thomas Djambé era fuerte. Era un guerrero Dgonda y no desistía fácilmente.
AGENCIAS. MALAGA.
Los inmigrantes pagan entre 80000 y 300000 por cruzar el estrecho, exponen sus vidas y reciben tratamiento de "carne humana". (21 junio de 2000)
I.G. LONDRES
Expertos británicos creen que existen unas cincuenta bandas organizadas en todo el mundo dedicadas al transporte de emigrantes ilegales. Este comercio mueve algo más de un billón de pesetas por año. El precio que cada persona debe pagar puede ser de hasta cuatro millones de pesetas para un viaje largo. (20 de junio de 2000).
Al principio intentó trabajar pero en vano. Nadie daba trabajo a un extranjero inexperto. Se sintió contrariado pero no desesperó. No moriría de hambre. Decidió robar comida. Cuando regresó al establo con su primer botín le hablaron del peligro de su acción. Entonces aprendió que la ley de Alá es implacable.
Aún a riesgo de perder una mano y tal vez la vida volvió a robar y esta vez algo más valioso. Fue en un zoco. Nadie se dio cuenta cuando su negra mano se deslizó desde debajo de la mesa y se adueñó de una cadena de plata. No la soltó hasta llegar al establo con el corazón a punto de explotar. La siguiente mañana no tenía la cadena. Tanto ésta como un hombre faltaban del establo. Thomas maldijo al ladrón y a sí mismo por el descuido.
Decidió que nunca más le quitarían lo que era suyo. Los días pasaron, pasaron las semanas y los meses y Thomas Djambé no había reunido ni la décima parte de lo necesario para cruzar el estrecho. Llegó a pensar que nunca saldría del establo. Había trabado amistad con un muchacho camerunés, de un pueblo que había sido su enemigo desde tiempos ancestrales. Intimaron. Thomas nunca hubiera imaginado que el destino pudiera ser tan caprichoso. Aouen al Ismail, como decía llamarse, ya había estado en Europa. Cruzó una vez pero fue detenido y expulsado. Le dijo que volvería a intentarlo. Entre ambos urdieron un plan para reunir el dinero necesario. Eligieron a un opulento comerciante de joyas. No parecía difícil entrar en su bazar, amenazarle con un cuchillo y llevarse su dinero. Joyas, no. Eran más difíciles de transportar y no todos los que se dedicaban a cruzar el estrecho las aceptaban. Apalabraron el viaje con un intermediario y, esa misma tarde se colaron en el establecimiento del joyero. Todo salió mal. Este se resistió e Ismail le mató. Ahora llevaban un muerto tras de ellos y aquello significaba la decapitación. Thomas no respiró tranquilo hasta que se vio en el mar, hacinado junto a Ismail, otros veintidós hombres y una mujer negra encinta a quien no comprendió cuando la oyó quejarse, en la bodega del pesquero.
La travesía fue aterradora, subiendo y bajando al ritmo del oleaje entre el olor de pescado viejo y los vómitos de los asustados ilegales que viajaban con él.
Alguien llamó desde arriba y les hizo subir a cubierta. A empujones les metieron en una barca en la que cupieron a duras penas y les indicaron un punto en la noche, al frente. Antes de poder protestar ya estaban solos en el mar, con un remo y con unas olas que les ocultaban tanto la costa como el pesquero. Remaron con la espadilla y con las manos, todos con la vista fija al frente. Dos olas consecutivas balancearon la embarcación. Algunos se asustaron. El pánico hizo que a la tercera sacudida zozobrara la barca. Cayeron al mar. Thomas era un buen nadador y junto a Ismail y otro hombre nadó frenéticamente hacia la salvación. El agua estaba fría pero Thomas Djambé era un guerrero Dgonda y podía soportar el frío. También estaba salada pero Thomas Djambé podía soportar la sal. Cerca del acantilado, una ola llevó a Thomas y a Ismail a un remanso desde donde pudieron subir a una roca. El otro no tuvo esa suerte y el mar le estrelló contra los escollos. Esta vez Thomas no lloró. Se limitó a permanecer callado mirando al punto donde había visto por última vez al desafortunado, como en una oración.
AGENCIAS. ALGECIRAS
Una patera abandona a 21 mujeres y un bebé en una escollera frente a Tarifa. (23 de Junio de 2000)
AGENCIAS. ALGECIRAS
Los emigrantes ilegales muertos en el estrecho en sólo 4 meses superan la cifra de todo 1999. (20 junio de 2000).
Ismail le sacó de su aturdimiento. Juntos, subieron por las peñas y, una vez arriba, corrieron. Su amigo ya sabía cuál era ahora el peligro y no quería regresar a Marruecos. Había matado a un hombre. Las siguientes semanas continuaron rumbo al norte, poco a poco, en trenes. A Thomas le costó comprender que aún no habían llegado. Nadie estaba seguro de dónde estaba el norte. Para Ismail, el norte se encontraba mucho más allá, en un lugar que llamaba París. Hacia allí se dirigieron pero Thomas decidió separarse de su compañero. Ya había cruzado demasiadas fronteras. Por medio de Ismail estableció algunos contactos en aquella ciudad del río sucio.
Nueve meses había vivido entre prostitutas y adictos a las drogas, en un piso mucho más sucio que el suelo de la cabaña de su padre, apartado, repudiado por el mismo hombre blanco que le había expulsado de la tierra donde un día hundió sus raíces. Renegó de sí mismo por no haber escuchado al Hombre Santo. Trabajó para el hombre negro y conoció la crueldad del hombre negro que era igual que la del hombre blanco. Y por su trabajo para el hombre negro vendió los polvos del sueño y los polvos blancos a los hombres del mismo color que los que ahora venían por él. Y odió de nuevo. Odió a los que gustaban de los polvos del sueño y a los que gustaban de enriquecerse con ellos. Odió a los hombres de todos los colores que poblaban el Sur y el Norte. Odió al mundo entero en aquellas noches en soledad, cuando no podía dormir y no podía llorar al recordar a su familia, al recordar a Zacarías, porque se le habían agotado las lágrimas. Y, sin lágrimas, toda la melancolía se quedaba dentro de uno. También decía eso el Hombre Santo y Thomas ya había aprendido que el Hombre Santo era, además, sabio.
¡Cuántas veces quiso volver…! ¡Cuántas veces deseó cambiar su fría miseria de la ciudad del río sucio por la otra miseria más cálida de su tierra…! Y, en fin, ¡Cuántas veces su traicionero orgullo de guerrero Dgonda le hizo desistir!
Se levantó y se acercó a la ventana pero no cogió la pistola. Miró hacia la calle. Tras la cinta roja y blanca de seguridad se agrupaban decenas de curiosos. En el área acotada, las luces azules de las furgonetas de la policía. ¿Dónde estaban sus compañeros?. Ya recordaba. Habían escapado. Se habían marchado rápidos, silenciosos mientras él, cansado, como un anciano en un cuerpo de treinta años, había decidido no continuar. El último en salir había puesto la pistola en su mano.
Vio cómo alguien le señalaba. Pudo apreciar el movimiento de los policías en la calle. Acarició su amuleto y se ocultó de nuevo.
¿Qué hacía él allí? ¿Luchaba por alguien? Aún podría escapar. Sólo tenía que subir al último piso, abrir la trampilla del lucernario y fugarse por el tejado. Continuó acariciando el amuleto. Ya no lo soltaba. Mientras lo tuviera en la mano nada podría ocurrirle. ¿Había oído algo? Sí. Eran pasos por la escalera. Avanzaban y paraban. Venían por él. Volvieron a su memoria los ojos de Zacarías. Aún podía salvarse. Sólo tenía que ponerse en pie y colocar sus manos en alto, bien visibles. Ya estaban en la puerta. Casi podía oír sus respiraciones. Pensó en su padre, en los hombres y niños de su pueblo. Los imaginó bajo la fuerte bota de un hombre blanco. Pero también los imaginó limpios, bañándose en una fuente de agua cristalina y brillante bajo la luz del sol de su tierra, los presintió felices y alegres entre los difusos ecos de un mar de cascabeles y sintió alegría y tristeza al mismo tiempo, por ellos y por él mismo.
Y aquellos hombres blancos, tan blancos como el blanco polvo del que tanto gustan, como los que le habían expulsado de su tierra, estaban ahí, al otro lado de la puerta. Habían construido un mundo feliz, opulento y fuerte y no iban a permitir que él, un hombre negro, lo disfrutara. Ya iban a entrar. Podía sentirlo. Apretó el amuleto y se dio cuenta de que un abundante sudor empapaba sus manos y resbalaba por toda su cara. ¿Qué le diría ahora el Hombre Santo? Comprendió la inmensa ausencia, la necesidad que tenía de oír su voz de viejo y quiso comenzar una oración.
La puerta se abrió de golpe. Thomas Djambé soltó el amuleto y cogió la pistola.