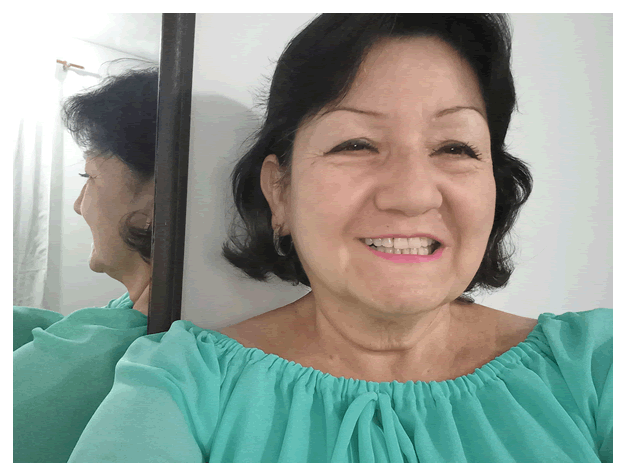Si se morían de frío, podría ayudarles a encontrar un refugio, ¿no? O si tenían hambre, darles algo de comer. O si venía la policía a fastidiarlas, a quitarles su dinero sudado a lo largo de la noche, defenderlas. ¿Por qué, en cambio, sólo atinó a decir la bendita palabra cuánto? La del enterizo viró el rostro sin contestarle y hundió su mirada en la penumbra de la calle, ¿asqueada de escuchar siempre lo mismo? La otra le espetó sin un mínimo de aversión que el precio era de cinco billetes, incluido el hostal. ¿Quería? Las figuras bajo los dinteles conversaban, fumaban y masticaban chicle, esperando la llegada de nuevos hombres, como si no tuvieran más remedio. Por su parte, Leonardo ya había decidido.
Giró sobre sus talones y volvió a ajustarse la chalina antes de continuar. Un día cualquiera se hubiera ido con una de ellas, pero sabía perfectamente que la que buscaba esta vez debía tener algo que las otras no poseyeran, no ser una más. Estaba a punto de regresar a la vereda central, cuando detectó que unas figuras inéditas se habían colocado en la esquina siguiente, y, mientras se encaminaba hacia ellas, unas camionetas irrumpieron bruscamente en la avenida, con unas sirenas azuladas y de estrambóticos sonidos. Leonardo no se alteró. “Sería lo peor”, se dijo. Y un desastre si lo cargaban y descubrían que... ¿Le creerían si argumentaba que estaba por allí de pasada? “La Policía”, había ululado ya una de las siluetas y todas las demás arrojaron sus cuerpos trajinados hacia cualquier dirección. Leonardo, que ni siquiera se había detenido, observó cómo las que no lograban escapar eran insultadas, jaloneadas de los cabellos y la ropa y empujadas hacia las camionetas.
Un par de uniformados robustos se volvieron hacia él al descubrirlo, y, sin estudiarlo mucho, continuaron con su labor, varas en mano. “Lo siento, murmuraba él, alejándose apenado. No, no puedo hacer nada”.
Las moles de casas y edificios se sucedían monótonamente y, a pesar de la vacuidad que encontró en las cuadras siguientes, Leonardo tampoco se inquietó. “Lógico, pensó. Sería estúpido arriesgarse con la policía por aquí”. ¿Debía seguir? La tenue garua no lo incomodaba y sólo empezó a dudar, cuando, a pocos pasos, sintió una angustia comprensible. Es que, en realidad, habían sido contadas las veces que había recorrido grandes distancias sin encontrar nada. Ordinariamente, el trayecto comprendía unas pocas cuadras antes de disfrutar de la figura elegida y regresar a su casa. Pero, si no fuera por estas ganas de hallar a la indicada con ese extraño no se qué, hacía rato que habría dado por terminada la noche.
A unos pasos de la esquina, brotaron dos siluetas más. Estaban envueltas en largos abrigos y avanzaban tranquilas hasta la mitad de la pista como para llamar la atención de los escasos automobilistas. Leonardo pensó que, al menos, no parecían de esas que hacían escándalos por nada, lo cual no le convenía, sí, a él, que había venido con la mayor discreción del mundo. “Hola, amigo, le dijo una de las figuras regresando a la vereda, y, abriéndose el abrigo, le enseñó esos dones maravillosos que sólo Dios podía haberle concedido, te cobramos baratito, ¿qué dices?”. Él miró, hipnotizado, por unos segundos, el cuerpo desnudo, hasta que se percató de que la figura se acomodaba algo entre las piernas, que, además, tenía raramente cruzadas. Se acercó a ella y la silueta se envolvió de nuevo en el abrigo.
A este punto, Leonardo no estaba seguro si también ese rostro acicalado o aquella voz aflautada eran los de una mujer. Así que para cerciorarse empleó un recurso que sólo la experiencia le había enseñado a usar. Estiró un brazo hasta situar su mano en el cuello húmedo de la que había hablado, y, mientras ella se mantenía inmóvil, con la expresión estúpida de quien no entiende algo, palpó el bulto de su garganta con un toqueteo veloz. “La nuez, murmuró, sonriendo de nuevo. La nuez nunca engaña”. “Maldito idiota”, le dijo la figura apenas se dio cuenta, y, sin dejar de insultarlo, se apartó llevándose a la otra consigo.
Dos cuadras más allá, Leonardo volvió a la vereda central y se detuvo a la sombra de un árbol. ¿Dudaba ahora sí en serio? Tal vez lo mejor era parar un taxi y decirle al chofer que lo llevara hasta las inmediaciones de la calle donde vivía y, al llegar a su casa, abrir la puerta con cuidado, atravesar la sala agobiada de libros, sigilosamente, subir aquellas escaleras compartidas y entrar en su cuarto y tumbarse en su pequeña cama, sin una pizca de remordimiento, con la firme intención de dormirse rápido, como siempre.
¿Había perdido las esperanzas?, ¿la angustia lo ahogaba?, ¿continuaría? ¿O acaso creía que esas salidas no tenían sentido? Quizá era absurdo eso de deambular grandes distancias por un capricho, de pagar por un placer instantáneo, por el sabor de una cálida figura que después paladeaba en el taxi de regreso y a la que, luego de ese después, ya no intentaba recordar. ¿Se había dado cuenta de que era un enfermo? Sí, él, quien menos se lo podía permitir. Sin embargo, decidió soportar la angustia sin perturbarse demasiado, como le habían enseñado que tenía que afrontar las dificultades de la vida. Se desajustó un poco la chalina y el aire ventiló el sudor que humedecía su piel. Tampoco sentía frío y las gotas de lluvia, aguijoneando su rostro, empezaban a disipar la maraña de dudas de su cabeza. Infló su pecho de nuevas esperanzas y se dispuso a abandonar el árbol, cuando, de pronto, una mano tocándole la espalda lo alarmó.
Leonardo se giró al instante y en su boca surgió un rictus de incredulidad. Jamás se hubiera imaginado que una figura así parara por las calles y menos trajeada como la veía: un corto vestido negro prensaba sus caderas generosas, sus piernas torneadas, sus pechos de diosa terrenal. Pero lo que más lo turbaba era el parecido de su rostro, redondo, de color canela y rasgos finos-¿era posible?-con el de la única mujer que había amado en la época en que aún podía hacerlo: Fiorella. Hasta el pelo, ondulado y largo, cayendo sobre sus hombros mojados, se la recordaba. Definitivamente, ella era la figura indicada.
Leonardo no se preguntó más qué debía tener de especial la muchacha. Lo veía. “Un momento, pensó. ¿Y si todo fuera una ilusión, una proyección de mi lujuria desmedida?”. No, no estaba soñando, ella era real, la tocaba y, sí, era real. La muchacha como que se exasperó con su actitud. “¿Quieres o no quieres, cariño?”, le dijo, deformando el rostro con una mueca despectiva. Leonardo, entonces, la arrastró por la avenida diciendo sí, claro que sí. Ella le comunicó el precio con hostal incluido y él siguió repitiendo, sí, claro, a eso vamos.