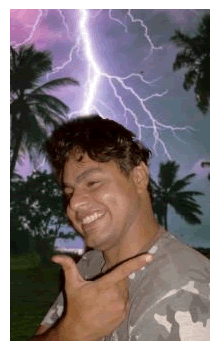Dejaron la avenida y ella lo guió por las callejuelas menos iluminadas. Mientras andaban, él la espiaba de reojo. Era increíble la semejanza con Fiorella. Habían estado juntos cuatro años, hasta que ella se metió con otro. Esto lo había destrozado, pero después de tanto tiempo no le guardaba rencor. Tampoco podía darse el lujo de odiar a alguien. Sólo se preguntaba por qué una muchacha igual a Fiorella se le había aparecido así, de pronto. Quizá era una especie de regalo que, devolviéndolo a una época en que había sido puro y feliz, lo obligaba a pensar que lo que hacía en esas noches estaba mal. Sí, un regalo al que, de verdad, esperaba no ahuyentar. En tanto, la muchacha se esforzaba por entablar una conversación. “¿Cómo te llamas?”, le dijo. Leonardo no contestó. “¿Trabajas?”, volvió a la carga ella. No, a esto él tampoco respondió. “Vaya, dijo la muchacha, lanzando sus caderas fabulosas a uno y otro lado. Si no quieres, está bien. Es extraño, casi todos buscan hablar de algo”. Sin embargo, por más que la muchacha se pareciera a Fiorella, Leonardo sabía que lo que menos quería era hablar, pues eso ya lo había hecho durante todo el día en el trabajo, incluso con gente que nunca antes había visto, y, es más, iba a seguir haciéndolo después y tal vez por el resto de su vida. “Además, qué podría decirle yo, pensó. Sí, precisamente yo”.
Se detuvieron frente a una casita estrecha que exhibía el cartel luminoso de Hostal. La rala lluvia amainaba ya sobre sus cabezas. Había dos tipos sembrados en la puerta, que al verlos se apartaron bostezando, casi sin fijarse en él, sólo en ella, a quien examinaron de las caderas para abajo. Una escalera de paredes descascaradas los llevó hasta un piso totalmente lúgubre. En el rellano, la muchacha tocó un timbre ruidoso. Un hombre de baja estatura y aire provinciano asomó su cara desvelada por una ventanilla que recortaba la pared . “Tienes que pagar ahora, mi vida”, dijo la muchacha y Leonardo metió una mano a sus bolsillos. El hombre abrió la reja eléctrica que conducía a los cuartos presionando un botón y les entregó una llave numerada y unos retazos de papel higiénico.
Caminando hacia la habitación, Leonardo se dio cuenta de que los ambientes monótonos, fríos del hostalito le recordaban el lugar donde vivía. Eran sitios estructuralmente parecidos, igualados en unos momentos por la insonoridad y, en otros, por la recurrencia de visitantes. Sonrió. ¡Qué cosas se le ocurrían! Quizá el hecho de haberse topado con una figura con el rostro de Fiorella lo había idiotizado. Hacia el final de un corredor, la muchacha se coló por una puerta que repetía el número de la llave. En la habitación encontraron una cama angosta y una vieja silla de madera, donde la muchacha se sentó y se sacó los tacones, como preparándose. Él, en cambio, se quedó estático junto a la puerta, con un último resquicio de duda. “En todo caso, por qué ella”, pensó. ¿Por qué Fiorella había acabado así, como una figura más?”. Pero ¿podría, refrenando sus deseos, rescatarla de la calle, ayudarla como a tantos otros e indicarle un nuevo camino? Volvió a sonreír. ¡Qué estupideces se le cruzaban por la cabeza! Ella no era Fiorella. Además, él había venido por una sola cosa, por una simple y rápida necesidad.
La muchacha, que desde hacía rato lo miraba intrigada, se levantó de pronto y, encogiéndose de hombros, se quitó el vestido sin apuro, enseñándole los fantásticos cuencos que lo aguardaban, tal vez para animarlo. “¿Qué esperas?”, le dijo, y a Leonardo, a partir de ese instante, nada, ni siquiera el pensar que podían descubrirlo, lo detendría. “Quítate todo”, le ordenó a la muchacha, y ella, obedeciendo en el acto, se deshizo de su truza y su sostén y él, admirando ese cuerpo extraordinario, fue llevado a una especie de limbo abrasador, donde le hubiera gustado arder por siempre. Ella, al cabo, se echó sobre la cama y lo llamó con una mano. Leonardo, entonces, se despojó de la chalina con suavidad, como para hacerle menos grave el impacto de lo que vería, y se le aproximó. Y, sólo en ese momento, la muchacha pudo descubrir lo que había en el cuello de él y, con la boca desmesuradamente abierta y convirtiéndose en una suerte de biombo humano, replegó el cuerpo sobre sus piernas, para cubrirse. “Eres, eres, dijo balbuceando, pasmada, mientras sus ojos no paraban de pestañear, incontrolados, como si estuviera viendo una sombra sin cara, un fantasma improvisado, no...no me digas que tú eres un...un...un...”.
Y él, tocándose la garganta, recordó que había estado todo el día tan ocupado que no tuvo tiempo ni ganas para cambiarse de ropa y, bufando, sonrió de nuevo. “Tranquilízate, por favor, le dijo y, quitándose la cinta dura del cuello, se la acercó. Vamos, esto no te tiene por qué asustar. Mejor apúrate, ¿quieres?, que debo ir a dormir. Mañana tengo que hacer misa temprano”.