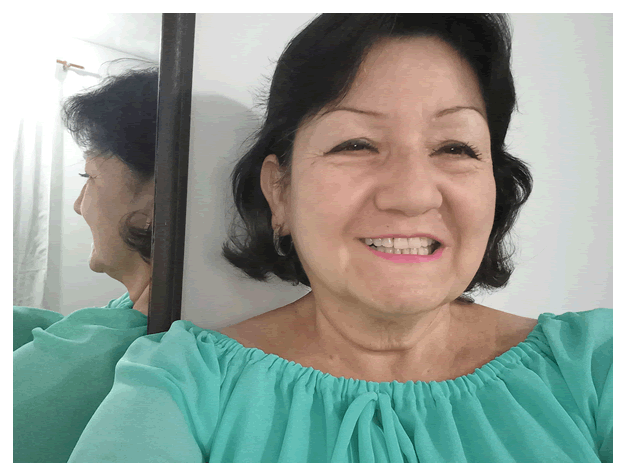Todavía no se disipaban las sombras cuando llegaron a despertarlo abruptamente. Abrir los ojos, para él, significaba el comienzo de un infierno absoluto donde todo era tinieblas y oscuridad. No importaba cuán brillante estuviera el sol en el firmamento ni la hora del día que fuera, su vida era gris, la existencia negra y el futuro sin esperanzas.
Sabía que debía incorporarse en cuanto escuchara el primer llamado, pues si no lo hacía sería levantado a base de patadas e insultos. Con rapidez se calzó los botines viejos y rotos que tanto le lastimaban los dedos por quedarle apretados, dobló la única cobija llena de agujeros y mugre y se quedó de pie sin levantar la mirada.
En ese mismo cuartucho de láminas y cartones se habían cometido asesinatos cobardes, torturas atroces, golpizas infames y cada día se pisoteaba la poca dignidad que pudiera haber permanecido oculta en algún rescoldo de la mente de cualquiera de los chiquillos que eran llevados ahí a la fuerza.
¿Cuántos eran? No lo sabía ¿Cómo eran? No tenía idea. Había aprendido a no ver nada que no fuera el piso de tierra, a no escuchar, a no sentir, a no saber…a no ser nadie. Una mujer entró y de mala gana les tiró los sucios platos de peltre al piso con “comida”, lo único sólido que llevarían en el estómago hasta la mañana siguiente y que como siempre eran verduras crudas podridas, tortillas pasadas y pedazos de pan duro. Una vez que todos los platos fueron “entregados” la mujer regresó al principio, ahora para recogerlos, sin importar si el contenido había sido consumido o no, quienes se negaron a entregarlos fueron molidos a puntapiés hasta quedar en el suelo llorosos y sangrantes.
Llegó la hora de salir con la advertencia de que cada uno era vigilado, de que no debían siquiera atreverse a pensar en huir o en quedarse con nada de lo obtenido. Todos tenían un cometido específico en un lugar señalado con precisión y no podían regresar al cuchitril hasta que reunieran la cantidad fijada como cuota diaria. A algunos les entregaron cajas con chocolates o chicles para ser vendidos, a los siguientes se les dio trapo y jabón para limpiar los parabrisas, otros, como él, debían subir a cantar en los camiones de pasajeros, y todos, se veían en la obligación de robar para completar lo requerido.
Era un suplicio estar en la calle, a veces con lluvia, otras con un calor inmenso, esa mañana de invierno, el frío calaba los huesos mientras el corazón se marchitaba de poco en poco y se teñía de negro hasta quedar más helado y tieso que un cadáver en pudrición.
Logró llegar a la guarida antes de que oscureciera, entregó lo suyo y le fue procurado lo ansiado: esa bolsa de papel que constituía su única felicidad y una cobija mugrienta plagada de chinches. Corrió con su gran tesoro entre las manos a buscar un rincón desocupado en donde sentarse y se aprestó a soñar, a olvidar…a volar.
Era el único momento del día en el que levantaba su rostro de niño, mostrando los dientes incompletos, podridos y rotos al esbozar una sonrisa plena mientras aspiraba con toda la fuerza de sus pulmones. Los ojos vacíos de vida se quedaban en blanco disfrutando el momento. Entonces el frío que siempre envolvía al cuerpo aunque hiciera calor se borraba, el temor que oprimía el corazón constantemente dejaba de castigar y su mente viajaba hacia lugares conocidos y reconocidos.
Llegaba a esa casa limpia y luminosa en donde el olor a galletas recién horneadas invadían cada rincón, recordaba su habitación llena de cosas hermosas y ropa abrigadora, escuchaba la voz tierna y clara de su madre invitándolo a correr hasta sus brazos para envolverlo fuerte, muy fuerte, en un abrazo cálido que se sentía tan bien mientras le susurraba al oído:
-Carlitos, mi Carlitos.
Carcajadas estruendosas que solo en esos momentos eran posibles, resonaron rompiéndose en la indiferencia de ese lugar horrible y sórdido. Se sentía feliz porque veía a su perro “Patotas” corriendo hasta él, comenzaban juntos ese juego que tanto les gustaba, rodaban por el césped verde y fresco del jardín. Cuando papá llegaba a casa con su traje gris impecable y portafolios en mano, niño y mascota corrían a su encuentro para derribarlo sin remedio y terminaban tirados en el jardín con el rostro hacia el cielo riendo a todo pulmón y sintiendo que las venas les explotaban de tanta felicidad.
Podía ver como si estuviera de nuevo ahí cada pared de su antigua casa, los cuadros de la sala, las fotos en la estancia, los jarrones repletos de flores, los ventanales ataviados con cortinas de colores vivos, el piso de madera, la biblioteca atestada de libros de todos tipos, grosores y colores. Olía cada habitación, los aromas penetraban hasta la medula del último hueso pero no lastimaban porque el dolor hacía mucho que lo mantenía anestesiado bloqueando el sufrimiento y cualquier padecimiento moral que pudiera atormentarlo.
Levantó los brazos tratando de palpar con sus manos las paredes lisas, la suavidad de su cama, el rostro terso de su madre, las mejillas ásperas de su padre, el pelo sedoso de Patotas, la frescura del pasto recién regado, el agua que brotaba del grifo copiosamente…No, debía salir de aquel escenario, tenía sed, mucha sed. Mejor era alejarse de aquello. Acá no había agua cristalina que aliviara la aridez interna.
Prefirió viajar hasta su escuela, al segundo grado, su salón antes de aquello. Aspiró nuevamente dentro de la bolsa de papel y hasta su corazón llegó el golpe del olor a tiza sobre el pizarrón, del grafito de los lápices y las hojas de papel, del hule con el que estaban forrados los libros y el perfume suave de la Maestra Lolita. Asistía a los honores a la bandera en donde cantaba el himno nacional con respeto y el pecho henchido de orgullo por su patria. No, ahí tampoco quería estar…aspiró otra vez…
En las noches, sus padres entraban en su habitación, descorrían las cortinas como a él le gustaba para que pudiera contemplar las estrellas en el cielo y la luna inundara con su luz la habitación de Carlitos ahuyentando a la oscuridad y pisoteando las sombras. Los tres juntaban las manos y rezaban, daban gracias a Dios por la vida que tenían, por estar unidos, por tenerse unos a otros, luego pedían por los suyos, por los pobres, los necesitados, los hambrientos…por los niños que estaban lejos de su hogar y las madres que sufrían por la ausencia de sus hijos.
Con fastidio aventó la bolsa de papel lejos de él y como un feto que duerme dentro del vientre materno cerró los ojos tratando con todas sus fuerzas de alcanzar esa paz infinita que jamás llegaba a su lacerada existencia.
Para entonces, la luna brillaba en todo lo alto. Esa misma luna alumbra al niño perdido, al padre afligido y a la madre angustiada que desde aquella tarde, 15 meses atrás, permanece junto al teléfono en espera de una llamada que le devuelva el aliento. Mientras, en el piso, grita sin voz el rosario gastado a fuerza de ser recorrido una y otra vez, al tiempo que de los labios trémulos brotan padres nuestros y aves marías que terminan hechos pedazos, de tanto rebotar sin remedio en las paredes sordas de la casa que ahora se mira tan vacía de bienestar, y al mismo tiempo, se siente repleta de recuerdos que castigan la existencia minuto a minuto y que parece preguntar incesante: “Carlitos ¿dónde estás?”. Sin obtener respuesta.
La mesa de la cocina, la misma que no ha sentido el calor del hogar ni ha vuelto a guardar olores dulzones en cada milímetro de extensión desde hace tantos meses, está cubierta por el cuerpo inconciente del padre, borracho de dolor, que se ha cansado de esperar resultados venturosos producto de tantas fotografías repartidas, de los anuncios en cada medio impreso o virtual, de levantar la voz en tribunas, frente a los dirigentes, detrás del Presidente, junto a la cruz de un Jesucristo que se mira tan devastado como él.
Los tres desfallecen en medio de tanta agonía. Quizás a fuerza de tanto pedir o porque la fe está casi por extinguirse, una luz de esperanza brilla, imperceptible, en el cielo. El timbre de un teléfono rompe el silencio en la delegación de policía, una mujer dice escuchar cosas raras en la casucha al final del terreno abandonado, sospecha que hay algo turbio en ese lugar. El sargento, de mala gana, cuelga la bocina y se levanta sacudiéndose la pereza e indiferencia mientras su compañero va por el auto patrulla.
Cuando Carlitos abrió los ojos se sorprendió al encontrarse en un cuarto lleno de globos y flores, la luz lastimó su retina, pero escuchó nítidamente la voz de su madre cantando esa canción de cuna con la que solía dormirlo cuando era bebé. Cerró lo ojos otra vez incapaz de llorar, las lágrimas hacía mucho que lo habían abandonado. No quería despertar:
-Esta vez no, por favor, no quiero dejar de soñar…
Elena Ortiz Muñiz