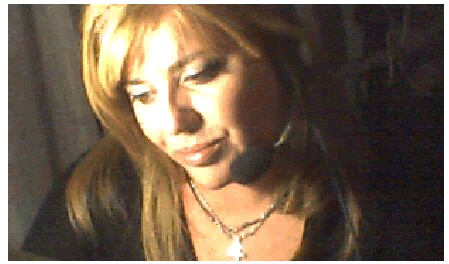Una vez fui miembro de un grupo expedicionario cuya meta era plantar unas banderolas en las Montañas de la Luna. En el intento, fuimos apresados por una horda de caníbales. Éramos muchos, más de quince, y, pese a que el puchero para la cocción era de grandes proporciones, allí no cabíamos todos.
Por medio del lenguaje gestual, le hice entender al cabecilla que podía quedarme fuera del caldero en condición de reserva alimenticia. El jefe accedió, cosa que me permitió aprovechar el paréntesis de la ejecución para intentar camuflarme entre ellos, convertirme en un caníbal de pro. Tras los festines, cubría mi piel con la ceniza de las hogueras con más entusiasmo que ningún salvaje, aullaba a la luna con un fervor sin competencia, y, como quiera que el paréntesis fuera alargándose, pinchaba con cruel saña a las capturas que se debatían dentro del puchero. Misioneros correosos, cazadores de la jet-set de carnes mórbidas, alguna chiquilla tierna de oenegé si la suerte había sonreído la jornada, todos experimentaron el punzón ubicado en el extremo de mi palo, en cuanto la ebullición del caldo les empujaba al intento de abandonar el puchero. Representé tan bien mi papel de antropófago que un día, sin saber cómo, me convertí en su jefe.
Pasó el tiempo y todo transcurría de forma plácida en nuestra comunidad de comedores de carne. (Los caníbales somos gente discreta, por lo que preferimos utilizar esas tres consonantes de cabecera para darnos a conocer dentro del mundillo de las culturas étnicas. En el último congreso internacional de pueblos indígenas, nos presentamos como el grupo de las tres ces). Perdonen la interrupción, escribir es parecido a comer. En algunas ocasiones, el comensal pospone el consumo de la parte más jugosa del plato para entretenerse en la elasticidad insípida de un tendón interdigital. Como decía, todo transcurría de forma plácida hasta que un día capturamos a un grupo de cartógrafos. Como creadores de mapas, los cartógrafos son gente peligrosa porque, tras ellos, llegan los turistas. ¿Y qué pueblo es capaz de sobrevivir al embate del turismo? Bajo la influencia de esa lacra mundial, el caníbal pierde su identidad, acaba consumiendo productos liofilizados o, peor aún, se rinde ante una sopa de acelgas.
Los cartógrafos eran muchos, más de quince, y, pese a que el puchero para la cocción era de grandes proporciones, allí no cabían todos. Uno de ellos se apeó de la olla, (la expresión es buena porque, una vez encendida, la marmita del caníbal te lleva de viaje por el mundo aromático de las especias, los caldos nutricios, las cocciones lentas y artesanales, para terminar en un baño de ácidos estomacales sin parangón. Como ven, nuestra cultura no tiene nada que envidiarle a la tradición de las aguas termales y baños de barro en general). Perdónenme esta nueva interrupción, como les dije, uno de ellos se apeó de la olla y por medio de gestos me dio a entender que podía quedarse fuera en calidad de reserva alimentaria. Acepté, pero, al instante, la actitud del prisionero, cuyo comportamiento no debería de haber ido más allá del de un kilo de garbanzos envasados al vacío y depositados en la pertinente despensa, derivó en un intento desesperado por parecerse a nosotros. Se maquillaba con ceniza, aullaba, pinchaba las capturas, incluso rebañaba el tuétano con una pericia envidiable. Siempre estaba a mi lado y sin saber muy bien cómo, se convirtió en mi mano derecha. (Eso para un caníbal es mucho, dado que la substitución de una parte del cuerpo casi siempre conlleva su deglución). La estrategia del cartógrafo pronto quedó al descubierto. Una noche, mientras dormía, me devoró el hígado.