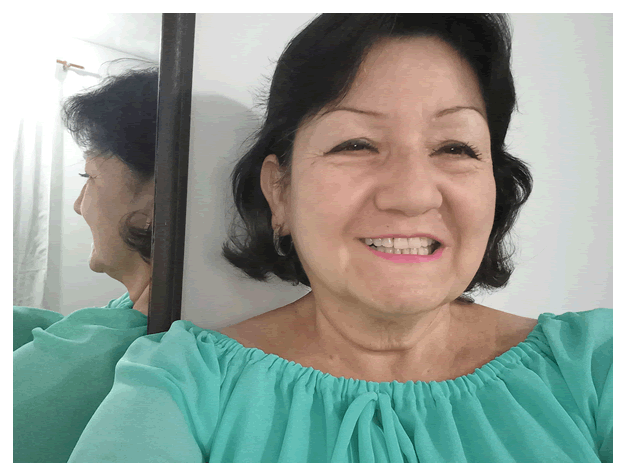De boca de su madre, siendo muy pequeña, heredó el jardín: “Debéis regarlo siempre, en los primeros clareos y en los últimos suspiros de la tarde” –le dijo la agónica anciana…
El jardín no tenía flores (nunca las tuvo). Empero, ella, cuando asomaba el alba o en la plenitud del ocaso, siempre puntual, con vehemencia lo irrigaba. Durante la guerra o en las más crueles sequías, o hasta en los días de lluvia, demencialmente, salía y regaba el estéril pedazo de tierra. Día tras día, mes tras mes, año tras año regó…
Y aún hoy, añosa, riega sin cansancio, sin hartazgo, lo que le fue conferido sin que ella lo pidiese; y no existe fuerza alguna que se lo impida: ni la memoria expirada de su esposo (asesinado a mansalva por un eficiente soldado), ni el recuerdo extinto de su hijo (muerto por el hijo del eficiente soldado), ni los quejidos, ni la renuencia de su hija que, ahora, con desgano, le aboca el agua que manan sus pequeños y tristes ojos, para regar tantas tumbas…