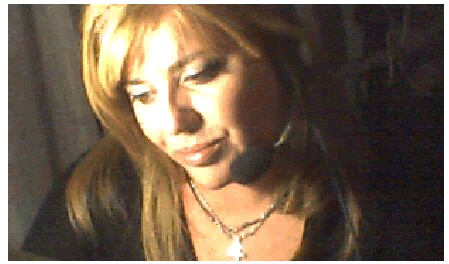Esto tiene algo de autobiografía. Como es bastante extenso,
con pretensiones de futura novela, voy a publicarlo en etapas.
Si esta primera parte no agrada...
Me reservo lo que pienso hacer con las otras 200 hojas.
Primera Entrega
Cuando mi padre bajaba al pueblo a visitarnos tenía la costumbre de llevarme a las tiendas donde se reunía a beber con sus amigotes, yo era su orgullo por el motivo de ser su primogénito, y conversaba delante de mí de todos los temas que ocupan a los varones en este tipo de actividades: deportes, negocios, conflictos de diferente índole y, sobre todo, de mujeres.
Allí me enteré de muchas conquistas de mi padre, sus amigos poco salían del pueblo y este era muy pequeño para permitir aventuras extramatrimoniales y las pocas mujeres que prestaban su cuerpo ya se sabía a quienes pertenecían, claro que estas conclusiones vine a sacarlas muchos años después; en ese entonces yo me enorgullecía de mi padre porque sus amigos se asombraban de sus proezas varoniles y después de mucho tiempo comprobé que eran ciertas; allí empecé a tomar, sobre las rodillas de mi papá o jugando en una mesa vecina que estuviera desocupada, en la que iban acomodando las botellas vacías o a medio vaciar, cuando no me miraban tomaba sorbitos que me hacían sentir extraño pero para nada mal. Sólo un día sentí unos malestares horrendos y fue cuando mi padre, viéndome tomar con agrado de su cerveza, me dio media copa de aguardiente y vomité hasta las tripas, mi abuela, que era la madre de él, lo maldijo y lo trató muy mal cuando me vio y se dio cuenta de la causa de mis males. Durante una larga temporada mi padre dejó de llevarme a sus tomatas y si mal no recuerdo ni me hicieron falta pero, cuando salía con mi abuelita por la calle (nunca me dejaban salir solo), y pasábamos por el frente de los establecimientos donde vendían licores, la cerveza me volvía agua la boca y el trago me rebotaba el estómago. Mi infancia fue una cosa rara porque me crié con mi abuela, una tía abuela y la muchacha del servicio y eso, hasta donde recuerdo, me convirtió en un solitario.
A los seis o siete años y sin saber el motivo resulté de acólito en la iglesia del pueblo, un edificio enorme para un pueblo tan pequeño pero como la fe de sus habitantes era más grande que sus necesidades reales y como no existían miserables absolutos la iglesia se construyó con la contribución de todos y hasta el reloj lo donó un familiar lejano de mi madre, tal vez como expiación de sus pecados porque, según ella, era un fornicador empedernido que nunca tuvo hijos con su esposa legítima y si con varias mujeres del campo con la cuales engendró mujeres que su mujer crió con una paciencia de santa. En la penumbra de la sacristía me reencontré con el que habría de ser mi más fiel y asiduo amigo, de toda mi existencia, metido entre las botellas: el delicioso y nunca bien ponderado vino de consagrar que me convirtió en católico fervoroso pues me hizo pensar que si esa era la sangre de Cristo ese señor tuvo que ser una persona excelente.
Como tres años me duró la dicha, y la fe, porque todos los días el curita celebraba la misa y era parco en el beber, de manera que en las vinajeras quedaba casi completa la sangre de Jesús que “salvaste al mundo” y yo no podía dejar que se perdiera este líquido sagrado, de manera que lo libaba con una fe extraordinaria. Además, me ayudaba el buen ejemplo del sacristán, un viejito que tenía una gran estimación por la sangre de Nuestro Señor y acumulaba botellas detrás del altar mayor. Parece que con un cambio de sacerdote descubrieron que el pobre sacristán estaba embriagado con mucha frecuencia por la dicha de tener al Señor en su interior y lo echaron. Para mi se acabaron las motivaciones de acólito; el cura que llegó era prácticamente abstemio en todo sentido y todo lo tenía medido y guardado; años después lo recordé en las líneas del maestro Quevedo y su obra El buscón. En algún momento, para ocultar mi estado, comencé a inventar mareos y dolores de cabeza que mi madre no creyó por pura intuición materna pero como mi palabra era ley para mi abuela, sí señor, adiós a los hábitos religiosos. De todas maneras no quedé tan alejado de la religión porque estudiaba en el colegio parroquial regentado por el párroco y nos llevaban a misa todos los domingos y fiestas de guarda.
Todo iba bien hasta la hora de la elevación y transformación del vino en la sangre de Cristo porque, en ese preciso momento me atropellaban los recuerdos y en varias ocasiones me puse a llorar; estas lágrimas elevaron mis silencios, ante los ojos de todo el mundo, a una altura beatífica muy cercana a la santidad. Nadie supo nunca que no lloraba por la pasión y muerte de Jesucristo, que era lo que ellos pensaban, sino por el vino que sobraba y se iba impunemente para la sacristía donde nadie lo aprovechaba porque el cura lo retornaba a la botella después de la misa y lo guardaba bajo llave. Por esos días llegó al pueblo un médico de unos treinta y pico de años que resultó de la familia, era primo hermano de mi madre y estudió medicina por darle gusto a su señor padre porque su verdadera vocación era el sacerdocio; para compensar su desdicha se refugió en las botellas y dedicaba la mayor parte de su vida a beber aguardiente.
Casi desde el principio nos acercamos porque teníamos la misma vocación de solitarios irredimibles y las mismas aficiones, además de la bebida: la lectura y la música clásica; la tía abuela que me acostumbró a la hermosa música también lo había criado a él. Cuando se instaló en el consultorio que habría de ocupar hasta el final de su vida, comentó en familia; una de las pocas veces que habló y compartió con ellos; que necesitaba un muchacho para los mandados, el aseo del local y otros menesteres y, como no, ahí estaba el ex acólito, tan parecido a él en los gustos y aficiones, sin contar la afición a beber que no me habían descubierto y a él tampoco.
Al comienzo, y como estaba en periodo de vacaciones, la pasaba mucho tiempo en el consultorio entre frascos, instrumentos quirúrgicos y otras cosas de la profesión pero, lo que era más importante para mí, la variedad de libros que leía el hombre, muchos no me interesaban porque se referían a enfermedades y otras porquerías relacionadas con su profesión pero sí los de literatura y poesía. Un día me encontró ojeando un libro y se asombró de que a mi edad leyera los clásicos rusos, sus preferidos; ahí empezó una amistad que duró tres años, antes de que me pusieran interno en una lejana, retirada y fría ciudad a estudiar la secundaria y formarme como educador y formador de juventudes. Con cierta frecuencia me enviaba a la tienda por lo que sabemos y el tendero me llenaba la botellita oscura y sin etiqueta (una bebida de malta sin alcohol que los borrachitos utilizaban para lo que estoy contando) de aguardiente, el médico espaciaba los tragos mientras leía y me mandaba por otra y otra y así varias veces hasta la cinco de la tarde, hora en que cerraba las puertas y se ponía a leer; en realidad lo únicos días con trabajo, lo que se llama trabajo solo eran dos : Los miércoles y los domingos porque los campesinos llegaban de todos los rincones del municipio a mercar, vender sus productos, asistir a la santa misa y meterse una borrachera de miedo; algunos armaban peleas y llegaban rotos de un botellazo, cuchillo o machete y me tocaba ayudar.