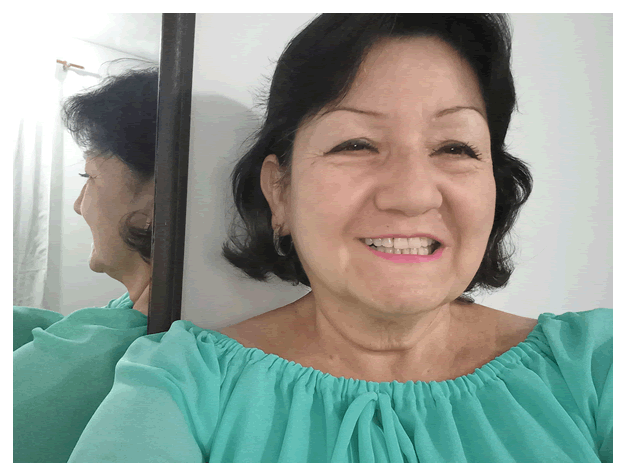Apenas me he levantado y la ducha tibia me ha despojado de los retazos tardíos del sueño. Mientras el aroma del café matinal barboteando en el fuego penetra mis sentidos cual afilado puñal, he sentido el irrefrenable impulso de escribir, mi atenta lectora.
Ha penetrado en mis venas la impostergable necesidad de la palabra, ese cruel veneno que nos penetra y toma por sorpresa y ya no nos abandona más. Ese monstruo despiadado que sediento bebe tu sangre y no sacia su apetito sino con nuevas dosis. Esclavo de ese insidioso verdugo, me siento frente al papel –resignado-, a procurar calmar su furia. Dejo entonces abierta la cárcel de mi mano, para que sea ella, voluntaria cómplice de mis sentidos, la que haya de encontrar las elusivas palabras que habrán de llegar a ti, mi curiosa lectora.
Serán palabras heridas de esperanza, que formarán doloridas frases tributarias de tu lacerante ausencia. Mi espíritu, oprimido por tu desesperada distancia, liberado de su impotente e inerme dueño, conseguirá la fuerza perdida para poner en papel lo que el alma desgarrada por tu vacío, sólo puede murmurar en un ininteligible vagido.
Será él quien encontrará el modo de decirte, mi amada ausencia, el ruego que el alma pronuncia.
Serán palabras dolidas.
Serán, mi anhelada amiga, el reflejo de un alma rasgada por tu falta, pero será también una sonora plegaria pronunciada con esperanza, no ya de sentir tu presencia, sino sólo y nada más que ello, el de escuchar de tus labios un: lo siento, aquí estoy y pienso en tí.
Sólo entonces, mi adivinada lectora, mi alma tendrá esperanza y mis palabras el renovado perfume de saber que la enervante diaria espera no es en vano.