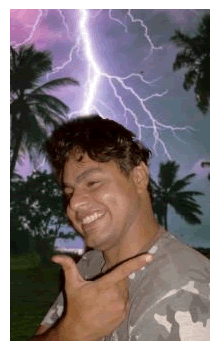En aquellas épocas lejanas en mis recuerdos, unos personajes fantásticos que llenaron páginas de mi memoria fueron esos gladiadores modernos llamados astros de la lucha libre. Los niños los magnificábamos en nuestras cabezas y los adornábamos con unos poderes increíbles que, a nuestros ojos, los elevaban a una categoría de dioses griegos o, por lo menos de héroes.
Según las características los clasificaban en rudos y técnicos, de acuerdo con su manera de comportarse en el ring. Los primeros eran unos hombrones enormes, con más barriga y adiposidades que músculos, desgreñados, mal afeitados, con aspectos patibularios, vestimentas terroríficas y, para completar los nombres de combate que aumentaban la imagen de terror: “El médico asesino”, “El enterrador”, “La momia azteca”, “Los hermanos espanto” y tantos otros que se aparecían en nuestras noches de pesadillas. Los técnicos eran el extremo opuesto en todos los sentidos, comenzando por el aspecto físico pues mostraban un cuerpo musculoso, con menos panza, vestimentas adecuadas a dicho “deporte”, casi siempre máscara que cubría la totalidad de la cabeza y nombres de combate menos agresivos: “Santo, el enmascarado de plata”, el favorito d todo el mundo de habla hispana, “Blue Demon, “Huracán Ramírez”, “Mil máscaras” y tantos otros.
Todos los anteriores y muchos más llegaban a mi pueblo, perdido en las estribaciones de la cordillera, en algunas películas mejicanas, en los tomos mensuales del “Santo” (José Guadalupe Cruz, ¿recuerdan?), en las revistas del mismo, en los comics mejicanos, en las historias que contaban los mayores que se desplazaban a la capital, durante la temporada de Lucha Libre, en los álbumes coleccionables de figuritas con la foto de luchadores que salían en caramelos y en relatos de forasteros afortunados que contaban su experiencia directa como espectadores de primera fila en la Plaza de toros La Santamaría, habilitada como escenario para los combates.
Todos soñábamos con presenciar una lucha de verdad (las del cine y las revistas eran de mentiras, según nuestra forma de pensar) y en nuestras conversaciones siempre formábamos en el bando de los técnicos. Por supuesto, en nuestros juegos de niños, durante la temporada en la capital, los policías y ladrones, los vaqueros e indios y todos los demás juegos pasaban a segundo plano; nos convertíamos en luchadores durante diciembre y enero pero al repartir los roles siempre se formaba una trifulca de campeonato porque todos queríamos ser los buenos. A menos que se aparecieran por nuestros rumbos esos niños díscolos que existen en todas partes del mundo y se tiran los sueños de los chicos de su edad. Estos niños luchaban de verdad y daban patadas y puños como si estuvieran en un combate por la supervivencia. No entendíamos, y ellos tampoco, que lo que pretendíamos hacer era un divertimento y con las narices y bocas partidas y sangrando corríamos a las casas llorando. Las mamás, las abuelas y las señoras del servicio (según el caso) restañaban nuestras heridas y repetían hasta el cansancio que no jugáramos con esos delincuentes.
Para todos los niños y adolescentes (y muchos señores mayores) las llaves, patadas, golpes, mordiscos y sangre eran reales. Las señoras sonreían con una mueca burlona ante los comentarios de sus maridos, ellas no estaban convencidas de que tanta ferocidad fuera real y eso desencadenaba batallas verbales caseras que casi llegaban a la agresión física para demostrar la realidad de los argumentos. Los que más sufrían eran los hermanos y hermanas menores. Los que teníamos esa condición de mayores practicábamos con nuestros indefensos hermanos la doble Nelson, el martillo, el cerrojo, la patada voladora, el codazo, los piquetes de ojos y tantas otras mañas que veíamos hacer a los colosos del ring. Los menores no entendían que cada llave tiene su contra… mi abuela, a punta de chancleta y correa, curó a mi hermano Néstor de sus habilidades para la lucha libre.
Por razones de trabajo la familia se mudo a una pequeña ciudad, cercana a la capital, y allí todo era distinto, hasta los juegos infantiles; atrás quedaron los amigos de la infancia pero encontramos amistades que se prolongaron por el resto de la vida. En esta nueva etapa conocí en persona algunos luchadores que tenía grabados en la memoria. Fue en el Teatro Califa, uno de los dos de la población, abarrotado hasta la entrada y con un público ávido de sangre. Con dos semanas de anterioridad se anunció el espectáculo y las boletas se vendieron como pan caliente el mismo día que salieron a la venta. Inicialmente promocionaron la entrada de menores de doce años dos con una boleta pero, con la demanda desmesurada de boletería, cancelaron la promoción y, por derecha, la entrada de menores de diez y ocho años.
Mi grupo estaba en los desafortunados, nuestras edades fluctuaban entre los doce y los quince años y no podíamos perdernos el espectáculo. Recordamos que la casa de un muchacho del colegio, uno o dos años mayor que nosotros, quedaba al lado del teatro; fue difícil convencerlo pero penetramos por la ventana de ventilación del baño de las mujeres; ese día las que entraron lo hicieron disfrazadas de varones; y quedamos en primera fila. El local olía a sudor, cigarrillo y licor; vendían vasos de cerveza y el que iba terminando arrojaba el recipiente al piso. La impaciencia se notaba y nada que aparecían los luchadores; como el teatro sólo tenía una entrada, era obligatorio que entraran por la misma puerta que todos los parroquianos. Cuando lo hicieron, la sala casi se derrumba con los aplausos, chiflidos, gritos, pataleos y cuanta forma tienen los humanos para expresar sus emociones. Uno de mis amigos estaba llorando y alguien le dijo: “No chille como una nena, chino marica”