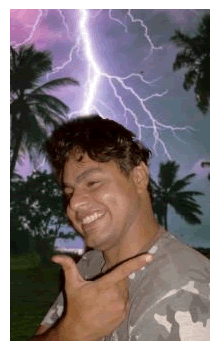Corría uno de los últimos años de los setentas, no recuerdo cual. Terminada mi jornada de trabajo iba al apartamento a cambiarme de ropa y de personalidad: colocaba sobre la cama el traje de paño, la camisa blanca y la corbata; me ponía jean, camisa de tela a cuadros, zapatos tenis con medias blancas y un abrigo de pana color café que me llegaba hasta las rodillas; me colgaba una mochila tairona en la que metía dos o tres libros, un cuaderno, lápiz, un paquete de cigarrillos sin filtro, un encendedor Ronson, un cuaderno y un paquete de hojas para escribir cartas y poemas de amor a los perdularios de la noche capitalina.
Como vivía en un barrio periférico, para desplazarme al centro de la ciudad, viajaba en un carro colectivo y me bajaba siempre en el mismo sitio: calle 13 con carrera 13; uno de los sitios más peligrosos del centro; miraba la esquina del edificio Lara para asegurarme que estaban los dos matones mal encarados y, al verlos, cruzaba la calle y me introducía por los laberintos de perdición a sabiendas que me seguían, era su deber por un pacto de sangre y complicidad que nos hacía indisolubles como el cuerpo y el alma… hasta que la muerte nos separara.
Sabía de memoria el mapa de la degradación humana. Conocía todos y cada uno de los sitios de la prostitución y el vicio. Los expendios de droga, los burdeles y casinos clandestinos (los legalizados no me atraían, para qué), las ventas de tragos adulterados, las imprentas donde falsificaban moneda nacional y extranjera; casi que podía recorrer estas calles con los ojos cerrados, para visitar mi clientela.
Todos vendían vicio o placer o ambas cosas; yo vendía amor. Amor en forma de cartas y poemas para sus seres queridos; sí, para sus seres amados, es que la gente normal piensa que los abandonados de la mano de Dios no tienen sentimientos y los desprecian. Las putas tenían padres, hermanos, hijos en sus remotos lugares de origen; o alguien en prisión o en un hospital. Los matones de oficio amaban una de estas prostitutas con una ternura increíble y me pedían poemas que les expresaran sus emociones. Los drogadictos lloraban de dolor pensando en sus madres y esposas lastimadas por su condición infrahumana.
Al primer sitio que entraba era un fumadero de opio y marihuana; el olor me causaba náuseas pero no me disgustaba, a los pocos minutos de entrar ya hacía parte del olor y este había penetrado en mí. Observaba los cuerpos tendidos en esas esteras desastrosas, cuerpos retorcidos entre sus propios vómitos y excrementos, ojos desorbitados por efecto de las drogas y pasé entre ellos y sobre ellos hasta el final de la sala; toqué la puerta y entré, sin esperar respuesta; ahí estaba el camaján con los ojos alucinados estirando la mano que no estreché, ya sabía que la tenía resbalosa de sudor y como sabía lo que deseaba de mi le alcancé las hojas, las leyó con fervor y se levantó a darme un abrazo que no pude rechazar; me pagó y salí entre manos que se estiraban solicitando una moneda para seguir soplando.
A la izquierda de la puerta de entrada estaban mis dos ángeles guardianes, les alcancé un billete y susurraron algo parecido a muchas gracias, me siguieron hasta una taberna donde siempre paraba; ellos sabían que me demoraría unos tres cuartos de hora, mientras desocupaba media botella de aguardiente, y ellos volvían al fumadero a darse un toque con la plata recibida. Al salir ya estaban listos para seguirme en las sombras. La siguiente parada era un burdel que no merecía tal nombre, como que le quedaba grande a este antro de perdición. Allí estaban mis mejores clientas: “Mi amor, versitos para los quince años de mi hija”, “Cariño, un poemita para mi marido que está preso”, “Corazón, la poesía para el malparido que me parte el alma”… A todas les daba gusto. Lloraban, me abrazaban, me cogían la cara y me palmeaban el culo. Pagaban con unos billetes arrugados que le habían escamoteado al chulo de turno, con moneditas, con trago birlado a los clientes; algunas me ofrecían sus cuerpos pero es que eran francamente desastrosas.
Iba a “Los Cisnes”, el café-bar de los homosexuales, uno de los sitios más bonitos de mi sector, sobre la carrera séptima; eran mis mejores clientes, siempre tenían dinero pero me molestaba que me manosearan y yo dejaba que lo hicieran para poder cobrarles caro y les prometía (ya estaba un poco entonado con el aguardiente) que algún día me los comería a todos… uno tras otros, se reían y por cuenta de la risa daban buenas propinas. Los poemas más difíciles de escribir eran estos; yo no les criticaba sus inclinaciones sexuales, pero ¿cómo serpientes me inspiraba para escribirle versos de amor a otro varón?
Días hubo que a la una o dos de la mañana ya no podía con mi alma; una y media botella de trago, o dos, entre pecho y espalda estaban haciendo estragos con mi organismo. Cada vez que salía de uno de tantos establecimientos con dinero daba a mis dos demonios su parte que ellos “invertían” en vicio mientras yo entraba en otro sitio. Cuando notaban que no sabía ni como me llamaba me subían en un taxi de un conocido que me llevaba hasta mi vivienda.
¿Por qué no lo robaban?, se estarán preguntando. Al comienzo de nuestra relación comercial yo les conté la fábula de “La gallina de los huevos de oro”, ustedes entienden. Además existía el pacto de sangre pero ya me cansé de escribir y tengo un dolor de cabeza que me mata. ¿Hasta cuándo podrá resistir mi organismo? No sé, recuerdo a los “malditos franceses” y pienso que se murieron más viejos que yo, entonces busco a tientas la botella de ron y brindo por Rimboud, Mallarmé, Apolinaire y todos los que estoy imitando hasta que reviente… río como imbécil mientras el efecto del alcohol empieza a inundar mi cerebro y manda el dolor a la mierda.