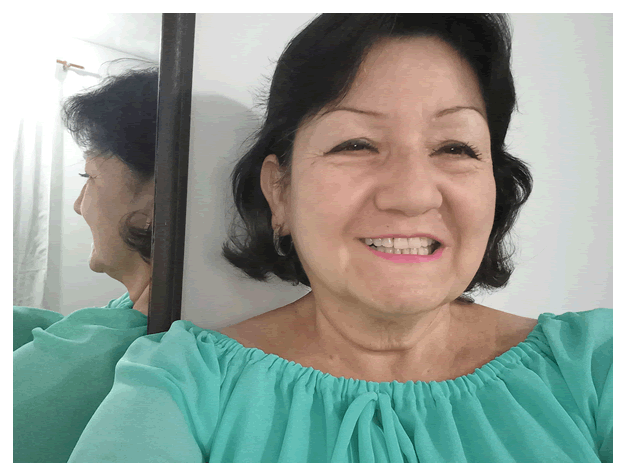Esa noche no pensaba. No quería pensar nada, absolutamente nada. Me sentía débil y desprotegido, huérfano de amor y necesitado de un abrazo protector, cálido y maternal. Busqué en la cartera la tarjetita de presentación donde ofrecían compañía a caballeros nacionales y extranjeros; “jóvenes y hermosas chicas para todos los gustos, cariñosas y complacientes” gritaba el rectángulo multicolor, mientras una hermosa morena me guiñaba desde una foto el ojo para acabar de convencerme.
Su provocativa minifalda que no tapaba nada y sus seños al aire casi me hacen arrepentir del paso que di seguidamente. En realidad sexo era lo último que deseaba en ese atardecer de soledad y desencanto. Pasión desbordada había tenido hasta saturar todos y cada uno de los rincones de mi joven humanidad… hasta la tarde del jueves pasado cuando me dijo adiós sin atenuantes, sin darme un respiro para preguntar ¿dónde fallé, mi amor?, ¿en qué momento dejaste de quererme? Se marchó como se van todas las cosas buenas, para siempre, y me dejó con la herida mortal del desamparo a cuestas. Incapaz de una respuesta quedé petrificado observando su espalda al alejarse en dirección al taxi que llegó para llevársela al aeropuerto. Jamás sabré el nombre de su destino, se fue, así no más, como se van las sombras cuando sale el sol.
En la penumbra de la sala se acercó una mujer madura que me preguntó ¿qué desea, caballero? Y yo le dije “compañía, eso nada más, una chica que me abrace y me dé el calor que sólo puede dar una mujer enamorada”; asintió con un gesto mientras me echaba por la cara el humo azulado y oloroso de su cigarrillo mentolado. “Ven”, me dijo y me llevó a otra sala donde estaba una hermosa chica morena de ojos verdes que me miró como deben mirar los ángeles en los sueños celestiales de un poeta enamorado.
Bailamos abrazados todo el tiempo. Ella no hizo ningún intento de pronunciar palabra y yo me contenté con el palpitar de su juventud entre mis brazos. En algún momento pensé “¿qué problema tiene conversar un rato? Le pregunté como si acabara de llegar “¿cómo te llamas?” y ella me miró con esos hermosos ojos de esmeralda colombiana mientras sus labios se entreabrían en una sonrisa de perlas. “¿Cómo te llamas, preciosa?”, repetí por si acaso no había escuchado la primera vez. Su sonrisa se acentuó y a mí se me olvidó la que se fue y todas las mujeres del mundo entero. El universo entero en este instante éramos ella y yo en este antro de amores fugaces. La mujer que me recibió en la entrada comprendió a cabalidad lo que le solicité: “Sólo deseo compañía” y me dio como pareja perfecta a la chica muda del burdel.