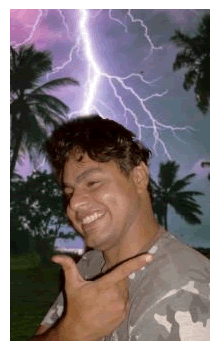Era un funeral raro. Sonaba una música envolvente que parecía brotar de los muebles, de los cuerpos, del blanco ataúd de pié en donde Jordi esbozaba una postrer sonrisa.
Las risas se elevaban cantarinas por sobre el rítmico murmullo de las animadas conversaciones. Es que cada concurrente, previa invitación imprescindible, sabía – aunque costara entenderlo- que iban a una fiesta en donde todos los detalles habían sido escrupulosamente planificados por el sonriente y estático anfitrión. Las indicaciones eran claras y precisas, tejidas con la paciencia de un orfebre. Lágrimas debían quedar fuera. Lugares comunes como “no somos nada”, también. De etiqueta los caballeros, de noche las damas.
Es que era una fiesta de despedida de la vida conocida, pero de celebración de lo vivido aún más. Y los selectos invitados debían comer bien y beber mejor. Y bailar, por qué no si les apetecía? Pues, claro que sí, bailar también. El sonriente anfitrión había programado las veinte horas de música necesarias.
Y así fue. Fueron llegando y con aprehensión primero, y con creciente entusiasmo luego, se animaron a sonreír y festejar al influjo de aquella sonrisa congelada que les miraba desde allá. Conatos de llantos fueron ahogados por la contagiante alegría del festivo ambiente, vestido de música y vino, risas y rosas. Sólo rosas. Blancas y rojas, también amarillas, pero sólo rosas. Una manía más del gran planificador, que de pié en su rígida sonrisa, parecía decirles: si supe bien vivir, cómo no habría de saber mejor morir?
Las presencias necesarias estaban todas, toda vez que las invitaciones habían sido hechas por el anfitrión. Tal vez, sólo tal vez, una ausencia sabida por Jordi e ignorada por los más.
El final fue rápido. Acompañados de Mozart, despejados de discursos no deseados, huérfano voluntario de inútiles plegarias, y sin llantos, el blanco ataúd bajó horizontal al abrazo de la madre tierra.
Todo estaba previsto menos aquella nívea paloma que surgida de la nada, vino a posarse justo encima del sonriente Jordi. Dicen quienes lo vieron bajar que la sonrisa parecía habérsele ensanchado. Es que Jordi sabía que la ausencia dolida era ahora presencia eterna.
En la noche llovió mansamente.
Al amanecer el límpido cielo se vistió de sol, mudo testigo de aquél rosal nacido junto a la tumba, con sólo dos capullos en flor, uno rojo y otro blanco, juntos.
Por allí nomás, Jordi, seguía sonriendo.