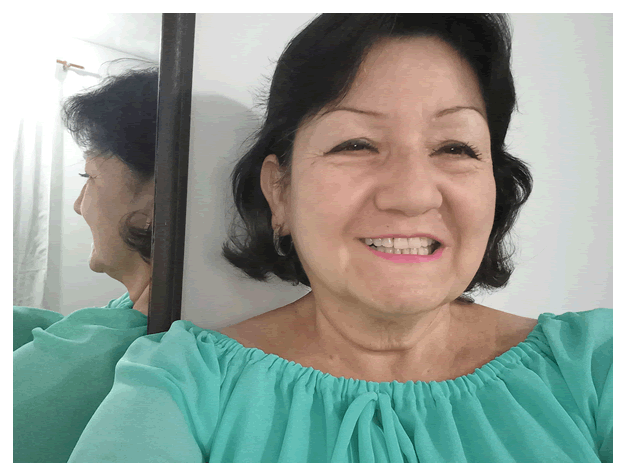El tiempo de disfrutar terminó para José con la última visita a la montaña. El verdor, el aire límpido, el olor a leña, la casa campesina y el canto de las aves refundido entre el follaje, habían sido para él un gozo extraordinario. Pero de haberse prolongado se habría convertido en la rutina que pugna con lo placentero.
Allí percibió con claridad que la muerte rondaba ya muy cerca, y renunció, por incapaz, a exprimirle más gozos a la vida. Sintió a la vez un apremiante deseo de conciliarse, pues a pesar de cuanto proclamaba su insolencia, anhelaba el sosiego de su alma para llegar al sepulcro sin angustias.
Disipaba su ansiedad con argumentos intelectuales poderosos que le daban la razón de su proceder a lo largo de su vida, pero era inevitable cierta desazón por un remordimiento inexplicable. Flaqueaba por momentos en lo íntimo de su ser cuando juzgaba sus acciones, porque a la hora de la muerte la certeza de sus buenas obras resultaba para sí un hecho discutible: no había absoluto para confrontarlas. Pero para su tranquilidad contaba con la coherencia entre sus acciones y su pensamiento. Deducía que el bien era el sometimiento de su proceder a sus principios, y que su dialéctica del bien y el mal era la lucha entre sus deseos y el deber autoimpuesto. Actuar mal no era bajo esa perspectiva no seguir el camino por otros señalado, sino actuar en contra de sus propios valores. Desde ese punto de vista se sentía sereno. Nunca sus actos habían sido inicuos, pocas veces había ido en contra de los dictados de su conciencia, nunca su comportamiento había contradicho en forma grave sus principios. Ahora más que nunca se veía dispuesto a admitir la bondad de sus semejantes y a ser magnánimo con quienes discrepaban con su modelo moral y religioso. Así esperaba que sus contradictores, de pronto Dios entre ellos, lo juzgaran. No era una rendición, sino sentido de justicia.
El examen que advertía sus faltas lo mostraba tan proclive al error como los mortales que eran el blanco de su crítica; luego si él era merecedor de comprensión, también aquéllos debían serlo. Pero su ánimo fluctuaba entre la magnanimidad y la firmeza, pues ni todo era tan fácilmente perdonable, ni todo absolutamente condenable.
Unas veces era él, otras eran los demás el objeto de sus reflexiones. Unas veces se sentía dueño de grandes conclusiones, otras pensaba que a nada conducían tantas cavilaciones. Del instante supremo colegía que todo lo que se dijera carecía de validez. Estaba seguro de que la realidad derrumbaría todo pronóstico. No era más que un anhelo que ese lugar desconocido fuese como lo había pensado, amable al menos, en últimas, el encuentro con la nada, en que terminara para siempre toda sensación y el más imperceptible vestigio de existencia. Seguramente tendría que rendir cuenta de sus acciones, por lo que resultaba imposible dejar de confrontarlas con los preceptos morales que lo habían encaminado, y a su pesar también, con el cúmulo absurdo de mandatos de los que había sido crítico inclemente. Normas que según la tradición eran imprescindibles para esquivar la brasa del infierno. Entonces lo entusiasmaba pensar que había sido un poco quijote defendiendo las causas de los abandonados, de los inermes, de los agredidos, de los sometidos; que había librado batallas contra la injusticia, que no había sentido vergüenza de haber dado su mano a los menesterosos o de haber entablado amistad con prostitutas; y que más que títulos, fortuna y poder, había visto seres humanos en sus semejantes. «Más apreciables a veces los de abajo que los consentidos por la ventura, tan banales e insensibles». Esa podía ser una buena carta para encarar un juicio; pero se preguntaba que mérito había en un comportamiento que aunque lo envanecía, no había demandado esfuerzo de su parte. Así había nacido, esa era su naturaleza. El sacrificio, vaya paradoja, hubiera sido el proceder opuesto. Sus actos eran estimables, su esfuerzo imperceptible. Pero también existía el envés de la moneda: la cara rígida y sombría de furias y sentimientos de venganza, disculpados siempre por fugaces, y en ocasiones por el anhelo de justicia, que se manifestaba en el deseo de someter al que somete, de condenar al que se niega a perdonar, de herir al que hiere, de torturar al que tortura, de esclavizar al que esclaviza, para brindar satisfacción a los hombres maltratados; y casi nunca para satisfacer agravios personales.
LUIS MARIA MURILLO SARMIENTO