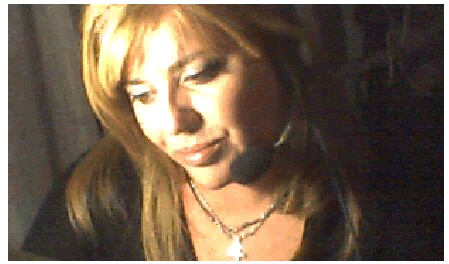Llegada de las Hermanas de la Pasión de Nuestra Señora al pueblo y los acontecimientos que desencadenaron. Cobro de los diezmos y primicias por cuenta del santo padre y el inicio del tesoro de la iglesia con la marca del hierro personal del sacerdote en las ancas de los animales.
Ir a: Los hinchas del Santo Padre (3)
En los meses que siguieron por cada afrenta contra las propiedades de don Frutos ocurría uno en contra de los bienes de la Iglesia de Dios o de las santonas. Las vacas del liberal ateo y descreído se deshidrataron por causa de la diarrea y amanecieron desflorados los miles de árboles frutales de las viejas, que soñaban con esa cosecha para embolsarse una enorme cantidad de dinero, y ahorcado y crucificado el gato persa azul de Aminta en la cruz de su portón. Le degollaron el caballo azabache al patrón, ese que llevó a la guerra pero el blanco del sacerdote amaneció entre una zanja cubierto de miel y de hormigas carniceras.
En el nuevo aniversario de la llegada llovió serrín. Las campanas nuevas tenían cualidades especiales y repicaban según la melodía de los sentimientos de Querubín y lo que deseaba transmitir a sus fieles ovejas, porque le entró la fiebre pastoral y repetía que él era un pastor y nosotros su rebaño y “orad hermanos por las ovejas descarriadas” y todos sabíamos cuales eran pero, por si acaso los entendimientos duros de algunos no alcanzaban a captar el mensaje las señoritas se encargaban de explicárselo en la calle: “Fíjense que el padre es un santo varón que perdona las ofensas y nosotros nunca lograremos en esta vida a darle gracias al Altísimo por el don de su sabiduría, miren que hasta hace milagros, es un Santo Padre”, y todos: “Si, señoritas”, porque temíamos la fiscalización de sueños y el juicio del Tribunal Inquisitorial, como lo bautizó alguien, los Autos de Fe del mismo, las penitencias con vergüenza pública y el temor por otros tres días de oscuridad. Transcurrida la noche con lluvia de hojas secas de uno de tantos aniversarios, aparecieron, espantando sueños de humanos y animales las Hermanas de la Pasión de Nuestra Señora, deslizándose sobre el suelo polvoriento de Quente y sonriendo al perrito tuerto tan simpático que meneaba la cola saludándolas con alegría; ellas presintieron la presencia de alguien que las acompañó durante todo el recorrido como Ángel de la guarda y que iba con ellas en este instante “Gracias señor por enviarnos a tu Ángel guardián. Venancio Huérfano corría inquieto por los corredores de la casa paterna mientras sus hermanos, que no eran hijos de su mamá, jugaban con barro cerca de la porqueriza; de pronto, entró al cuarto donde estaba su padre y le dijo: “llegaron unas viejas lo más de raras”.
El hombrazo no le hizo caso, se arrunchó contra su mujer y continuó durmiendo hasta que los mosquitos de sonido, que no habían vuelto a sonar desde que sus llaneros robaron las campanas, saturaron el aire reclamando a la gente su presencia en la plaza donde vieron las puertas del templo abiertas, invitándolos a entrar; el presbítero estaba engalanado con la casulla de los días festivos y un gesto triunfal de Arcángel anunciador, vieron a las señoritas en sus reclinatorios exclusivos y a las familias notables, descendientes directas de los españoles que nos trajeron la lengua y la verdadera religión instaladas en sus sitiales jerárquicos, todos deslumbrados por el brillo de las aureolas esplendorosas que portaban el cura, Aminta, Ambrosia y Anastasia. La aureola del sacerdote parecía un espectáculo de juegos pirotécnicos en miniatura por las chispitas saltarinas y alegres y los cambios de colores, les dijo: “Hermanos míos en Nuestro Señor Jesucristo, sois muy afortunados, (todos se rieron extrañados), la religión llega a vosotros con mayores dones...”; aquí, pensamos muchos, nos jodimos, más impuestos para la Madre Iglesia, pero no, lo que iba a decirnos era que en el pueblo estaban las religiosas de la Pasión de Nuestra Señora para ayudarle en su labor evangelizadora y no alcanzó a pronunciarlo porque lo interrumpió el ruido del tropel de mil demonios que venía de la plaza.
El alboroto era provocado por los chiflidos de los vaqueros, el mugir de las reses en remolino de estampido y el ladrido de todos los malditos perros de Quente que se contaban por centenares debido al amor de todos por estos animalitos; los fieles salieron al atrio y estaba lleno de vacunos, vieron al patrón con sus llaneros imberbes al otro lado de la plaza prendiendo fuego a las mechas de cohetes festivos que se elevaban en el cielo transparente y estallaban en los aires aumentando el miedo de la manada. Los que pudieron escaparon por la sacristía, otros subieron por la escalera del campanario, muchos se encaramaron sobre las bancas y hubo pisoteados, acorneados y magullados. Don Fructuoso diría tiempo después: “Ese día si fue el mierdero, jajaja… No pudimos conocer a las monjitas el día señalado por el eclesiástico. Las beatas perdieron sus aureolas doradas, las familias ricas el arreglo y la compostura de sus trajes domingueros y el resto de los feligreses sombreros, pañoletas, misales y otras cosas; José María flotó sobre el ganado tratando de sacarlo de la casa de Dios, su sonrisa se tornó vengadora y su aura se aquietó en el tono violeta de la ira. Alguien escuchó que dijo con mucha rabia “Ese don Fructuoso es un hijo de la gran puta”.
Hubo pólvora festiva en las cuatro esquinas del parque y llaneros felices. Los animales defecaron del susto y casi hay mayor cantidad de plastas que cuando la feria. El patrón reía con carcajadas de satisfacción tan sinceras que Casimiro llegó a pensar que esa si era la risa de un santo varón. Sibilina derramó lágrimas silentes por el maltrato que infligía el impío a las personas ejemplares y pedía a Dios “un castigo terrible contra ese diablo en persona humana y...”, para su sorpresa personal, la de las señoritas en especial, la del pueblo en general y la del patrón en particular el párroco dio la orden de asear la plaza y el templo, sembrar plantas nuevas y elevar una plegaria por todo el rebaño de ovejas descarriadas; el domingo, por fin, presentó a las religiosas en la misa cantada de las doce sin la solemnidad que había deseado.
No supimos por qué retornó la lluvia de hojas secas, de las que muestran los libros que explican como es el otoño en otros países que tienen cuatro estaciones; vaya uno a saber si es cierto porque aquí sólo tenemos dos estaciones, si así se pueden llamar: un calor de infierno en los veranos y lluvia, barro e inundaciones en invierno, esto sin que el calor se vaya del todo. Desde que llegó el padre hasta eso cambió; hace unos meses, después de una de sus fiebres pastorales, y tal vez para desquitarse del patrón, asoló con una sequía sus terrenos y le hizo perder casi todas las siembras. Llovieron hojas toda la noche. Las viejas dijeron que “... era como cuando una se acuesta en el pasto y se duerme y alguien camina suave pisando la hojarasca, decían, y los truenos sonaban como toses suaves de hormigas que no quieren despertarnos. Para los demás esta lluvia fue bendita; las hojas se descompusieron con la humedad y abonaron la tierra y toda la vegetación creció feraz alrededor de las desolaciones de Fructuoso. Se desarrolló hasta una mata de lágrimas de cobre que había sembrado uno de los hijos de Carlos Sabogal. La tumba del primer Venancio se cubrió de lágrimas de bebé y centavitos que formaron una verde y mullida alfombra natural que conservó su mamá los años que le quedaban de vida. Vicente Trejos, uno de los primeros diez llaneros que trajo el patrón, y de los ocho que fueron a la guerra y descubrieron su invulnerabilidad fuera de Quente, porque su destino era morir dentro de sus fronteras, por voluntad expresa del cura párroco, murió atragantado por una pepa de mango, recogido al pasar sobre su caballo por los linderos de una propiedad de Ambrosia.
Nadie pudo explicarse cómo pudo ser tan bestia y tratar de tragarse semejante pepa tan inmensa. Durante los combates se dieron cuenta de que las balas no les atinaban, las lanzas erraban su trayectoria y los machetes y cuchillos no penetraban en sus carnes. La respuesta la conocimos el domingo de ramos cuando el cura dijo en el sermón que los diez dejarían sus vidas en su parroquia. Por esta causa se volvieron más prudentes durante sus visitas nocturnas a las enamoradas, su vigilancia sobre las casas sagradas y sus pequeños hurtos de frutas y gallinas en los terrenos y solares de la corte sagrada. Enteraron al patrón de sus pesquisas y del descontento creciente entre las personas más humildes ocasionado por el cobro de los tributos exigidos en nombre de Nuestro Amo, Vicente tampoco recibió sepultura cristiana pero le cumplieron un deseo expresado durante la campaña: “ Camaritas, cuando muera no le den mi carne a los gusanos, sáquenme las tripas y entiérrenlas, pero mi cuerpo déjenlo en la llanura para que lo devoren los gallinazos y así, cuando defequen volveré a la naturaleza esparcido por todas partes y volaré palpitando en la sangre de los animales...” Vieron con sus propios ojos al joven rey de los carroñeros desocupándole las cuencas a su compadre y a los demás de la bandada devorándolo como en un ritual porque era carne de macho y sabía a hombre completo.
El cura, en nombre de la Iglesia, tomó posesión de parcelas pertenecientes a campesinos morosos con las deudas de Nuestro Señor. Los animales confiscados a otros fueron a dar a los potreros cedidos en calidad de préstamo por Aminta. Mandó forjar hierros de marcar ganado en forma de cruz de Malta con la letra inicial de sus nombres y apellidos, una en cada punta y en el centro el monograma de JHS, para marcar los animales de mi Dios. Estableció turnos de vigilancia para cuidar sus pertenencias y abrió un libro de contabilidad para llevar con detalle las cuentas del erario parroquial. En el transcurso de sus desplazamientos llegó hasta San Antonio de los Mechudos, conoció a Mercedes, una de las mujeres del patrón, registró en el juzgado algunas propiedades y husmeó en los papeles del municipio. Retornó en compañía de su ángel guardián, flotando los dos al unísono y comentando misterios teológicos en latín, que es el idioma santo de los papas. Sibilina escuchó con atención sin lograr entender; de manera que trasladó su atención al claustro de las Hermanas de la Pasión que estaban ocupadas ordenando libros, objetos del culto, imágenes sagradas, ropas y utensilios variados que les iban llegando en las recuas venidas de la capital.
Las tres mujeres que compartían la santidad y el poder del padre, pasaban con frecuencia por las casas pidiendo flores para los altares, las entregaban a las monjas que se asombraban a causa de las aureolas, sus edades y olores de santidad que esparcían por las calles y que fastidiaban hasta el odio a los liberales cansados de tantos impuestos y tanta jodencia. Un liberal de los tibios, unos meses más tarde, tuvo que desocupar una casa de Anastasia para que se instalaran las hermanas religiosas. La Iglesia perdió un devoto y don Fructuoso ganó otro compadre, José Israel Romero que le dijo compungido “No me deje tirado, usted es mi última esperanza” y él le dijo que “tranquilo, yo saco de mis propiedades algún godo y que se vaya para el carajo. Que vean las viejas y el cura que si acomodan un azul lastimando a un rojo yo puedo acomodarlo en una de mis casas y de paso me tiro a un godo. Clotilde parió a Tarcisio que fue recibido en este mundo por doña Encarnación, comadrona de dos generaciones y destinada a conocer la tercera. En San Antonio nació Tancredo de Concepción Chunza. En Santa Úrsula Encarnación Mora tuvo a Eufrosino que con los años sería medio maricón. En San Lorenzo del Oro María del Carmen Baquero recibió a Toribio, una de las ovejas negras de la familia.
En Fiquiteva Engracia Reina dio a luz a Aristóbulo y en el corregimiento de El Paraíso Mercedes Fuquen concibió a Obdulio, el primero de los hijos del patrón que aprendió a leer y escribir. En el quinto aniversario de la llegada llovieron maripositas tan pequeñas y hermosas que nadie quería moverse sino quedarse alelo mirando los millones de lepidópteros que formaban una alfombra natural abigarrada. Parecían suspiros de ángel al caer, dijeron, y los truenos sonaban como suspiros enamorados que se ahogan en la garganta. Todas las aves se atragantaron comiendo maripositas y las hembras pusieron huevos policromados y de estos nacieron polluelos como guacamayas que jamás crecieron más allá del tamaño de un picaflor. Los huevos que consumimos los humanos tenían sabor eterno y sabor de santidad que los hacía repelentes a los liberales. Esto duró hasta que el viento arrastró innumerables alitas de los bellos insectos hasta los campos de don Frutos donde fueron ingeridas por el ganado, revueltas con el pasto y defecaban boñigas arco iris; al hombre esto le causó mucha risa y mostrando los dientes decía “este cura hijo de la madre le pone color hasta a la mierda...”
En la gallera también hubo regocijo e hilaridad porque cuando un gallo espueleaba a su rival, en vez del reguero de sangre roja y palpitante brotaba del vencido, incontenible, un diminuto arco iris mientras el vencedor emitía gorgoteos de burbujas multicolores. Si los cristianos evitaban comentarios era por pudor porque sus defecaciones, en el solar o los platanales, estaban teñidas con las gamas infinitas de los pigmentos cromáticos. Los sueños vagabundos rondaban felices y se orientaban porque parecían realidades con sus tonos luminosos y alegres. Como si la lluvia de insectitos hubiera metido en los pensamientos ideas de carnaval, Don Fructuoso sintió hervir su sangre de inspiración y dos meses más tarde, cuando los últimos vestigios de mariposas volaron entre los murmullos de los vientos, inició la segunda feria ganadera de Quente del Santísimo Sacramento, pero esta vez, como si tuvieran un pacto tácito con el sacerdote, la feria fue casi sólo comercio de animales.
El número de mujeres se redujo a las meseras de los toldos y las vendedoras de comida en los toldos. Los juegos fueron menos numerosos y se instalaron con los demás toldos en un potrero a la entrada del pueblo. Lo único que abundó como la primera vez fue animales productores de bostas verdes, olorosas y frescas, pero no hubo esposas ni novias ni madres ni hermanas preocupadas. Tampoco se vieron borrachos descarados orinando contra las casas de prosapia ni sueños pecaminosos rondando por todas partes y siendo exterminados con agua bendita. Los pobladores que realizaron sus negocios y lograron echarse un polvo con una de las meseras, regresaron a sus casas descansados y con una sonrisa de satisfacción que hizo pensar a sus consortes que era por el éxito comercial. La única que escudriñó en las partes traseras de los toldos y encontró catres y pilló parejas tirando fue Sibilina, y cuando recuperó el habla y quiso contar, años después, todo lo que guardaba en los archivos de la memoria, la declararon loca. El Santo Padre Querubín Paseó por los corrales, habló de animales con los ganaderos, averiguó precios y, ante el asombro de los foráneos, flotó sobre una vacada que venía desbocada en su dirección, cuando atravesaba la calle. La tregua fue útil para los dos bandos. Los sueños de las doce merodearon con cautela y asustaron a uno que otro visitante, repicaron las campanas nuevas con sonidos perfumados y murmullos angelicales para disipar el olor de majadas frescas, disipar el olor del cagajón y tranquilizar los animales cimarrones.
En todas partes se entonaron canciones de la patria para evitar los altercados por diferencias regionales y políticas. Clotilde vendió fritanga en un puesto alejado de la casa cural y hasta las santas salieron a pasearse entre la chusma con ademanes despectivos de superioridad, mientras daban el visto buen o a los tratos adelantados por sus mayorales. Al otro día en que el alemán fue visto por todos en tratos de amor con Dolores, la mulata que le hacía recordar a su esposa, se acabó la feria. La presencia del extranjero nos recordaba que era el dueño de los perros benditos, al servicio de la religión y que persistía una guerra solapada entre las dos fuerzas del poblado pero ninguna se atrevía a asestar un golpe mortal y decisivo si no que preferían los ataques arteros contra las propiedades del adversario. Bueno, bien mirado tampoco hallábamos una solución definitiva a corto plazo.
Esta feria duró dos semanas y la presencia en público del teutón con la mujerzuela fue el ramalazo que azotó los recuerdos y pulsó las cuerdas nerviosas de los quentenses y les recordó que la situación no era tan normal. El tiempo transcurrido desde la lluvia de maripositas era sólo un sedante que ya estaba en el olvido de muchos pobladores que retomaban la realidad cotidiana inalterable en los recuerdos de Sibilina, la santidad manifiesta y declarada del cura, la edad sin tiempo de las beatas y los recuerdos humanos y dolorosos de Fructuoso Hernández y Clotilde que crecían a diario al saber de las murmuraciones constantes de los desposeídos contra los tributos de la Santa Madre Iglesia. El alemán llegó al pueblo en el momento más crítico de su despecho amoroso. Arriaba una recua de mulas cimarronas azuzadas por media docena de perros enormes y encima de un montón de corotos se veía una jaula dorada con dos niños durmiendo un letargo artificial provocado por una dosis de agua de amapolas en el biberón. El hombre estaba furibundo contra la gran puta de su mujer que le dejó a los niños, de uno y tres años, para irse con un cantante que conoció en uno de los bailaderos del poblado costero donde se casaron cuatro años atrás. Se casó con él por la pura curiosidad de unirse a un extranjero y el acicate de las amigas que le decía “¡Ay, hermana, no sea boba, esos rubios tienen harta plata!” y ella las creyó. “Me alejé de la costa hacia el interior del país buscando un lugar apacible de tierra caliente para establecerme y criar perros. En Europa adiestraba animales para cazar zorras o cualquier presa, incluido el ser humano; perritos falderos y mascotas, en fin todo lo relacionado con caninos; estos seis son asesinos que entrené para matar cantantes de puerto y devorarlos...” Pasó con la recua en un caluroso atardecer de horno, llegó a la plaza y pensó entrar en el templo que veía abandonado pero no logró vencer la resistencia de las trancas interiores; “Belcebú”, el preferido de esa época lo jaloneó del pantalón y lo hizo seguirlo dos cuadras de infierno, “con razón la gente no sale”, pensó.
El perro se detuvo al frente de una casa solitaria con una ventana abierta; él se metió, desatrancó las puertas, retornó a la plaza y metió los animales y enseres en la vivienda. Salió en busca de algún ser humano para preguntar por el propietario y arreglar el precio del arriendo. Desató las mulas y las dejó sueltas al recordar las palabras del arriero; “Vea patrón, cuando llegue a su destino suélteme las bestias que ellas saben el camino, no desconfío de usted y si los animales no vuelven, tranquilo que con mis compadres, aquí presentes, manejamos muy bien el machete y no mire tanto sus perros que nosotros lidiamos con tigres y ya sabe, patrón, no hay desconfianza, vaya con Dios” “Yo no era amargado, fue mi ex mujer la que me dañó el genio. Que pueblo tan raro, como con fantasmas que se le cruzan a uno por todas partes y espíritus de perros. Tengo que averiguar quien es el dueño de esta... bueno, y estos que me miran por las ventanas. ¡Oiga niño, si, usted, ¿De quién es esta casa? Quietos bonitos…eso, ahí echados, ¿Cómo dijo? Si, son míos, todos. Sí, señor, son muy bravos pero solo atacan si les doy la orden. Gracias y hasta pronto. ¿Quién será ese don Fructuoso, el dueño? ¿Y esa viejita tan rara que veo por todas partes desde que crucé el paso del páramo. Me parece que la vi en los espejos de niebla y parece que me hablaba en el viento helado de los desfiladeros sin nombre que hacían aullar a los perros. Don Frutos al saber que un hombre con dos hijitos se había instalado en una de sus casas deshabitadas dijo “dejarlo, otro día hablo con él”. La cita se distanció en el tiempo y, cuando quiso hacerlo el alemán ya era amigo de los conservadores y tenía otra docena de perros traídos desde la capital, para adiestrar; esta palabra les parecía graciosa porque la usual era domar o amaestrar.
El patrón lo saludaba y charlaban de perros, pero jamás le tocó el tema del arriendo; esto extrañó al pueblo porque al joven Hernández no le temblaban los pantalones ante nadie. Este fue otro enigma que ni Sibilina pudo desenredar. Aminta, que vivía casi al frente, se santiguaba al escuchar los ladridos pero su curiosidad eterna pudo más y empezó a enviarle con su sirvienta Rita parte de sus comidas, preparadas con recetas extranjeras; no le agradaban al alemán pero las engullía cerca de la ventana donde mejor pudiera ser observado por la dama; ella se satisfacía viendo que no dejaba nada en el plato y él, sabiéndose espiado, gesticulaba con agrado y saboreaba cada bocado pensando que ella creía, “este si es un señor europeo que sabe de cocina, no como esta manada de salvajes de aquí que no comen sino tragan”. Las tres defensoras de la Santa Fe y las costumbres cristianas, hasta cuando no hubo cura, iniciaron La Tertulia Cotidiana para comentar en reuniones privadas los acontecimientos locales, regionales y, en lo posible, nacionales y mundiales. Tenían varios distintivos como su calidad de vírgenes parroquiales intocadas e intocables, sus olores de santidad encargados a una prestigiosa perfumería francesa experta en aromas de gloria y las aureolas de santas compradas a plateros alemanes que realizan trabajos como de ángeles.
Las tres pertenecían a la estirpe fundadora de pueblos y estaban marcadas con su soltería ineludible, su carácter de autoridad divina, sus enormes bienes materiales, el amor a la Santa Madre Iglesia y un odio sempiterno contra el partido liberal. Sintieron angustiadas el hálito del tiempo transcurrir sin fechas en el pueblo sin vicario apostólico; vivieron en sus cuerpos añosos la angustia de los mártires en un pueblos sin director espiritual, con unos pobladores que realizaban actos impuros hasta en sueños y que no se arrimaban ni por curiosidad al templo de Dios; se ahogaron con las angustias que sintieron los doce apóstoles al no ser escuchadas por esa caterva de incrédulos; lloraron la desdicha al mirar tan pocas parejas unidas por el sagrado vínculo del matrimonio sacramental, y eso porque se casaban en uno de los municipios vecinos; se enfurecieron hasta congestionarse contra los campesinos y los indios que se unían en concubinato según las premuras de sus cuerpos, para concebir hijos destinados al infierno desde el nacimiento, descarados del demonio. Desde siempre vigilaron los sueños y cuando llegó el reinado del Santo Padre pudieron aportar pruebas durante los juicios de la fe porque conservaron durante años las imágenes de adulterios, masturbaciones, violaciones oníricas de santos varones, caricias obscenas de noviecitos y deseos carnales de casi todos los feligreses. En cambio no se fijaron en los sueños de usura, de juramentos rotos, de injusticias y traiciones a la patria y a la familia ni los atropellos contra los indígenas y sus familias; tampoco se fijaron en los delitos de lesa humanidad no en delitos comunes porque el único pecado que hace llorar a Nuestra Madre del cielo y a su Santísimo Hijo es el delito de la concupiscencia, impuros del demonio.
Ir a: Los hinchas del santo padre (5)