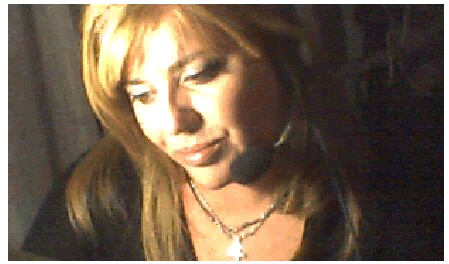Cuando Nicolás bajó, el aroma de los huevos y el café recién preparado inundaban la cocina. Una vez sentado en la mesa puso a Ana al tanto de su vida, de sus planes, le relató su infancia, le describió a sus padres y compartió con ella sus sueños. Ana, sentada frente a él le respondía con sus habituales monosílabos mientras que mentalmente recordaba que debía podar sus matas y regar el jardín. Se disponía a levantarse de la mesa para ordenar el lugar y lavar los trastes sucios cuando la tibieza de la mano firme y fuerte de Nicolás sobre la suya la detuvo:
-Espera –le dijo –No me has contado nada de ti
Por un momento no supo qué contestar. Volvió a sentarse lentamente y después de unos segundos, vacilante, comenzó a describirle tímidamente el tedio y la rutina que dominaban aquella casa. Cada vez que Ana pensaba que la plática había concluido Nicolás la sorprendía con una nueva duda: ¿De dónde eres? ¿Te gusta vivir aquí? ¿Tienes muchas amigas? ¿Qué haces por las tardes? ¿Tienes hermanos? Háblame de tus hijos
En toda su vida, aquella ama de casa no había conversado tanto de si misma como lo hizo a lo largo de ese desayuno. Cuando entró a su recamara terriblemente retrasada con el quehacer y a punto de que sus hijos llegaran de la escuela, se sobresaltó al ver su imagen en el espejo y descubrir a una Ana desconocida, visiblemente más vieja ¿Cuándo había comenzado a deteriorarse de esa manera? ¿Habrá sido a raíz de que nació Humberto? Tenía arrugas alrededor de los ojos, canas que comenzaban a poblar su cabellera, 25 años más que la última vez y 20 kilos de sobrepeso encima. A pesar de todo esto, su atención se centró en el repentino rubor en sus mejillas y la indiscreta sonrisa que no conseguía disimular.
Estaba emocionada como una quinceañera en su primera cita ¡Hacía tanto tiempo que nadie se interesaba en ella! Para la demás gente era la esposa de Matías, la mamá de Humberto, Carolina y Carlos, pero había pasado un siglo antes de que alguien la reconociera como Ana la mujer, el ser humano, la persona. Hasta ella misma lo había olvidado.
La estancia del primo cambió su vida y modificó la rutina que tenía impuesta. Cuando todo mundo se iba a hacer su vida, ellos dos se quedaban disfrutando de la sobremesa luego del desayuno: leían los diarios, comentaban los últimos acontecimientos lo cual servía para que Ana se diera cuenta de que sus opiniones no eran tan incoherentes o absurdas como alguna vez pensó.
Después, Nicolás tenía el detalle de ayudarle con los quehaceres gracias a lo cual le quedaba algún tiempo libre. Pronto, se encontró abriendo el baúl de los objetos viejos para rescatar del polvo sus novelas preferidas, el diario olvidado, fotografías y cartas de antiguos pretendientes.
Aprovechando la soledad de esas tardes en que el primo salía a sus prácticas se dedicaba a hojear, a observar, a recordar lo olvidado. Era como tener un affaire revitalizante, romántico, privado y peligroso.
Matías tardó en notar lo que ocurría. Tuvo que ceder minutos de su egoísta mundo para dedicarse a observar a su mujer antes callada y ausente pero que ahora canturreaba mientras hacía sus labores con los labios pintados de rojo y su ropa combinada y bien planchada como si tuviera planes para salir. Se había cambiado el peinado y tenía otro color de pelo
¿Cuándo fue la última vez que tuve intimidad con mi mujer? –Se preguntaba aquel en silencio. Reflexionaba y concluía con cierta confusión –Quizá el año pasado
El día en que Nicolás se marchó Ana no pudo disimular su tristeza
-No llores prima –Le pidió antes de irse –Ningún hombre merece las lágrimas de una mujer, y menos si ésta es tan excepcional como tú
Se fue en el camión de las tres. Matías regresó de la terminal contento de recuperar la privacidad. Cuando entró a casa encontró a su esposa bordando una servilleta. Ana levantó la mirada al sentirlo llegar y sin dejar su labor anunció con seguridad:
-He decidido terminar mis estudios. La siguiente semana comienzo mis clases.
Confundido y sin saber qué contestar, el hombre se dejó caer extenuado en el sillón mientras encendía la televisión, incapaz de responder nada, dándole vueltas a la repentina decisión de su mujer, quien, como si nada, seguía con su punto de cruz mientras su ahora castaña cabellera le caía sobre los hombros.
Elena Ortiz Muñiz