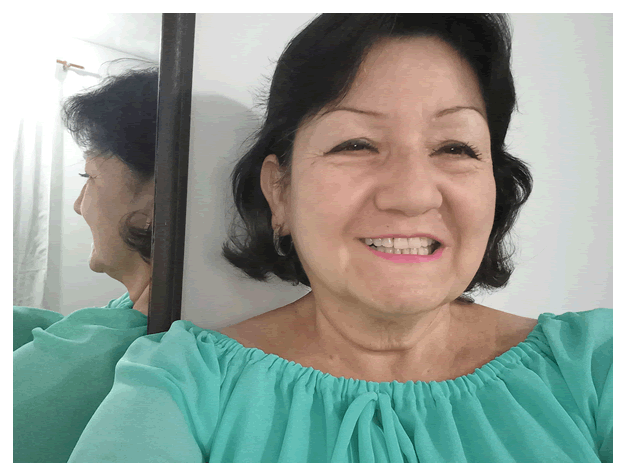La puerta se cerró estruendosamente. La habitación fue invadida por un silencio desolador, pero también por la paz del despertar, donde acaban las pesadillas. Rosario, una mujer de treinta y cuatro años, sin muchos encantos y con tres hijos, moría de alguna manera. Los años que habían transcurrido junto a Arturo, su compañero, quedaban atrás, enmarcados en un entorno de pobreza y violencia.
Como en muchas otras ocasiones, había llegado ebrio y con deseos de acabar con la dignidad de alguien; este era su modo de sentirse más digno. Para él no había mejor forma de tornarse fuerte que debilitando a su mujer. La razón no importaba, pues las justificaciones para satisfacer el orgullo intrínseco de todo ser humano son muy fáciles de hallar. Seguramente el dinero, los celos, la ira y la tensión han servido como agentes inmejorables para este tipo de justificaciones. En el caso de Rosario y Arturo, la pobreza y la angustia que esta causaba eran sus razones para vivir en medio de las agresiones.
Tras el acerbo altercado, Rosario se sentó encogida en el último rincón de la sala, defendiéndose del frío y del miedo, mientras reflexionaba en lo que pasaría con ella y sus hijos, pues Arturo había jurado no volver jamás, lo que conllevaba prescindir también de su poco dinero para vivir. Su soledad se vio súbitamente interrumpida por la presencia de Andrea, su hija, que con el mayor cuidado se sentó a su lado y se recostó sobre su hombro.
“¿No va a volver, cierto? ¡Júreme que no va a volver, por favor!”
Estas palabras, aunque parezca increíble, provenían de Rosario, que en el paroxismo de la tristeza y la tensión siempre se apoyaba en su hija mayor, absolutamente inadecuada para tan onerosa tarea, en especial, por sus escasos doce años. Aún así, la pequeña tranquilizó a su madre, le pidió que no recibiera de nuevo a Arturo, aunque fuera su propio padre, y le juró que ella se encargaría de cuidarla hasta el último día de su vida. Por lo menos por aquella noche, Andrea cumplió con su objetivo, pues sobre la base de aquellas promesas logro tranquilizar a su atormentada madre. Cuando fueron a la cama, se dieron cuenta de que ya amanecía y que debían seguir con sus vidas como si hubiesen dormido toda la noche, aunque en realidad no hicieron más que desgastar sus almas llorando.
Al día siguiente, de camino al colegio, Andrea se esforzaba por explicar a sus hermanos, Javier y Diana, lo que había ocurrido. En realidad no debía esforzarse mucho, pues la escena no era desconocida para ellos. Muchas veces la familia entera presenciaba los abusos que sufría no solo Rosario, sino cualquiera de sus miembros. De hecho, en muchas ocasiones ya habían pasado de ser víctimas a victimarios. Esta era una conducta que se continuaría desarrollando a través del tiempo, cuando aumentan los problemas y las disputas de forma proporcional a la edad de sus protagonistas. A pesar de tener solo ocho años, Javier ya estaba dotado de una madurez relativa, proporcionada por el sufrimiento, que le permitía entender que su padre no volvería. Sin embargo, para Diana la situación era mucho más difícil, pues a los cinco años las riñas del hogar se hacen casi incomprensibles. Lastimosamente, sin importar la edad, las huellas de la violencia dejan una marca imborrable, aunque muchos lo ignoren. Con el tiempo, la idea de un hogar sin padre se hizo más real para todos, con los beneficios y percances que eso implica, y para Diana, la única concepción paterna se basaba en un fin de semana, cada tres o cuatro meses, en el que visitaba a Arturo en la pequeña casa donde este vivía con su madre y sus dos hermanas. Desde la primera vez, aquella casa dejó ver todos los ingredientes necesarios para tomar forma de abominación a los ojos de Diana. La precaria alimentación, la ausencia de su padre y, sobre todo, el maltrato que recibía. La menor de sus tías solía ser muy agresiva, ya que no disfrutaba de cuidarla, y su abuela, achacosa y amargada, le rechazaba por ser uno de los símbolos de la tormentosa unión de su hijo con Rosario, quien a su juicio era la responsable del rompimiento.
En innumerables ocasiones Diana fue víctima del maltrato de su familia paterna, no solo físicamente, sino también de forma verbal, pues los insultos contra su madre eran frecuentes y el más apacible de los reclamos era castigado con severidad. Su abuela tenía preferencia por los castigos físicos, ya que los había recibido en abundancia durante su niñez; por otro lado, sus tías solían ser más bien soeces y ofensivas, y solo en muy contadas ocasiones recurrían a la violencia física.
Los meses fatigosos de trabajo arduo para conseguir el sustento de sus hijos hicieron pensar a Rosario que ya era hora de buscar un nuevo padre para estos y un compañero que acabara con ese tipo de soledad que ninguno de ellos podía contrarrestar. Así, tras dos años de soledad ininterrumpida, conoció a Ramiro, un hombre de cuarenta y un años que trabajaba como fontanero y que tras seis meses de amoríos fue a vivir a su lado.
Para ella y para sus hijos empezaría una nueva vida; tristemente, no sería muy diferente de la anterior. En un principio, Ramiro se comportó de modo admirable, cuidando de los niños y siendo muy romántico y cariñoso con Rosario. Aún así, pocos meses después de la consumación de la unión, dejó ver sus más execrables defectos, como la arrogancia, la mala educación y un marcado abuso de poder. Para todos empezaba otra historia, tal vez más dolorosa e intrincada que la anterior, sobre todo, por que las circunstancias, las edades y las personalidades habían variado sustancialmente. El influjo de la presencia de aquel hombre había hecho aflorar en Rosario y en sus hijos sentimientos que habían estado guardados durante mucho tiempo.