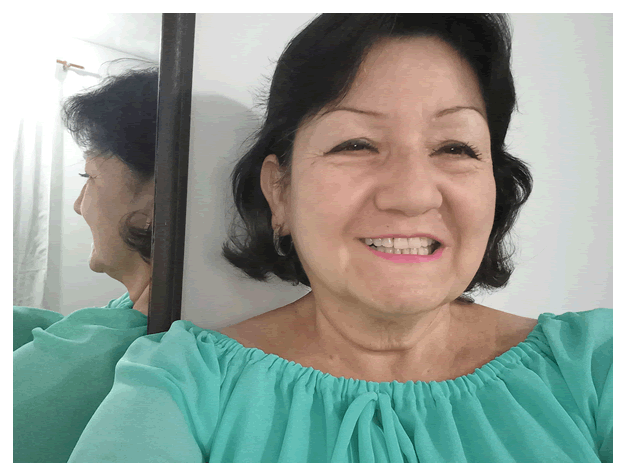CUANDO Miguel Cifuentes sucumbió en su dolor, algo en lo más íntimo, profundo e insondable, explotó en su corazón. No pensaba en cómo, dónde o porqué, no experimentó nada extraño o raro, y no percibió ni un gramo de tristeza ni infelicidad. Solo un confuso sentimiento de neutralidad volátil sé posesionó de su ser, iba y venía en forma horizontal, muda, progresiva y desembocaba en el vórtice de pensamientos sin sentido.
Al principio no sabía si era él mismo o si se transformó súbitamente en una persona totalmente diferente, pues en ese momento le parecía que le faltaban sus olores y sabores propios, sus características personales que le acompañaron toda la vida. Se sintió liviano y vacuo. Entonces se auscultó en tal situación y juzgó que tales ideas no eran razonables. Trató de hablar pero lo único que salió de su boca fueron pensamientos apagados y sin sentido, se dio cuenta de que ya no lo podía hacer y por primera vez sintió frío. Lloró. Ahora un miedo espiral subía y le cubría por entero, allí, solo, en ese lugar de semipenumbra, no atinaba a comprender lo que estaba sucediendo, parecía como si el mismo tiempo se hubiera materializado a su alrededor, impregnado en las paredes, perenne.
De pronto Miguel Cifuentes escuchó su nombre revuelto entre un sartal de murmullos que no le permitieron entender que más decían, y se alegró su corazón. Sonrió. Entonces se sintió transportado del lugar donde se encontraba: oscuro y sombrío, pero no desalentador, a otro distinto: más real y familiar, pues estaba en su propia habitación; pudo observar de un solo golpe de vista, todo lo que se encontraba en ella, desde lo más grande y apreciable hasta lo más pequeño e insignificante. Observó su reloj plástico rojo colgado en la pared con aquel tic tac mecánico y oscilatorio que muchas noches lo acompañaron en la vigilia, miró su lámpara cenital menos brillosa y más enmohecida, pudo ver los materiales del colegio que había perdido el año pasado cuando terminó el bachillerato, y que por más que desbarató la habitación buscándolos nunca los encontró; pudo ver los posters de colegial pegados junto a los afiches revolucionarios de neouniversitario, pudo ver todo con unos ojos diferentes, que inyectaba a las cosas más realidad y vida, como si nunca antes las hubiera visto de esa manera, a pesar de que las tenía a su alcance cotidianamente. Todo esto lo tomó con la mayor normalidad. No se alteró. Luego Miguel Cifuentes observó un grupo de personas junto a su cama, reconoció en ellas a su padrastro, a su madre y a sus dos hermanas menores. Todos –excepto el padrastro-, sentían aflicción en su corazón y miró al filo de una lágrima de su hermana menor el gran dolor que experimentaban. No entendía como podía percibir emociones de otras personas, pero sabía que era así. Hubiera querido hacerlas reír, hacer que olviden ese sufrimiento que emanaban y saturaba el ambiente de una turbiedad de llanto, hubiese querido cantar, como lo hacia siempre que alguna de ellas se encontraba triste, pero por segunda ocasión no pudo hacerlo, se sentía impotente, impedido por una inexorable barrera invisible a mostrarse a los seres que más amaba, hubiera querido acallar esos sentimientos negativos sin embargo algo se lo impedía.
La tristeza caló profundo a Miguel Cifuentes, y la desesperación ahora hacia presa de él; el clímax de ese amasijo de sensaciones llegó cuando se miró él mismo tendido en la cama, largo como era, flaco, pelo largo y suelto, con una expresión melancólica y displicente, como nunca antes se había visto cuando se miraba al espejo o como nunca se hubiera imaginado ver. Enloqueció, no podía entender cómo estaba sucediendo eso, todo ese cúmulo de emociones le emponzoñaban por entero y le llegaron como cuchilladas frías, dolorosas, sin respuesta. Fue allí donde aparecieron todos los dóndes, cómos y porqués que se encontraban levitando al principio, y le sumieron en la mas profunda incertidumbre. Miguel Cifuentes quiso gritar, estallar ante aquel instante inescrutable y colmado de un espanto anegado en el vacío, intentó tocarse a sí mismo ubicándose junto a su padrastro, frente a su madre y hermanas, pero cuando estaba por alcanzar su rostro, ante la mirada invisible e inmutable de sus familiares, una especie de fuerza de repulsión lo sustrajo del intento, de sí mismo, de sus familiares, de su cuarto, de todo lo material. Y como un choque eléctrico advirtió toda su vida de un modo compacto, desde su nacimiento hasta que percibía lo que en ese momento estaba percibiendo: diecinueve años reducidos a un segundo. Se vio solo nuevamente en el mismo lugar donde se encontraba al inicio, como nadando entre dos aguas, como un náufrago asediado por una soledad pesada y eterna. Se calmó.
En ese instante creí que ya era tiempo y lo llamé por su nombre, reaccionó y se acerco hacia mí, me reconoció como su abuelo.
-Abuelo- me dijo - ¿Cómo si eres tú mismo?, Pero si te ves tan joven... como de mi edad.
-Ven hijo mío- le dije con ternura, no llegaba a entender como podía comunicarse conmigo sin llegar a emitir ningún sonido.
Miguel Cifuentes me miró como su abuelo, al igual que otros lo habían hecho visualizándome como la persona que más impresión o amor le habían tenido
Miguel sabía que yo era su abuelo a pesar de parecerme tan joven como él mismo, y me siguió, olvidó todo lo que había sucedido en el pasado, se sintió con una paz infinita y una tranquilidad única. Lo llevé al sitio de la inmensidad, donde la luz y el brillo eran tan fuertes que nos cubrían con su inmenso fulgor, pero no nos cegaban. Estaba muy sereno, y la gran voz empezó a hablarle en un lenguaje propio, único y exclusivo para él, un lenguaje que solamente él podía entender.
Miguel Cifuentes no tuvo que preguntar nada, pues todas sus preguntas y dudas se aclararon por completo en una fracción de segundo, entendió y asimiló lo que estaba pasando, y supo del mundo, de la creación, de la vida y de la muerte, supo de misterios inimaginables que solamente seres de su condición estaban en la capacidad de entender y saber, supo de felicidades y amarguras, de odios y miserias mundanas y de planos existenciales, y dimensiones; y del grado de madurez espiritual en el que se encontraba, y supo que aún no podía permanecer para siempre allí, pues le faltaba ascender espiritualmente, supo también del gran sueño que le tocaría pasar antes de regresar, pero no pensó en ello, solo quería permanecer ahí con esa gran calma, con esa tranquilidad plena que le infundían las palabras de la gran voz, era una algo nunca antes sentido por él. No quiso saber más.
Fue una tarde lluviosa de abril cuando desperté al antiguo Miguel Cifuentes, y apenas pude darle el último adiós a su nueva vida.
©Patricio Sarmiento