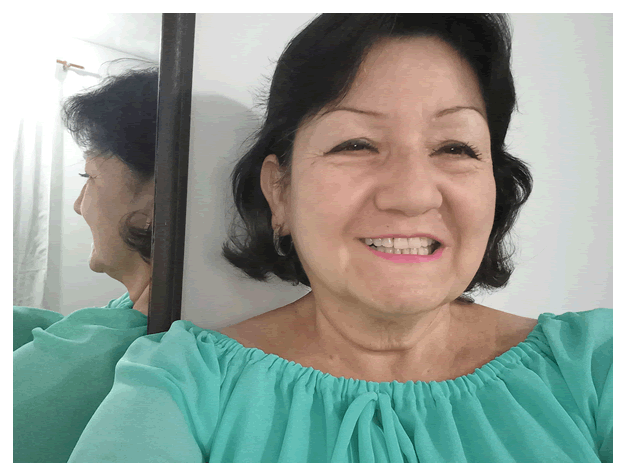Poseía una inocencia apropiada a toda personalidad convenientemente ingenua, esencialmente buena. Matías era incapaz de proceder con malicia o de sospechar maldades ajenas.
A quienes actuaban con encono o se mostraban despreciativos con él, les concedía el beneficio de la duda respecto de sus intenciones. Prefería suponer que tenían fundados motivos para proceder de manera hostil. Imaginaba de ellos que fueron amenazados en su supervivencia, castigados por la adversidad o humillados de manera falaz y estimaba justo comprender ese comportamiento irascible o el egoísmo desmedido.
No obstante su tolerancia, evitaba lidiar con esta clase de individuos. En caso de tratarlos personalmente aplicaba el método eficaz de la sonrisa para desorientarlos. Cualquiera que se enfrentara a su bondad encontraba en él una materia fláccida, una vertiente líquida que escurría entre las piedras, una pura seda maleable a la que nadie convertiría en revoltijo.
Todo aquél esforzado en ofenderlo fracasaba en su cometido.
Eran frecuentes las burlas hacia su ingenuidad, tanto como la descalificación a su desempeño en caso de destacarse en alguna disciplina. Más aún si demostraba suficiente destreza para cumplir con la tarea encomendada. Se ofuscaban los soberbios y rabiaban aquellos recelosos de su humildad. Lo veían insoportablemente despojado de la vanagloria con la que suelen ufanarse los creen ser autosuficientes.
Su humildad los descolocaba y enfurecía al resultarles un odioso opuesto a la vanidad de ellos.
No tardarían, por eso, en tratar de neutralizarlo.
Cualquier ser nocivo que se le aproximaba pretendía poner a prueba la fortaleza de su bondad, tratando de corromperla tentándolo a pisar el palito y a que flaquee en su entereza de espíritu. Temían, ciertamente, a que su candidez fuera imitada por muchos de quienes combaten el mal y que, munidos de esa arma, ganaran la batalla a favor del bien.
De verdad, su temple era admirable. Sostenía un ánimo positivo invariable, un optimismo a ultranza, una disposición sin dobleces a confiar en el prójimo del que no esperaba más que buenas intenciones.
Su estoicismo resultaba inigualable, por ejemplo, frente a las ventanillas de una oficina pública. Podían los demás sentirse impotentes y pisoteados por la burocracia, pero no él. Mantenía el buen humor, como si asistiera a una tertulia fraterna en la que los asistentes, en este caso los empleados públicos y los contribuyentes, gozaban del derecho al ocio y a la paciencia eterna.
Se distinguía su serenidad en medio del trajín desenfrenado del tránsito y por su trato desconcertante para con los conductores prepotentes. Al momento de hacer valer la famosa “prioridad al peatón”, él se la concedía a los automovilistas. Pero no significaba, por ello, que abdicara de manera abyecta y cobarde. Probablemente evitaba así de ser arrollado por el vehículo de algún inescrupuloso. Muchos de éstos, a su vez, se sentían avergonzados al ver que Matías les cedía el paso con pleitesía.
Él Disfrutaba de su pasividad en medio de la psicosis callejera. Observaba la agitación de hombres y mujeres compitiendo por el espacio y el lugar, por la exclusividad y por el jabón de oferta y no podía menos que apiadarse de ellos con indulgencia
Pasible de ser estafado, tomado por tonto, marginado por pacífico o temido por representar un ejemplo de buena persona Matías, como la tortuga, llegaba adonde los presurosos nunca podrían por atropellados.
Confiado en el amor, en la amistad, en la belleza y en la buena fe de todos los congéneres, su participación en el mundo significaba un factor de equilibrio. De lo contrario, si hubiese nacido para sumarse a la lista de pillos, habría ejercido alguna que otra bajeza social o cultivado la vocación por el daño.
En más de una oportunidad creyó en la idea de otros bondadosos como él cuando le decían “si hubiera millones como nosotros el mundo andaría de maravillas”.
Sin duda que sería una maravilla de convivencia pacífica, de concordia universal, de libertades responsables, sujetas al derecho limitado de cada quien. Distinto a este que rueda con rumbo de barco al garete, en donde se vive a expensas de un puñado de bribones mal nacidos. Si hasta el mismísimo Dios, después de aquél primigenio séptimo día, nunca más encontró uno para descansar de tantas calamidades que lo obligan a ocuparse de múltiples rogativas.
Matías, sin atisbos de claudicar en su inocencia, entendía que la tarea de convertir en bondadoso al mayor número de convivientes, no debía de ser sencilla.
Se remitía a Cristo para comprobar lo arduo de semejante propósito. Reconocía su esfuerzo milenario por convencer a todos de su sacrificio. Sin embargo le parecía vano ese esfuerzo frente a tantos que conspiran contra su reinado en el alma de los cristianos.
Matías llegó a imaginarse a cargo de tamaño desafío, si fuese él un elegido para suceder a Jesús.
Semejante aspiración personal, al mismo tiempo, habría de provocarle un fuerte sentimiento de culpa por el pecado de soberbia. Una pretensión desmedida, por cierto, que muy bien lo haría pensar hoy, si conservase el buen tino que perdió, en que por ella fue merecidamente castigado con lo sucedido aquella noche.
Aguardada junto a la parada un demorado colectivo que lo llevase al centro de la ciudad, desde su barrio. Solo, bajo un poste de luz del alumbrado público, cuidaba de no impacientarse. Miraba hacia el extremo de la calle desde donde vendría el colectivo cuando, de repente, sintió el impulso de girar la cabeza. A sus espaldas, de pie, se hallaba un hombre con aspecto desusado. Su figura aparecía difuminada en el claroscuro, bajo la luz blanca del alumbrado público, rodeado de penumbra nocturna. Se sorprendió, aunque su reacción no fue la de saludar o apartarse. Quedó quieto, como sujeto al impacto de una revelación, sintiéndose comprometido a escuchar a ese extraño decirle con voz de tonos modulados en extremo, para su gusto.
“Matías, estoy enterado de tus buenas intenciones y de tu nula ostentación al momento de ejercer la bondad sincera. Admiro tu incorruptible calidad humana, así como tu inocencia saludable y tu interés por la hermandad del mundo. También me conmueve y participo de tu deseo por transformarlo en hospitalario, como buen anfitrión del bien y de una vez y para siempre desaparezcan los insensatos que se pisotean y descuartizan unos a otros. He percibido de ti una fe ciega en que todos, un día, practicarán el gesto, ahora utópico, de ofrecer la otra mejilla”.