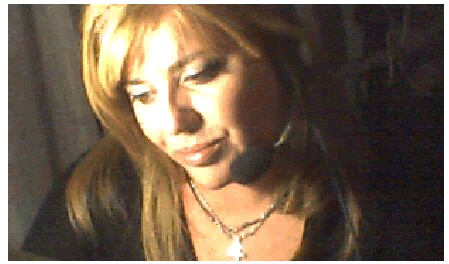La primera vez que la vi fue en circunstancias muy tristes, mi hermano había muerto y ella hizo su aparición la tarde que correspondía al rosario número tres. Llegó sencilla como era, con su falda larga, el delantal encima de la blusa, sandalias de cuero calzando sus pies, el cabello entrecano trenzado en “u” con listones de colores vivos. El rostro limpio, los ojos con la pena reflejada. Saludó cortésmente y pidió permiso para dirigir los rezos.
Normalmente, la persona que lleva la batuta comienza a recorrer los misterios con sus correspondientes padre nuestros y aves marías mientras los demás continúan o comienzan las oraciones en tanto la mirada sube y baja, se piensa en otra cosa y los niños entran y salen provocando aún más la distracción. Con Doña Enriqueta eso no sucedió ni ese día, ni los posteriores hasta que los rosarios finalizaron.
Rezaba con tal devoción que era imposible no sentirse contagiado, entre plegaria y plegaria comentaba aspectos diversos de mi hermano mientras estuvo con vida. Nos hizo reír, nos provocó el llanto, a ratos la necesidad de volver el tiempo atrás y verlo de nuevo con vida entre nosotros se volvía imperiosa y finalmente, a través de sus palabras nos ayudó a encontrar la resignación por su muerte y el convencimiento de que Dios sabe lo que hace y cómo lo hace.
Desde ese día admiré con todas mis fuerzas a esa mujer tan valiosa, no pude dejar de pensar que si era capaz de atraer de ese modo la atención de la gente con sus palabras al rezar y mover sentimientos con esa facilidad ¿hasta dónde hubiera llegado con los estudios adecuados?. En ese tiempo, yo no vivía en esta ciudad y al término de los días tuve que retornar al D.F. aunque siempre llevé en mi mente el recuerdo de aquella mujer.
Quiso el destino que al cabo de algunos años me viera en la necesidad de mudarme y establecerme aquí donde la encontraba con bastante frecuencia ya que ella tiene un huerto enfrente de mi casa y todos los días llegaba temprano a preparar la tierra y cuidar su labor.
A medida que la fui conociendo la fui queriendo con sinceridad. No solo era una líder nata y excelente rezandera sino que supe de su callada labor: Todo el año recababa ropa usada, cobijas, juguetes y lo que llegaba a sus manos para llevarlo después del Día de Reyes a los niños más pobres, los que viven en los ranchos y que apenas si cuentan con un techo. Todos la conocían muy bien porque además iba con frecuencia también para llevarles la palabra de Dios y enseñarlos a rezar.
En cuanto la veían aparecer corrían a su encuentro no solo los niños sino también las mujeres y los hombres, era una persona muy querida por el bien que prodigaba con su presencia limpia. Recuerdo que me platicó alguna vez, con lágrimas en los ojos, que el sacerdote se apersonó un domingo para que los niños hicieran su primera comunión, algunos ya estaban preparados con su traje blanco y los objetos necesarios, pero eran los menos, la mayoría llegaron sin zapatos incluso, porque no tenían. Todos la escogieron a ella como su madrina, tomó de la mano a los que nada llevaban y les hizo ahí mismo a las niñas su corona de flores y repartió velas y rosarios para todos, les habló de lo afortunados que eran porque Dios los querría más viendo la humildad con la que se presentaban a recibirlo en sus corazones y les hizo saber que el vestido o el traje blanco nada importan cuando el alma es buena e inmaculada como la de ellos. Estaba emocionada por lo que había vivido aquella tarde, porque era feliz entregándose a los demás.
Mi hijo y yo le juntábamos frecuentemente ropa y juguetes que recibía siempre con mucha alegría, en seguida revisaba las cosas y comenzaba a asignarlas: Esta “troquita” para uno de los gemelos, los animalitos de la granja para mi prieto, este suéter le vendrá bien a un pícaro que conozco y se le humedecían los ojos conforme imaginaba la sonrisa de los niños al recibir sus obsequios.
Recuerdo particularmente esta anécdota: Mi hija nació después de 9 años de estarla esperando con ansiedad, llegó como un regalo de Dios y como todas las bendiciones, con una gran estrella. Cuando nació tenía una cantidad increíble de ropa, no porque se la hubiésemos comprado, porque la verdad es que nuestra situación económica no era la mejor en ese tiempo, el 90% de lo que tenía en espera de ser estrenado eran regalos, nos surtieron hasta de pañales por varios meses y cuando la bautizamos fue otro tanto, los cajones estaban atiborrados con las prendas obsequiadas. Como es normal, la pequeña fue creciendo y dejando ropa y zapatos, algunos con una sola puesta y yo quería llevar las cosas a una casa hogar para que fueran aprovechadas por otras criaturitas menos afortunadas, pero a pesar de que mandé mails a varios hospicios nadie me contestó ni se mostraron interesados en mi donación.
Una tarde, me la encontré y le pregunté que si en el rancho al que iba había alguna bebita, me contestó que no solo una, que había muchas y entonces decidí ofrecerle la ropita para que la repartiera entre ellas refiriéndole mis deseos de que fuera gente que apreciara las cosas porque muchas venían de manos de personas que estimaba. Entradas en la plática me contó que ella misma tenía una bebita a su cargo, un año menor que mi niña a la que su madre había abandonado y que ella atendía como podía.
-Nosotros semos probes- me dijo- pero le damos cuánto podemos.
No lo pensé más, le saqué toda la ropa y además el moisés de mimbre que yo misma, día tras día durante mi embarazo estuve forrando y decorando. Todo en él: el móvil de angelitos, el colchoncito, las sabanas, el forro, etc, fueron hechos por mi. Cuando lo vio se puso a llorar como uno de aquellos chiquillos de los que tanto me hablaba:
-Mire nada más qué cosa tan hermosa. ¿Está segura que me regala esto para mi bultito?
Claro que se lo regalé y me sentí tan bien de haberlo hecho, segura de que todo quedaba en las mejores manos.
En septiembre, cuando se celebran las fiestas para honrar a la virgen del templo de nuestro barrio, Doña Enriqueta hacía sendas comidas preparadas con el producto de su cosecha al 100%, abría las puertas de su huerta para todo aquel que quisiera llegar y comer con ella y su familia. Ahí conocí a sus hijos, a sus nueras, a sus nietos...lo curioso, era que el único hijo que logró concebir había muerto. Los que estaban ahí con ella eran aquellos que había procurado con amor y ternura al ver que no tenían a nadie y que ahora que eran adultos le regresaban tanto amor recibido adorándola más de lo que se quiere a la madre propia.
Hace tres días camino a casa la vi parada en una de las calles del centro, recargada en un portón, miré su rostro limpio, los surcos que las huellas del tiempo habían marcado en él, su cabello largo trenzado cuidadosamente entre listones de colores, su delantal, la falda amplia, las sandalias de cuero, los ojos bondadosos y cristalinos, su piel tostada por el sol, partida por la tierra que con tanta paciencia cuidaba, se veía pensativa. Me llevé su imagen conmigo el resto del camino. Pensé que si yo fuera pintora le haría un retrato y quedaría hermoso con esos colores brillantes y el rostro netamente mexicano, las manos justas y buenas, la mirada llena de paz.
Hoy, me desperté con la noticia de que se había ido a ese cielo del que tanto nos habló a todos los que le dedicábamos un tiempo para escucharla y seguramente está al lado de Dios porque no puede ser de otra manera. Me duele la forma en que murió: atropellada, y me lastima porque uno piensa que la gente buena debe morir rodeada de sus hijos y en paz, pero no soy yo la que determina eso ni la que debe juzgar nada, a mi solo me queda rezar por ella con el mismo amor y con la misma devoción con la que ella rezó por mi hermano muerto un día, recordar sus enseñanzas siempre y hacer que su memoria permanezca. Por eso escribí esta historia, porque merece perdurar.
Me preocupan los niños del rancho que se quedarán esperando por ella, los hijos amados que no parió pero que tanto amó, la pequeña a su cargo un año menor que mi hija y ese huerto que alcanzo a ver desde mi ventana y que ahora permanece en silencio, triste, llorando su orfandad. Porque como ella misma declaraba con aquella sabiduría nata: “Podrá uno escapar del trueno, pero nunca de la muerte”.
Descanse en paz mi querida y admirada Doña Enriqueta.
Elena Ortiz Muñiz