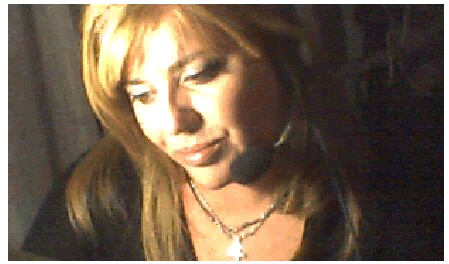Hoy presencié un choque vehicular. Cerca al edificio donde trabajo, una excedida en velocidad camioneta 4x4 arrastró a una desafortunada station wagon que cruzaba la avenida en ese momento. Tal fue la fuerza de arrastre de la frenada, que ambos vehículos terminaron encallados en el retiro de mi trabajo. La station parecía un juguete de cartón, con el lado derecho aplastado en su totalidad; la camioneta sólo había perdido su parachoques delantero (que treinta soles en un taller hubiesen podido volver a su lugar).
Al instante, tentados por la curiosidad y el morbo, mis compañeros y yo bajamos hasta la calle. Fui uno de los primeros en presenciar tan cerca, las reacciones de ambos protagonistas. Por un lado estaban los dos conductores del coloso vehículo, dos jovencitos menores de edad y, obviamente, sin licencia de conducir. Aunque sabía de los nervios que sentían en ese instante, se mostraban duros y despectivos. La agresividad como máscara al miedo. Llamaron a su padre, quien no estaba presente, y en un instante desaparecieron de la escena.
En el otro extremo, sobre el retiro recién aseado del edificio, yacía el hijo del conductor del móvil de menores dimensiones. Recuerdo la escena aún: el muchacho sobre el suelo, con el rostro cubierto de sangre, suspirando por la falta de aire, y con la mirada entrecerrada que buscaba desconectarse del mundo pero a la vez llamaba a su padre. Éste estaba a su lado, con la camisa manchada de la sangre de su hijo y completamente alterado. Llamamos a la ambulancia, que no tardó en llegar.
Antes de la asistencia de primeros auxilios, llegó a la escena el padre de los jovencitos que estuvieron al mando de la camioneta imprudente. Más altanero que sus hijos, entró al círculo todo despreocupado y fastidiado por la pérdida de tiempo. Llamando a alguien por el teléfono dijo: “ahorita, se soluciona esta vaina” y, frente al policía de tránsito, manifestó haber sido él quién manejaba el carro en ese momento y, por tanto, ser el responsable del choque.
Ante estas palabras el padre del joven herido no soportó y se fue encima vaticinando golpes. No le dejaron. La misma gente que se encargaba de aumentar la tensión, lo detuvo tratando de inyectarle calma. El impotente hombre rompió a llorar y, junto a su hijo, salió en la ambulancia de la escena.
El señor que antes mencioné, quien se encargaba de armar la farsa, apellidado Ganoza, conserva la herencia de uno de las primeras familias después de la fundación de la ciudad y por tanto es una de las personas de mayor estatus económico aquí. Por eso, en ningún momento se inmutó; ni siquiera ante las amenazas de su colega progenitor y de la gente entrometida que rodeaba al mismo. En un par de minutos, estaba el jefe de la policía a su lado. Después de una plática, sin gestos de tensión, ambos hombres terminaron sonrientes y dándose un apretón de manos.
Pues es inaceptable. Escenas así se ven con la mayor frecuencia en esta sociedad. Un hombre rico completamente enloquecido por su posición social, que ha perdido ya casi todos sus valores morales. Y le transmite lo mismo a su descendencia. Sufren el daño colateral, los de menor jerarquía económica que le rodean.
No justifico el hecho de haber querido salvar de una pena, ante la ley, a sus hijos. Sin embargo el sacrificio paterno mermó al ni siquiera haberse acercado, aunque sea por lástima, a padre e hijo heridos. Ninguna gota de sudor le costó, armar la trama de un telón diferente a lo que habíamos visto. Y, en otras palabras, no hubo ni crimen ni castigo.
Hasta donde va a llegar esta pocilga de seres humanos. Los valores se están extinguiendo y lo único que se siembra son rencores y resentimientos. En mi país, se acostumbra que el peor enemigo de uno mismo es nuestro propio compatriota; a la vez que sólo se dan la mano entre socios del mismo clan pues “otorongo no come otorongo”.
Esta cadena de decadencia axiológica viene forjándose desde que estudiaba en el colegio. Yo mismo he contribuido con eslabones a ella cuando, valiéndome de referencias, aproveché las ocasiones para salvarme de castigos merecidos. Como infracciones de tránsito que más de una vez fueron evitadas con sobornos. Cierta vez, incluso, me aproveché para acometer, con más violencia de la merecida, contra un chofer que había arremetido su combi contra el mío.
No estoy orgulloso de eso y por eso lo comento. Espero que me condenen con sus miradas de desprecio. Pero también quisiera que sirva para darnos cuenta de que hacemos mal al alimentar esto. Yo he caído en cuenta y he decidido evitarlo de dos formas. Primero, estando más atento para evitar agredir, no sólo a las normas de tránsito, sino también a las de moral
En segundo lugar, y si ya la falta ha sucedido por culpa de otro, contener las emociones que evitan la claridad de pensamiento. Es inevitable emocionarse, somos seres humanos. Pero es prudente conservar la calma. Pienso que sí hacemos esto será más fácil conciliar con la otra persona y, por tanto, con la sociedad.
Son teoremas que vale la pena probar porque, después de todo, somos seres racionales y nuestro pensamiento está por sobre todas las cosas. De esta manera, todos estos señores “Ganoza” dejarán de permanecer indiferentes en la sociedad y, contribuiremos a la supervivencia de nuestros valores y, por ende, de nosotros mismos.