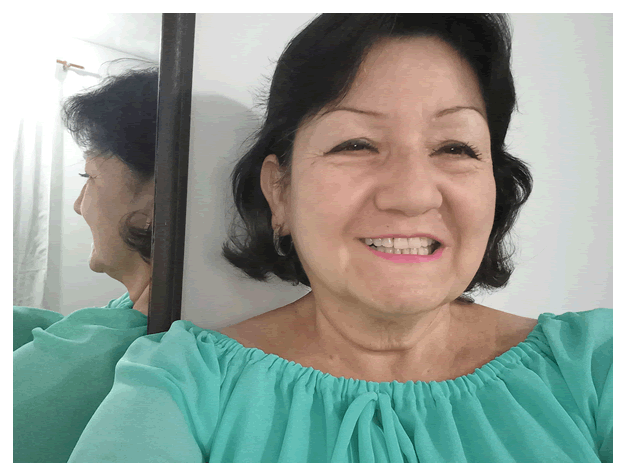Desde la media cuadra se palpaba el olor de la botica. Un olor corpóreo que podía palparse y amasarse. De él estaban pintadas las paredes y los ojos del boticario tenían su color; daba al sector su esencialidad, saturaba las cosas y les daba peculiar existencia. “Huele a diablo”, decían las gentes al pasar por allí, y por un tiempo me hice tanto a esa idea, que me parecían ser piel de los infiernos aquellas manos peludas y muchas veces fui a ver si ya se le notaba el rabo debajo de los pantalones; evitaba pasar por su lado, no fuera a difundirme en su olor y dejarme para siempre confinado a sus alcances. Casi no sonreía. Miraba a través de sus lentes como desde el fondo de sus frascos de medicamentos. Cuando trasiega su imagen los caminos de mi mente lo veo con el traje oscuro, intelectual, con olor a tabaco paternal no hecho cenizas todavía.
Siempre, casi siempre, contestaba no a los clientes que le solicitaban algún producto. En la botica, que ostentaba un aviso pintado en la pared, bajo el alero, se veían algunos polvos de uso doméstico, amén de ciertas pastas para teñir prendas y que eran solicitadas por las campesinas cuando deseaban salir de la monotonía de sus trajes desusados. Siempre los mismos objetos con el polvo de ayer y de hoy, la misma tabla floja en el piso, las mismas manchas sobre el mostrador, los mismos papeles amarillados en un clavo mohoso de la estantería, la misma puerta reventada por el sol de la tarde. Aquel hombre parecía amar más la disposición eterna de los objetos en la botica que a los objetos mismos.
Recetaba el mismo remedio para todas las enfermedades. Un líquido en que cabrilleaban los colores del espectro al ponerlo contra el sol; él mismo lo preparaba en la rebotica, de plantas producidas en su finca semirural. La cura que se obtenía, sin embargo, era pecaminosa porque se obtenía a base de supersticiones. No pensaban así los hombres prácticos de los laboratorios. Uno de éstos ofreció construirle una farmacia en el punto que eligiera y surtírsela de los pisos a los techos a cambio de la fórmula. “No cambiaría usted su cabeza por un sombrero”, dijo al representante de la compañía y se negó a la transacción.
“Tengo la fórmula en mi cabeza”, dijo el día siguiente a la noche en que hombres pagados por los laboratorios asaltaron la botica y violaron la cajafuerte. No se llevó, sin embargo, su secreto a la tumba. Días antes de perder su material definición lo divulgó en varias copias; pero el pueblo no estaba preparado para aprovecharlo y prefirió comprar al laboratorio el medicamento maravilloso envasado en recipientes de colores con etiquetas brillantes.
La pequeña cajafuerte con manigueta de cobre era una máquina de detener el tiempo dentro de sus paredes negras. Guardaba en ella dos libros; los mismos que, ya hombre, recuerdo haber visto, cuando era niño, en la botica. El día en que volví a verlos, desfiló como en un relámpago toda mi vida pasada, cual si estuviera ante un señuelo de prodigios, un hilo que me pusiera en confluencia con todo mi pasado. Tenían las esquinas redondeadas y los bordes reblandecidos por el uso. Cuando sostenía alguno en sus manos veía yo en aquel hombre y en aquel libro un extraño poder: era como si dos sabios hablaran.
El libro tenía la domesticación casi consciente de las cosas usadas mucho tiempo por su dueño. Era parte de él, lo manipulaba como a sus manos. Caía por extraño sortilegio en ellas y se abría como si supiera que su dueño lo requería en determinada página; comenzaba la lectura, que sólo duraba unos segundos, al cabo de los cuales, redondeado ya el pensamiento, un suspiro anunciaba el placer del nacimiento de una idea; se sentaba como agobiado por ella y caía el libro al mismo sitio y en la misma posición en que había estado.
En los días de verano recorría las angostas calles del pueblo con un libro en sus manos. Daba sus pasos por los mismos lugares, con la cabeza baja, remolineando en profundos pensamientos; pasaba junto a la iglesia, miraba por costumbre el reloj de la torre y continuaba su andar a través de la polvorosa carretera. Allí sí levantaba la mirada a los árboles, los pájaros que cantaban, las nubes que vagaban por los aires transparentes y las aguas que descendían de los montes a meterse bajo los puentes de los caminos veredales. Un día lo acompañé a su paseo. “Mira el arroyo me dijo, es como si la sangre de la tierra fuera transparente y corriera por venas exteriores en una entrega de inefable misericordia hacia el hombre”. En el jardín del monumento, a la orilla de la carretera, leía el libro; un libro viejo como eran casi todos sus libros, cual si en ellos hubiera encontrado la solución definitiva y sólo necesitara reafirmarse en ella. Aquel hombre parecía comprender la razón de todas las cosas, tener consciencia de los hechos trascendentales y, sobre todo, parecía conocerse a sí mismo.
Entre las gentes corrió el rumor de que el boticario había sido atacado de una extraña locura. Lo veían largo rato arrodillado sobre un peñasco, cuya parte plana daba al levante. “Está recibiendo el castigo de su mala vida”, “de Dios no se burla nadie”, “mejor que pague ahora”, “talvez esto lo acerque al camino recto”, eran las expresiones que corrían; pero el Boticario no se enteraba y seguía inclinado sobre la roca tratando de descifrar las inscripciones: líneas entrecruzadas y espirales, símbolos rituales, posiblemente, de una tribu que rendía culto al sol. Esta afición explicaba la forma peculiar de sus pisapapeles, que le valieron el calificativo de brujo y que después de su muerte fueron a parar, con la libreta de anotaciones, a un museo antropológico de la capital, cuando un grupo de investigadores confirmó la existencia pretérita de asentamientos indígenas en la región.