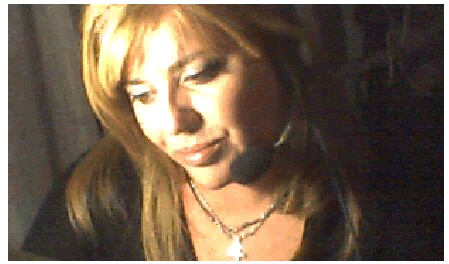Desde la media cuadra se palpaba el olor de la botica. Un olor corpóreo que podía palparse y amasarse. De él estaban pintadas las paredes y los ojos del boticario tenían su color; daba al sector su esencialidad, saturaba las cosas y les daba peculiar existencia. “Huele a diablo”, decían las gentes al pasar por allí, y por un tiempo me hice tanto a esa idea, que me parecían ser piel de los infiernos aquellas manos peludas y muchas veces fui a ver si ya se le notaba el rabo debajo de los pantalones; evitaba pasar por su lado, no fuera a difundirme en su olor y dejarme para siempre confinado a sus alcances. Casi no sonreía. Miraba a través de sus lentes como desde el fondo de sus frascos de medicamentos. Cuando trasiega su imagen los caminos de mi mente lo veo con el traje oscuro, intelectual, con olor a tabaco paternal no hecho cenizas todavía.
Siempre, casi siempre, contestaba no a los clientes que le solicitaban algún producto. En la botica, que ostentaba un aviso pintado en la pared, bajo el alero, se veían algunos polvos de uso doméstico, amén de ciertas pastas para teñir prendas y que eran solicitadas por las campesinas cuando deseaban salir de la monotonía de sus trajes desusados. Siempre los mismos objetos con el polvo de ayer y de hoy, la misma tabla floja en el piso, las mismas manchas sobre el mostrador, los mismos papeles amarillados en un clavo mohoso de la estantería, la misma puerta reventada por el sol de la tarde. Aquel hombre parecía amar más la disposición eterna de los objetos en la botica que a los objetos mismos.
Recetaba el mismo remedio para todas las enfermedades. Un líquido en que cabrilleaban los colores del espectro al ponerlo contra el sol; él mismo lo preparaba en la rebotica, de plantas producidas en su finca semirural. La cura que se obtenía, sin embargo, era pecaminosa porque se obtenía a base de supersticiones. No pensaban así los hombres prácticos de los laboratorios. Uno de éstos ofreció construirle una farmacia en el punto que eligiera y surtírsela de los pisos a los techos a cambio de la fórmula. “No cambiaría usted su cabeza por un sombrero”, dijo al representante de la compañía y se negó a la transacción.
“Tengo la fórmula en mi cabeza”, dijo el día siguiente a la noche en que hombres pagados por los laboratorios asaltaron la botica y violaron la cajafuerte. No se llevó, sin embargo, su secreto a la tumba. Días antes de perder su material definición lo divulgó en varias copias; pero el pueblo no estaba preparado para aprovecharlo y prefirió comprar al laboratorio el medicamento maravilloso envasado en recipientes de colores con etiquetas brillantes.
La pequeña cajafuerte con manigueta de cobre era una máquina de detener el tiempo dentro de sus paredes negras. Guardaba en ella dos libros; los mismos que, ya hombre, recuerdo haber visto, cuando era niño, en la botica. El día en que volví a verlos, desfiló como en un relámpago toda mi vida pasada, cual si estuviera ante un señuelo de prodigios, un hilo que me pusiera en confluencia con todo mi pasado. Tenían las esquinas redondeadas y los bordes reblandecidos por el uso. Cuando sostenía alguno en sus manos veía yo en aquel hombre y en aquel libro un extraño poder: era como si dos sabios hablaran.
El libro tenía la domesticación casi consciente de las cosas usadas mucho tiempo por su dueño. Era parte de él, lo manipulaba como a sus manos. Caía por extraño sortilegio en ellas y se abría como si supiera que su dueño lo requería en determinada página; comenzaba la lectura, que sólo duraba unos segundos, al cabo de los cuales, redondeado ya el pensamiento, un suspiro anunciaba el placer del nacimiento de una idea; se sentaba como agobiado por ella y caía el libro al mismo sitio y en la misma posición en que había estado.
En los días de verano recorría las angostas calles del pueblo con un libro en sus manos. Daba sus pasos por los mismos lugares, con la cabeza baja, remolineando en profundos pensamientos; pasaba junto a la iglesia, miraba por costumbre el reloj de la torre y continuaba su andar a través de la polvorosa carretera. Allí sí levantaba la mirada a los árboles, los pájaros que cantaban, las nubes que vagaban por los aires transparentes y las aguas que descendían de los montes a meterse bajo los puentes de los caminos veredales. Un día lo acompañé a su paseo. “Mira el arroyo me dijo, es como si la sangre de la tierra fuera transparente y corriera por venas exteriores en una entrega de inefable misericordia hacia el hombre”. En el jardín del monumento, a la orilla de la carretera, leía el libro; un libro viejo como eran casi todos sus libros, cual si en ellos hubiera encontrado la solución definitiva y sólo necesitara reafirmarse en ella. Aquel hombre parecía comprender la razón de todas las cosas, tener consciencia de los hechos trascendentales y, sobre todo, parecía conocerse a sí mismo.
Entre las gentes corrió el rumor de que el boticario había sido atacado de una extraña locura. Lo veían largo rato arrodillado sobre un peñasco, cuya parte plana daba al levante. “Está recibiendo el castigo de su mala vida”, “de Dios no se burla nadie”, “mejor que pague ahora”, “talvez esto lo acerque al camino recto”, eran las expresiones que corrían; pero el Boticario no se enteraba y seguía inclinado sobre la roca tratando de descifrar las inscripciones: líneas entrecruzadas y espirales, símbolos rituales, posiblemente, de una tribu que rendía culto al sol. Esta afición explicaba la forma peculiar de sus pisapapeles, que le valieron el calificativo de brujo y que después de su muerte fueron a parar, con la libreta de anotaciones, a un museo antropológico de la capital, cuando un grupo de investigadores confirmó la existencia pretérita de asentamientos indígenas en la región.
Una tarde lo esperé en la acera de la botica. Pasó sin percatarse de mi presencia. Miró el reloj de cadena como una botica de bolsillo, se sentó al escritorio tras el mostrador, abrió un libro y por él entró al más remoto pasado. Yo vi transformarse aquel rostro en expresiones insólitas trasunto de lo que leía: se encontró con átomos vagabundos en el espacio interestelar; habitó la tierra fría e informe, la vio crecer por absorción de los cuerpos estelares, del polvo y los gases que encontraba en su camino; vio desprenderse los planetas de la masa central, formarse los protozoarios, ascender la vida a través de infinitas gradaciones; contempló cataclismos, nuevas formaciones misteriosas. Él se perdió en el libro y yo me perdí en su rostro. Se encontró luego consigo mismo sentado en el escritorio, poseído de cierto miedo, sorpresa de su existencia; miró a su alrededor y dijo con voz antediluviana: “¿Qué necesita?” “Nada”, contesté. Siguió mirándome el rostro sin pensar en mí, con su mente en lo ignoto. No soporté el peso de su mirada y salí a la puerta. Me pareció nuevo el currucuteo de un palomo que intentaba aparearse con su compañera y el afán de una gallina que buscaba gusanos entre las piedras. Había en ese hombre algo que me arrastraba. Parecía tener él la clave de todos los misterios; parecía ser un sabio, más cerca de sí mismo que de los superfluo; parecía ser el mejor medicamento que había en la botica.
Una secreta reverencia y un confeso desprecio profesaba la gente por aquel hombre que ni siquiera se dignaba mirarla. Era un hombre a quien debía olvidarse porque no iba a la iglesia y se había negado a coger una cinta en las procesiones del Santo Sepulcro y jamás se detenía ni se arrodillaba cuando llevaban la eucaristía a los enfermos. Un día apedrearon la botica. Nada le dijo a nadie y mantuvo durante los diez años siguientes de su vida los mudos testigos de la infamia en las puertas y las paredes, porque nunca más volvieron a pintarse y prefirió pagar las multas que el municipio le imponía cuando ordenaba arreglar las fachadas. Nada de su vida, sin embargo, dio tanto pábulo a su impopularidad como el haberse negado a bautizar a su hijo. “O bautizas a tu hijo o te vas del pueblo inmediatamente”, rezaba una boleta que echaron bajo la puerta. Él no hizo caso y se quedó en el pueblo.
En cierta ocasión pedí un libro prestado al boticario. Se quedó mirándome fijamente, lo que produjo en mí una grande turbación. Sus ojos se posaron en mi rostro y estuve a punto de renunciar a mi propuesta; más sorprendido, sin embargo, parecía estar él; escrutó en mi semblante una explicación a mi osadía y el largo tiempo de mi admiración habló en ese momento, volcando en un segundo el cúmulo de pensamientos que había alimentado sobre su personalidad. Yo iba ganando la partida porque hacía muchos años que lo observaba; él, en cambio, no me había visto, porque caminaba casi sin mirar a nadie, además de las variaciones que como joven había sufrido en mi apariencia. Era como lo conocí de niño; esa imagen no se desteñía en mi memoria, se conservaba lozana aquella figura a través del paso de los años. Las arrugas que le surcaban el rostro dábanle un aspecto más grandioso, de más hombre, de más sabio, como si dibujaran en su faz una síntesis de sus pensamientos profundos.
Se quedó mirándome, dije, con sus ojos clavados en mí. Sentí que la sangre huyó de mi rostro y de mis venas a refugiarse también de su presencia; y fue mi obstinación la que me mantuvo frente él, después lo que leí en su mirada: estaba sintiendo admiración, mi osadía lo había conmovido, y comenzó a verme después como si le fuera familiar. Yo también comencé a sentir que me hallaba ante alguien que, cosa extraña, era como yo. No había hablado una sola palabra y aquel leve calor que emanaba de su cuerpo me tocaba y me daba seguridad; era un halo misterioso que podía sentirse en el aire.
Aquel acto de humildad o de soberbia, no lo sé lo desconcertó. Equivalía a decir: “Quiero ser como usted, ayúdeme a ser como usted”. Le sorprendía que uno sólo de los habitantes del pueblo fuese capaz de reconocerle la admiración que despertaba y que todo el mundo trataba de ahogar en su interior porque no pensaba y actuaba como ellos.
En el velorio de su madre nadie lo vio derramar una lágrima y amonestaba a desocupar la sala a quienes lloraban. Esto suscitó las críticas de la gente, que lo llamó hijo desalmado y que con ello justificó todas las razones que se daban para despreciarlo: “Un hombre que jamás amó a su madre, no puede llegar a amar a Dios”.
“Qué bueno sería tener las razones o sinrazones que él tiene para obrar así”, me dijo un amigo; y como éste sé que muchos pensaban en el pueblo, los que se atrevían a pensar; los demás habían resuelto su problema condenándolo. Ese mismo día, después del entierro, atendió la botica y paseó por la carretera. Un hombre, de quien sospechó que deseaba hacerle daño, venía a su encuentro. El Boticario se detuvo. Con ánimo reposado lo esperó, posó su mirada en la del hombre, que, tembloroso, pasó por su lado dejando caer un cuchillo que escondía entre sus ropas. El boticario lo siguió con la mirada y continuó el camino. De regreso recogió el cuchillo y lo entregó al ofensor en su propia casa. “¡Puedes obrar a escondidas de los demás, pero no de ti mismo! ¡Anda, recíbelo, no será la falta de un cuchillo lo que cambie el rumbo de tu vida!” Cuando el alcalde preguntó al agresor por qué había atentado contra la vida del boticario, “Yo creí, señor alcalde, que a todos les daría gusto verlo muerto”, contestó.
En los días de verano se perfilaba sobre el firmamento la casa del boticario: un caserón de tapias altas con un zaguán de piedras y un balcón que miraba los tejados y las calles del pueblo; la veíamos como un coloso en la colina cuando caminábamos por los prados buscando moras y nidos de aves. Era época de invierno y pasaba el tiempo en el desván leyendo y escribiendo. El sonido de la máquina de escribir se mezclaba con el gorgoteo de la lluvia adormecida al caer de los tejados; solamente el canto de una mujer lograba romper el ritmo dominante del agua de la chorrera, que fatigaba la casa y la hacía flotar en la monotonía. El boticario encendió la pipa y el aroma a tabaco fino cubrió el olor a papel y rincón vetusto. La luz caía vertical a través de las tejas de vidrio sobre las cuartillas que estaban sobre la mesa. Tomó de la biblioteca un libro; tenía las esquinas redondeadas y los bordes reblandecidos por el uso. Lo puso en mis manos y comencé la lectura: “Al principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era soledad y caos y las tinieblas cubrían el abismo, pero el espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas”.