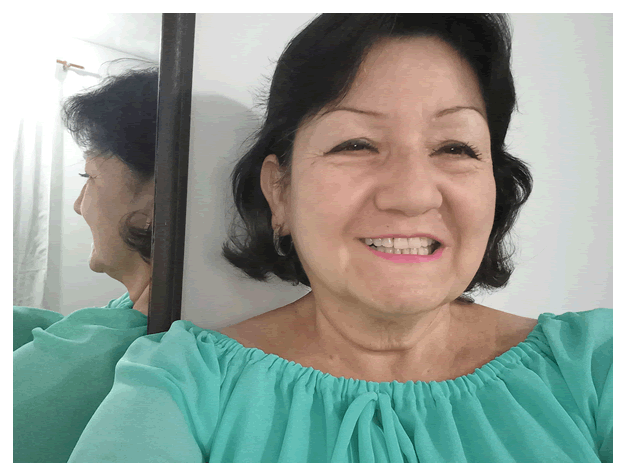El inicio de agosto anunció la primera cosecha y arrojó al mundo a Constantino. La tierra repleta del dorado de los trigales presumía su fertilidad por todo lo alto igual que Serapio, quien, orgulloso, salió de la habitación con su primogénito en brazos mostrándole a todos los presentes la delicada belleza de aquel pequeñito de piel rosada y tierna figura que dormía placenteramente después de la batalla librada para lograr nacer.
Como el sol y las primeras siegas invitan al agradecimiento y la celebración y aquel año la naturaleza lo había bendecido con una cosecha abundante, junto con el hijo varón que durante tantos años estuvo deseando, a pesar de las estrecheces y las deudas por pagar, los panes que salían del horno de barro, dorados y calientes, fueron obsequiados en retribución a Dios por los favores recibidos.
La primera salida de Constantino a la semana de nacido, fue para conocer los trigales. El padre lo paseó entre el cereal maduro para que sintiera la brisa del viento sobre su rostro níveo, percibiera el rubio perfecto de las espigas que lastimaban la vista con su resplandor, casi tanto como el sol, y se familiarizara con la fuerza de esa tierra generosa. Tenía ya grandes planes para su muchacho, en esos siete días había trazado cada minuto de la existencia de su hijo para labrarle un futuro prometedor y brillante, había que domarlo y trabajarlo como a la tierra misma para hacer de él un hombre de bien, generoso y entero, respetado y orgulloso.
Pero todo comenzó a venirse abajo con el paso de los días, las semanas y los meses. Cuando el niño crecía pero no hablaba, su comportamiento era retraído, anormal, sin respuestas a estímulos ni a sonidos.
Hipoacusia prelocutiva y mudez fue el diagnóstico de los médicos de la capital luego de innumerables exámenes y chequeos. En pocas palabras y para entendernos bien, no escuchaba ni tampoco podía hablar. Serapio se sentía devastado, timado ¿Cómo era posible que le hubieran jugado una mala pasada de ese tamaño? ¡Tantas ilusiones! ¡Cuántos planes que se quedarían en el aire! Y sin embargo, amaba a esa criatura cariñosa y dulce a pesar de sus deficiencias.
Precisamente ese gran cariño fue el que lo convenció de aislarlo en casa, para mantenerlo alejado de la crueldad de los otros niños, de las miradas de lástima de los demás y la compasión de la gente que terminaría por hacerle más daño que bien.
Constantino cumplía año tras año de su vida sin conocer nada que no fueran las paredes que delimitaban su casa y los trigales a través de la ventana. Se desplazaba por las habitaciones como una sombra. Emitía sonidos guturales, aullidos y gemidos cada que deseaba expresar una necesidad. Tenía la compañía de sus padres, pero se sentía solo, inmensamente solo, mentalmente solo, definitivamente…solo.
La tristeza y la inutilidad le dolían profundamente. Sabía que eso no era la vida, había algo más, algo detrás de esa puerta por la que su padre se marchaba antes de que el sol saliera y por la que entraba cuando la noche había invadido todo con su oscuridad. Del otro lado estaban nuevas cosas, personas distintas, vidas ajenas que sí serían vidas, paisajes diferentes y otras realidades.
Admiraba a su padre. Adoraba sentir las palmas de esas manos enormes y ásperas de tanto labrar sobre su rostro pálido acariciándolo y diciéndole cuánto lo amaba a través de sus ojos tan nobles como tristes. No sabía por qué razón era diferente a él. En ese mundo silencioso y eterno en el que estaba sumergido vagaba como un fantasma con la diferencia de que sí estaba vivo y le dolía el corazón ¡Dios! ¡Cuánto le dolía!
Porque sabía que representaba un fracaso para su padre. Porque sufría lo indecible cuando era recluido en sus habitaciones a consecuencia de la llegada de alguna visita ocasional y a través de las cortinas de su habitación miraba con impotencia a los hijos de los visitantes correr libremente por ese campo que tanto amaba su padre y miraba a este último feliz entre ellos, corriendo con ellos, sintiéndose pleno por ellos. ¡Cuán distinto era cuando se trataba de él! Entonces, su expresión era sombría, sus labios dibujaban una mueca inconsciente de pena. Adivinaba que su condición de niño diferente era la causa por la que ese hombre tan grande y brioso llegaba a sentirse débil, vulnerable y definitivamente desierto, con una soledad que a pesar de ser profunda no era ni siquiera comparable a la que sentía Constantino que no poseía el consuelo de un sueño reparador por las noches, incapaz de lograr las ocho horas de descanso recomendadas porque la inactividad a la que estaba sometido durante el día no le procuraba el cansancio necesario para poder dormir.
Se desplazaba hasta la habitación de sus padres para despertar a Micaela, quien pacientemente lo llevaba de regreso a su cuarto y recostándose a su lado le permitía recargar la cabeza en su pecho. Tarareaba una canción de cuna para él y solo entonces se relajaba y tranquilizaba, porque la vibración de la voz en el pecho de su madre y la sensación de los latidos del corazón que rebotaban en sus sienes le daban esa paz anhelada y lo hacían sentir seguro, querido y sobretodo…vivo.
Cuando por fin se dormía, Micaela acomodaba con sumo cuidado la cabeza de su hijo sobre la almohada para incorporarse con cuidado. Se detenía unos momentos para mirarlo: era tan pequeño, tierno, sufrido, pálido y con tanta necesidad de comprensión, un entendimiento que ella era incapaz de darle porque nada sabía acerca de sordomudos, la situación la rebasaba haciéndola sentir fracasada como madre porque lo amaba con todas sus fuerzas y quería verlo feliz. Sin embargo, Constantino era un niño sumamente desdichado.
A veces se preguntaba si su marido sabía lo que hacía manteniéndolo alejado de todo, privándolo de una vida que tal vez resultara menos cruel que aquel encierro obligado, ¿quién sabe? A pesar de las burlas, lástima o saña ajena era posible que encontrara también compañía, cariño, alegría y un alma buena que sí supiera cómo tratarlo, cómo conducirlo y llevarlo por la vida. Porque mientras ellos existieran él estaba a salvo de todo, pero ¿qué pasaría cuándo murieran? ¡Cómo le angustiaba el futuro de su hijo! Muchas veces se despertaba en plena noche sintiendo la opresión en el pecho, el miedo apoderándose de cada milímetro de sangre que corría por sus venas. Comenzaba a sudar frío, las lágrimas manaban a borbotones sin causa aparente. Era ella quien ahora se levantaba de la cama para ir hasta la de Constantino, se quedaba mirándolo fijamente, lo veía respirar, cuidaba su sueño y en silencio, le pedía perdón. Besaba la frente del chiquillo antes de marcharse y salía caminando pesadamente hasta la cama en donde Serapio casi siempre esperaba sentado, reflexionando en esos sueños que algún día abrigó con respecto a su hijo y que finalmente quedaron grandes para lo que aquel chiquillo con su incapacidad podía ofrecer.
La imagen del hijo ideal se desvaneció desde que supo la cruel realidad que lo envolvía y terminó por abandonarle sin remedio porque no quiso torturarle más con su adiós, dejando las huellas de las botas vaqueras diminutas compradas mucho antes de ser engendrado en el olvido y el eco de sus carcajadas inventadas en el ambiente. Micaela se sentaba junto a él, y abrazándolo, comenzaba a llorar ante la impaciencia de su marido que siempre la regañaba por sentimental.
-¿Otra vez las lagrimitas? –le increpaba –¡Dejaras de ser vieja!
-Pues si tuvieras un poco de misericordia tú también llorarías de pena
-¿Y de qué me va a servir chillar? –Respondía Serapio –nos nació mal el pobrecito. Está como quien dice: defectuoso. No oye y no habla. Eso no se cura llorando. ¡Vamos! No se cura y ya.
-¡Que defectuoso ni que nada!. No seas ingrato -Reprochaba la mujer –Algo se podrá hacer. Todo tiene una solución
-Los doctores ya nos dijeron hasta el cansancio que no –aseguraba su marido -¿para qué gastar tiempo y presionar al pobre niño? Ya bastante tiene con tanto silencio.
-Pero es que ¿no comprendes? –insistía la madre -¿Qué será de él cuando nosotros faltemos?
-¡Por favor mujer! No comencemos con necedades. Hablaremos de eso más tarde, después, otro día. Cuando pueda meditar en eso. Ahora no.
Serapio gruñía con amargura. Estaba cansado, fastidiado, ebrio sin haber bebido ni una gota de alcohol. Se hundía entre las cobijas para encerrarse nuevamente en sus pensamientos. Cuántas veces se repetía la misma discusión, ese diálogo monótono que contenía palabras similares cuyo significado era siempre el mismo: Habían fracasado. Y seguían haciéndolo mes con mes cuando en el agua de la letrina se iban las ilusiones de una nueva oportunidad de ser padres junto con la roja realidad de Micaela que le escupía que no. Ya no.
Para Serapio, su mujer tenía la culpa de los defectos del niño. Seguramente no se había sabido cuidar bien durante el embarazo. Esos tesitos que le dio por tomar dizque para relajar los nervios, las sobadas de Doña Petra para disminuir las molestias del estado y su condición de “chiva loca” que le impidió mantenerse quieta debieron haber sido factores decisivos en el resultado final. Su mujer lo había defraudado, ya no la miraba con la misma confianza desde aquello. Engendró un hijo discapacitado y no había marcha atrás. Nunca escucharía, jamás hablaría. No era normal como tampoco lo era el ambiente en esa casa que se había vuelto tan tenso. Se preguntaba cómo era posible que no estuvieran todos recluidos aún en la clínica mental, sobretodo él que no toleraba ver a su hijo trasladarse nerviosamente de una parte de la casa a otra refugiándose entre los muebles como una sombra siniestra, aunque a veces le parecía ver los ojos del niño fijos en él, vigilándolo, gritándole: Verdugo.
Era por eso que Serapio se aislaba en la tierra, en ese trigal que le pagaba sus esfuerzos con fidelidad absoluta. Solo ahí sentía libertad, placer y poder irrefutable. Con la omnipotencia de arrancar de raíz las hierbas malas para dejar su cosecha perfecta junto con la capacidad de manipular la tierra, de penetrarla una y otra vez fecundándola como se le viniera en gana. Y a pesar de la vejación, su trigal adorado terminaba pintando de bermejo el paisaje para después convertirse en el pan que coronaba la mesa en la comida esencial de todo hogar. Eso sí que era perfección. Y tanto se afanaba y se ocupaba en esa labor que le apasionaba con locura, que nunca percibió la figura de Constantino a través del cristal atestiguando sus afanes.
Quien, sin que nadie se diera cuenta, salía de la casa de cuando en cuando unos segundos, los suficientes para tomar un puñado de tierra y grabarse su aroma, su estructura, su color. La tierra era su rival porque ella sí tenía el amor de su padre, pero al mismo tiempo era su fuerza, su origen, su centro. No sabía de dónde le surgían estos pensamientos que terminaban siendo certezas. En su mundo de sonidos encapsulados había muchas cosas que no comprendía, pero también otras que le resultaban completamente claras, verídicas y sólidas. Como el hecho de que un poder muy grande le había sido negado. Ese logro que parecía existir en las bocas de los demás pero que en la suya estaba apagado. Una capacidad que ayudaba a la gente a entenderse pero que a él le había dado la espalda. Y tenía que ver aquello con los signos estampados en esos papeles que su padre observaba después de la jornada sentado en el sillón junto a su gran tarro de café. Signos que por supuesto él no entendía, pero que observaba a solas intentando comprenderlos con todo y su multiplicidad de formas y combinaciones infinitas.
Miraba los periódicos viejos apilados en el cuarto de triques de la casa. Aparentemente eran todos iguales. Hechos con papel, conteniendo colores, dibujos o fotografías y, nuevamente, los caracteres de las letras. Siempre distintos a los anteriores, diferentes, desconocidos para él. Pero que de alguna manera estaba cierto de que se relacionaban con lo que fuera que saliera de la boca de las demás personas y que no salía de la suya, pero que parecía un acto fundamental a realizar pues todo el día y todo el tiempo las personas abrían y cerraban las bocas. Bocas que jamás se dirigían a él, que no estaban dispuestas a revelarle ningún secreto, a esclarecerle ninguna duda.
Algunas veces intentó acercarse a sus padres con el diario en la mano señalándoles cualquier cosa que llamara su atención para que le explicaran con señas, con gestos, como fuera pero que le dijeran algo. No era solo que él no pudiera hablar, sino que tampoco le hablaban. El silencio era compartido por ambas partes. Porque se limitaban a sonreírle y palmearle la cabeza sin pretender siquiera comprender lo que deseaba. Era un ente anónimo. Uno más de los quehaceres diarios y parte de las obligaciones: Darle de comer, vestirlo, palmearle la cabeza, sonreírle fríamente…y tolerarlo. Así se sentía, de esta forma vivía. En mutismo, en medio de un silencio mortal que no era consecuencia de su deficiencia, sino de la incapacidad de quienes le rodeaban.
Las palabras. Se habían convertido en un tormento que lo castigaba y laceraba día y noche. Inaccesibles para él pero cotidianas para el resto. Si tan solo las poseyera, entonces quizá…sería amado por su padre. Qué castigo tan grande ¿por qué? No lo entendía. En aquella casa todo era una tortura. Además estaba la odiosa rutina que lo masacraba a medida que los minutos avanzaban para completar las horas que formarían un día entero que aparentemente terminaba pero que no tenía fin en realidad porque continuaba cuando comenzaba de nuevo la cuenta, siempre igual, todo igual, cada cosa igual. La eterna rutina.
Despertar le hacía sentir nauseas, tal vez porque eso era lo que menos deseaba: despertar. Abría los ojos y miraba el techo, reconocía las paredes con sus fisuras y el desgaste de la pintura desteñida por el paso del tiempo y le dolía, le lastimaba saberse vivo todavía, en aquella casa, con esas personas indiferentes, entre esas paredes odiadas.
Se acercaba la cosecha con grandes promesas de abundancia, pero mientras más prosperaba el trigal mayor era el estado de inquietud profunda en que se sumía el pequeño. Vagaba por el pasillo con las manos en la cabeza gimiendo y lamentándose. Ni siquiera encontraba consuelo en su habitación, que siempre había sido segura, que era su refugio, su escapatoria, su cuartel de penas y terminó por meterse debajo de la cama de sus padres con lo que ocasionó una movilización mayor en toda la propiedad.
Constantino despertó a media noche sintiéndose sofocado y fastidiado. Caminó entre las penumbras hasta alcanzar la ventana. El viento mecía las espigas doradas, más doradas aún bajo los rayos del influjo lunar.
Sin pensarlo dos veces salió de la casa a pesar de la hora, descalzo, sin pensar en nada. Con los brazos levantados corrió hasta alcanzar el trigal. Sintió el aire danzando en su rostro, el sereno de la noche reposar en sus mejillas, la tierra bajo sus pies, entre los dedos. Esa adversaria poderosa que al mismo tiempo lo atraía como el influjo de un sortilegio imperial, mágico, espiritual. El viento arreció abofeteándole. Se internó en el trigal para guarecerse de él pero a medida que avanzaba las espigas se apartaban sacudidas por el aire intenso. Llegó al centro, no supo por qué pero se detuvo, miró el cielo negro poblado de estrellas brillantes, la luna redonda como una pelota, iluminada y clara. Entonces sucedió…un cuervo salido de quién sabe donde revoloteó a su alrededor gritando palabras: “Te amo”. “No quiero”. “Bésame”. “Me mataré esta noche”. “Te odio”. “Necesito de ti”. Pero eso no fue lo extraordinario, el milagro real consistió en que ¡Podía escucharlas! Claramente, fielmente. No percibía el canto del viento, pero sí las palabras, una a una. Comenzó a dar vueltas con los brazos al aire loco de contento, aullando y gritando irrefrenablemente. Serapio lo encontró desmayado al amanecer, en medio del sembradío, ardiendo en fiebre y con el cuerpo helado.
Hubo necesidad de llamar al médico por la temperatura tan alta que no cedía a pesar de los baños de agua fría y los hielos en el cuerpo. Deliraba, gemía, se quejaba. Soñaba con un trigal lleno de cuervos que gozaban volando sobre él al tiempo que gritaban palabras. Esas que se quedan cautivas porque jamás pudieron ser liberadas. Quienes las concibieron no se atrevieron a pronunciarlas evitando su nacimiento a la vida. Textos guardados en un cajón, cartas que nunca fueron enviadas. Declaraciones de amor nunca expresadas. Palabras de odio. Resentimientos. El perdón que se quedó mudo por el orgullo y asesinó el amor. Todo eso divulgaban los cuervos en el trigal.
Finalmente las palabras quedaban transformadas en el pan que reuniría a una familia al centro de la mesa, en la semilla que seguiría propiciando vida, en el cereal que nutriría los cuerpos. Los cuervos eran transmisores de cobardías. Pero ¡Cuántas cosas supo Constantino de ellos! Todo lo que le fue negado antes, los conocimientos que deseaba tener, las palabras que necesitaba escuchar. ¡Cuán feliz se sentía ahora! No quería, no deseaba, se negaba a salir del trigal.
El cielo se obscureció de pronto, en pleno mediodía. Constantino abrió los ojos y miró hacia el negro firmamento. Eran ellos, venían por él. Se levantó de un salto del lecho a pesar de la agonía, salió de su cuarto, bajó las escaleras, abrió la puerta de entrada a la casa sin mirar atrás, no había nada que buscar. Lo que le interesaba estaba delante de él, encima de él, alrededor de él. Los cuervos le compartían secretos guardados fielmente libertando las palabras presas. Cada palabra rescatada formaba un nuevo cuervo levantando el vuelo. Miró dos pequeñas avecillas recién nacidas buscando abrirse paso entre las espigas.
Dentro de la casa, en la habitación, el cuerpo sin vida de Constantino estaba siendo cubierto por una inmaculada sábana con olor a trigo. Micaela, con el corazón destrozado por el dolor se aferraba al cadáver con toda la fuerza de sus brazos cansados. Serapio, se dejó caer en una silla y permanecía incrédulo a lo que estaba sucediendo.
Los pequeños cuervos levantaron el vuelo por fin y al pasar junto a Constantino gritaron: “Hijo, te amo más que a mi vida” “Hijo, perdona mi estupidez”. El chiquillo sonrió levantando el rostro al cielo y extendiendo sus brazos horizontalmente, dejó que los cuervos se acercaran a jugar.
Cuando el doctor salió de la casa, miró con extrañeza el espantapájaros que se elevaba en el centro del trigal. Era maravilloso, con una gran sonrisa coronando su cara de paja, dando una sensación de plenitud, de libertad. Se rascó la cabeza antes de abordar su auto y encendió el motor sin dejar de observarlo por el retrovisor. Llevaba cada día de esa semana visitando la casa de Serapio y Micaela a causa de la enfermedad de Constantino y podía jurar que el espantapájaros no estaba ahí antes. Comenzó a alejarse porque debía ayudar con los trámites funerarios, los padres estaban devastados. ¿Quién imaginaría que aquello pasaría? La vida era así. Vida y muerte, sin duda alguna. Y después de la muerte, quién sabe, tal vez solo silencio y quietud. Muerte y Vida. Vida y Muerte. Muchos vivos están muertos y muchos muertos ¿vivirán?
-¡Que tonterías estoy diciendo! –se dijo a sí mismo, encendió la radio y se alejó con rapidez.
Elena Ortiz Muñiz