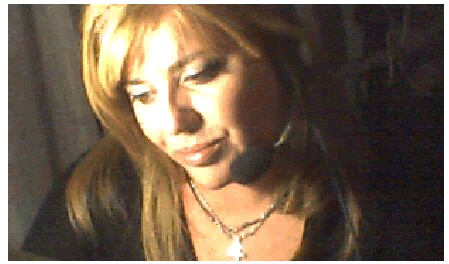Hubo necesidad de llamar al médico por la temperatura tan alta que no cedía a pesar de los baños de agua fría y los hielos en el cuerpo. Deliraba, gemía, se quejaba. Soñaba con un trigal lleno de cuervos que gozaban volando sobre él al tiempo que gritaban palabras. Esas que se quedan cautivas porque jamás pudieron ser liberadas. Quienes las concibieron no se atrevieron a pronunciarlas evitando su nacimiento a la vida. Textos guardados en un cajón, cartas que nunca fueron enviadas. Declaraciones de amor nunca expresadas. Palabras de odio. Resentimientos. El perdón que se quedó mudo por el orgullo y asesinó el amor. Todo eso divulgaban los cuervos en el trigal.
Finalmente las palabras quedaban transformadas en el pan que reuniría a una familia al centro de la mesa, en la semilla que seguiría propiciando vida, en el cereal que nutriría los cuerpos. Los cuervos eran transmisores de cobardías. Pero ¡Cuántas cosas supo Constantino de ellos! Todo lo que le fue negado antes, los conocimientos que deseaba tener, las palabras que necesitaba escuchar. ¡Cuán feliz se sentía ahora! No quería, no deseaba, se negaba a salir del trigal.
El cielo se obscureció de pronto, en pleno mediodía. Constantino abrió los ojos y miró hacia el negro firmamento. Eran ellos, venían por él. Se levantó de un salto del lecho a pesar de la agonía, salió de su cuarto, bajó las escaleras, abrió la puerta de entrada a la casa sin mirar atrás, no había nada que buscar. Lo que le interesaba estaba delante de él, encima de él, alrededor de él. Los cuervos le compartían secretos guardados fielmente libertando las palabras presas. Cada palabra rescatada formaba un nuevo cuervo levantando el vuelo. Miró dos pequeñas avecillas recién nacidas buscando abrirse paso entre las espigas.
Dentro de la casa, en la habitación, el cuerpo sin vida de Constantino estaba siendo cubierto por una inmaculada sábana con olor a trigo. Micaela, con el corazón destrozado por el dolor se aferraba al cadáver con toda la fuerza de sus brazos cansados. Serapio, se dejó caer en una silla y permanecía incrédulo a lo que estaba sucediendo.
Los pequeños cuervos levantaron el vuelo por fin y al pasar junto a Constantino gritaron: “Hijo, te amo más que a mi vida” “Hijo, perdona mi estupidez”. El chiquillo sonrió levantando el rostro al cielo y extendiendo sus brazos horizontalmente, dejó que los cuervos se acercaran a jugar.
Cuando el doctor salió de la casa, miró con extrañeza el espantapájaros que se elevaba en el centro del trigal. Era maravilloso, con una gran sonrisa coronando su cara de paja, dando una sensación de plenitud, de libertad. Se rascó la cabeza antes de abordar su auto y encendió el motor sin dejar de observarlo por el retrovisor. Llevaba cada día de esa semana visitando la casa de Serapio y Micaela a causa de la enfermedad de Constantino y podía jurar que el espantapájaros no estaba ahí antes. Comenzó a alejarse porque debía ayudar con los trámites funerarios, los padres estaban devastados. ¿Quién imaginaría que aquello pasaría? La vida era así. Vida y muerte, sin duda alguna. Y después de la muerte, quién sabe, tal vez solo silencio y quietud. Muerte y Vida. Vida y Muerte. Muchos vivos están muertos y muchos muertos ¿vivirán?
-¡Que tonterías estoy diciendo! –se dijo a sí mismo, encendió la radio y se alejó con rapidez.
Elena Ortiz Muñiz