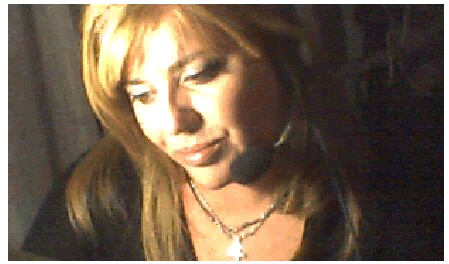En esta entrega voy a dejar la primera parte que ustedes ya conocen y agregar lo que sigue. Ya lo expliqué la primera vez. Esto tiene bastante de biográfico y parte de ficción literaria. Donde termina una y empieza la otra es parte del derecho que cada escritor tiene sobre su obra...
Estoy en una encrucijada en la cual no se qué hacer con el personaje y tengo dos alternativas:
1- Lo llevo a los abismos de la abyección y lo mato o hago que se suicide
2- Lo hago recuperar y lo devuelvo a la sociedad
Los primeros cuatro años fueron de sufrimiento, no sólo por la ausencia de la abuelita y mi familia sino, también, de la botellita amada, querida y consentida; no quiero hablar de esos años, por ahora. Mi descanso eran las vacaciones, no las de todos, las mías, cuando me iba para una finca prodigiosa que había comprado mi padre en clima caliente y fue uno de sus negocios fantásticos logrados; allí estaban mis sueños cumplidos: naturaleza, aire, luz, agua y guarapo ¡Qué belleza!
El campo y el alcohol juntos: el primo de mi padre, que administraba la propiedad, era un abstemio de miedo pero tenía en la casa una vasija de barro enorme, que llamamos moyo, donde la esposa batía un guarapo de felicidad; ella se convirtió en la sucesora de la abuelita, además, eran de la familia y yo el más desvalido de manera que me acogió como el tontico que llevaba dinero y les hacía regalos que ningún otro le hacía. Y menos el marido, un tacaño desgraciado que se iba descalzo hasta la entrada del pueblo por no gastar alpargatas y, medio se lavaba los pies en una quebradita cristalina y fría para entrar decente. Ella me daba mis totumas rebosantes de guarapo mientras los otros se marchaban al baño en el río, yo iba sólo, bajo los efectos de la bebida y varias veces estuve a punto de ahogarme en medio de la borrachera; ella me defendía contra toda la familia que me trataba de amargado, enclenque, palúdico, miedoso, tarado, etc. Después iba solo y pasaba lo que pasaba porque ella me daba un calabazo lleno del delicioso elixir campesino que tapaba con una tuza y que yo paladeaba a solas sobre una hermosa roca y sin testigos. También me daba valor para tirarme de cabeza en algunos pozos profundos y ensayar charcos que evitaban los demás. Algunos tenían habitantes permanentes poco agradables: serpientes, arañas y otros bichos; nunca fui sobrio, en sano juicio evitaba estos pozos pero el guarapo me daba valor y ya embriagado me iba a bañar a ver que pasaba; los animales, por instinto huían pero las arañas se quedaban prendidas de las rocas; mi diversión consistía en arrojarles agua para hacerlas caer y verlas caminar sobre el agua.
Varias veces me dormí ya borracho, sobre una laja a la orilla del río y estuve cerca de perder la vida; en algunos sectores es corriente que en época de lluvias los ríos crezcan de un momento a otro y bajen de la montaña arrastrando a su paso lo que encuentran; el ruido de una creciente me despertó y sin saber lo que hacía salí corriendo a una colina con el calabazo del guarapo; todavía atontado por el alcohol observé las aguas turbulentas arrastrar arbustos, algunos animales y enormes rocas, desocupé de un sorbo el calabazo y me encaminé hacia la casa donde me estaban llamando a gritos porque escuchaban el estruendo de la creciente y sabían que me había marchada para el río. Me abrazaron y me llenaron de preguntas que yo contestaba a medias porque no era conciente de lo que había vivido y del peligro del que me había salvado.
Al otro día regresé y que susto tan bestial; el pozo no existía, las rocas lo habían tapado y la laja donde estuve dormido desaparecía debajo de un alud de piedras y barro. El final de las vacaciones siempre fue triste; regresaba a la ciudad lúgubre del internado y sin chorro, sin posibilidades de beber; entonces, aprendí a fumar, así de sencillo, me volaba sobre todas las normas por un agujero por donde sólo podíamos pasar yo y otro niño, el problema era que este también estudiaba en el colegio pero era externo y no estaba por las noches, quedaba una solución: yo. Inventamos una serie de posibilidades para comprar cigarrillos y me tocaba descolgarme hasta el solar trasero del colegio, dar la vuelta en la oscuridad, atravesar un parque, llegar a la panadería y convencerlos de que compraba para el profesor de turno (en el colegio estaba prohibido fumar), regresar por el mismo camino encomendándome al demonio para no encontrarme con el profesor que dije y confiar en que los mal nacidos que me ayudaron a salir me colaboraran para entrar, que no siempre era fácil. Tanta tragedia por un cilindro blanco relleno de tabaco picó mi curiosidad; ensayé y quedé prendido y prendado del tabaco durante veinte y pico de años; no lo maldigo, a falta de licor, el tabaquito aliviaba mis angustias; ya no lo quiero porque me hizo daño, un tremendo daño que se llevó por delante, hasta la tumba, a varios de mis amigos y conocidos.
En la lejanía los recuerdo y pienso en las cantidades alarmantes de nicotina que le metí al cuerpo, como tres o cuatro cajetillas diarias, según las circunstancias, algo así como prender uno con la colilla del anterior, y se llega a los extremos más absurdos, en noches eternas uno se despierta y la cajetilla está vacía, entonces va a la papelera de la basura y rebusca hasta encontrar la colilla mayor, la estira, la mima, la acaricia y vuelve a prenderla para aspirar el humo de sus desgracias. En esos momentos que se va a pensar en cáncer o en problemas de salud, yo comencé a los doce años y me sentía el ser más feliz de la tierra y, en los estados de angustia por la falta de alcohol, fumaba, fumaba y fumaba.
Terminando el cuarto año de bachillerato volví a vivir, a nacer, renací, recuperé todo lo que calmaba mis angustias y colmaba mis anhelos, el chorrito. Mi querido padre ausente decidió adoptarme como amigo y, cuando llegué a la casa en ese diciembre, me dijo: “hijo, tengo un restaurante en la capital y necesito que me ayude”; quedé frío, quieto, paralizado... ¿ mi padre pidiendo mi ayuda?. Bueno, fue lo mejor de mis años juveniles aunque al principio no me hizo gracia la idea; ¿En vez de irme con mis ocho hermanos a la hermosa finca de clima caliente con animales, dos ríos, frutas y el delicioso guarapo de la mujer del primo de mi padre, quedarme en la helada y triste capital de la república?, Bueno, yo conocía muy poco al viejo y le dije que sí; allí comenzó mi ascenso (o,¿ más bien descenso?) en la escala del licor con todas sus secuelas, sin quererlo, mi padre empezó a matarme bien matado, a los dieciséis años, la flor de la juventud, decía mi abuela, y mi madre feliz porque al fin su hijo que nunca quiso, de veras, iba a compartir algo con el marido de ella; con el tiempo y a raíz de la muerte del viejo tuvimos un acercamiento con ella y con mis hermanos pero ya muchas cosas buenas se habían perdido, ellos no lo saben y yo si lo sé que mi padre no se parece en nada a lo que ellos creen ni yo soy lo que ellos piensan sino que los dos, durante tres largos años, fuimos una porquería donde nos auxiliamos (que no nos acolitamos), mutuamente, y que yo conocí muchas cosas de mi padre y, al final, él no supo nada de mi.
Pobre mi padre, tantas mujeres, tantos amigos y tanto licor desperdiciados. Yo nunca tuve nada ni a nadie y eso me consuela, tuve padres y hermanos y una abuela que me malcrió, o creí tenerlos; de resto, la botella plena de tranquilizante: exuberante, hermosa, tierna, fiel y leal, nunca me ha fallado y sé que no lo hará por los años que me resten de vida que, estoy seguro, no van a ser muchos porque este líquido tan precioso y, dicen, perjudicial, mata lentamente pero, como decía mi padre, “yo no tengo ningún afán”. Algún día mi madre le dijo, “oiga, don Leopoldo, se va a morir de tanto tomar” y él alzó la copa, la miró con amor, a la copa no a mi madre, y pronunció unas palabras de sabio: ”Si nos hemos de morir, vayámonos enfermando” y se mandó el trago sin consideraciones luteranas.
Cómo recuerdo ese bendito restaurante enclavado en el centro de la capital y rodeado de los negocios más populares y rentables del vicio general, especialmente para las clases media y baja: billares, tabernas y burdeles; que ironía, y fue mi padre el que llevó a su hijo enfermito que casi no se cría, el consentido de la abuela, de su propia madre, que en paz descanse, para ayudarle entre ladrones, homosexuales, vividores y putas, ¡que desgracia Dios mío!, me decía descorazonado, mientras me ubicaba en ese nuevo destino; los años de la infancia como acólito y protegido de la abuela estaban muy lejos y los cuatro años de internado también.
Allí aprendí a defenderme de las acechanzas del mundo, el demonio y la carne y, aunque inocente en muchos aspectos, sabía o sospechaba lo que podía encontrar en la capital. Nunca, jamás, en mis sueños más locos, me aproximé a la realidad que viví durante tres años y que me consumieron, definitivamente en el vicio y el alcohol. El restaurante de mi padre estaba en un lugar inmejorable del centro de la ciudad mayor y fría del país, bien ubicado, mírese desde donde se mire, rodeado de clientes y clientas, si se puede decir y con un servicio a domicilio que no existía, en la época, en otros negocios de lo mismo. Mi padre me presentó como él me veía, su hijo mayor que llegaba a ayudarles en la caja y con las cuentas porque para algo estaba estudiando y que tuvieran paciencia porque era un poco torpe y apendejado, gracias padre por lo que me corresponde.
Los años de la capital transcurrieron como lo que fueron: un mierdero sempiterno sin pies ni cabeza del cual nunca me repuse y que guardé en el alma, mientras la tuve, como los recuerdos mas bravos y malparidos de mi existencia. Mi padre no me hizo un favor, quería demostrarse y demostrarle a los demás que el dinero invertido en el estudio de su hijo mayor estaba bien gastado, y, como las calificaciones finales del colegio demostraban que yo era un buen alumno, él necesitaba demostrarle a los amigotes, que no creían en la ciencia y la literatura, que el dinero invertido en estudio si servía para algo y lo demostraba con el hijo que llegaba a administrar las finanzas del restaurante.
Yo, que demonios sabía de cuentas, balances y otras desgracias contables que representaban para mi un laberinto insondable; sin embargo, metí las manos y todo el cuerpo y le cuadré a mi padre las finanzas de tres años, por lo menos, y él confió en mi...para mi infortunio. Todos los días viajaba, yo, desde el pueblo cercano hasta la capital para hacerme cargo de las cuentas del restaurante. Mi padre, como siempre, solo se desplazaba según su estado de genio o de la borrachera del día, y es que mi forma de beber no era gratuita, hablando con mi madre, años después, supe de mis ancestros alcohólicos, mi bisabuelo y mi tatarabuelo desocupaban envase por parte de la madre y, por parte de los padre la historia era parecida, que dicha.
Acompañaba a mi papá en el restaurante desde las siete de la mañana hasta las nueve o diez de la noche, cuando salía el último bus, a veces hacíamos cuentas pero, por lo general, me recibía lo que quisiera entregar. Sacaba unos billetes para enviar a mi madre y me despachaba sin más; al principio todo bien, después de darme cuenta para donde salían las ganancias comencé a sisar como en las buenas épocas de la tía en el pueblo y siempre tenía dinero para el chorro, trago, bebida, licor o como se le quiera llamar. Viajaba en el último autobús de la noche, siempre lleno de borrachos y trasnochadores, de manera que nadie se daba cuenta de la media botella que yo me desocupaba durante el trayecto. Como en la casa ya estaban acostumbrados a mi horario desacostumbrado, no tenía inconvenientes por llegar a las tres o cuatro de la mañana porque llegando al pueblo, me bajaba medio entonado y me metía en uno de los antros del centro a seguir bebiendo, y nada más; las mujeres de mi pequeña ciudad disponibles para las necesidades apremiantes del cuerpo eran horrorosas; unas mujeres como de cien años, les calculaba yo, con maquillaje que daba risa o pesar, algunas parecían payasas horrorosos para asustar a los niños malcriados.
Yo, acostumbrado a ver a las nenas de la capital, que ocupaban los servicios de restaurante de mi progenitor, repartidas en esos burdeles elegantes del centro y accesibles a mis deseos cuando se me diera la gana; que me iba a fijar en los esperpentos de mi pueblo, y lo digo porque los viejos del barrio, amigos de mi padre, sabedores de que yo cargaba dinero, me invitaban a compartir sus diversiones pueblerinas, que incluían juego de billar para acariciar a estos entes envejecidos y feos. Uno de los amigos de mi progenitor abrazado a una cosa de esas me dijo: “venga mijo y aprenda”; y es que yo los veía hacer y no hacía porque me causaban asco mientras ellos interpretaron mi repudio como falta de hombría y un día me lo dijeron: ”Es que a usted no le gustan las mujeres” y yo los dejé con su duda.
Algún día uno de esos personajes pasó por el restaurante y almorzó y, como tenía muchas cosas que hacer le dijo a mi padre que me permitiera acompañarlo; fuimos a muchas oficinas y, después, con gesto pícaro me dijo que me iba a llevar a un sitio que jamás olvidaría, y qué lo iba a olvidar, todas las putas eran como de la edad de mi abuela y el hombre feliz y yo más aburrido que un vegetariano en un asado de carne; el viejo seguía asombrado por mi falta de interés y me preguntó de frente ¿es que a mijo no le gustan las mujeres? Yo, con el candor de mis dieciséis años le contesté: “si señor, pero es que estas viejas no son mujeres, son brujas”; al hombre casi le da un infarto porque pensaba que me había llevado al séptimo cielo. Con todo respeto le sugerí que si quería conocer mujeres de verdad me dejara guiarlo y casi se muere del infarto, ¿yo, el sano, el tierno, el apocado, el casi pendejo invitándolo a donde mujeres verdaderas?, Como se había tomado unos tragos aceptó y la impresión por poco lo mata; timbré y el marica de siempre abrió la rejilla de la puerta para mirar quien era, cuando me reconoció me saludó por el nombre y abrió, ahí comenzó el asombro del veterano. Después subimos las escaleras interminables y saludé de beso en la boca y nombre a todas, óigame bien, todas las mujeres del putiadero y lo presenté como un viejo amigo; me tocó cerrarle la boca y secarle la babas ante tanta belleza. ¿Lo mismo? Preguntaron. Lo mismo, contesté y senté al pobre viejo en mi mesa preferida a desocupar la media de ron con agua fría y limón; le senté seis mujeres en las piernas, una por una, y lo volví loco.
Yo mandaba en el burdel y es que todas debían tres, cuatro, diez almuerzos y eran parte del trabajo que me había impuesto mi padre, cobrar. Ya llevaba casi un año en esta función y me conocía casi todos los burdeles del centro, por lo menos algunos de los mejorcitos, los más finos y elegantes, para qué, esos eran para gente muy rica y los de pobres ni hablar, yo nadaba como pez en el agua entre estos de clase media; me imagino que las decoraciones de allí eran iguales a las de mi pueblo, putas incluidas, y yo era una especie de rey en el sector. Cuando el veterano contó su aventura, aumentaron las ventas de mi padre y mis visitas a las putas, fuera de horario, como guía turístico de los amigos pueblerinos de mi papá. Aumentó mi fama de varón, que nunca quise tener, y seguí mi vocación de solitario.
Durante tres largos y hermosos años bebí a costa de las putas; por cuenta y a cuenta de sus deudas de comida con mi padre por arriba yo me las comía por abajo y bebía lo que le quitaban a sus clientes y es que, en algún momento decidí no viajar por las noches de regreso al pueblo, y mi padre no lo supo, sino quedarme en uno de los burdeles del sector; años después, cuando se descubrió mi vocación alcohólica, se arrepintió de haberlo hecho...ya para que. No me agradaba mucho estar con las putas, más bien me gustaba estar donde ellas, en las horas en las que no había clientes ruidosos y fastidiosos: todas fueron especiales conmigo y ayudaron en mi crianza; algunas eran viejas para mí, veintitrés o más años y, para pagar los almuerzos y comidas, me daban una niña recién llegada, un “virgo” que estaba vendido a un viejo mañoso, nos encerraban en una pieza y a descontar almuerzos; casi todas eran muy lindas y cercanas a mi edad de dieciséis años; a veces recuerdo sus rasgos, su cabellera, su hermosa sonrisa y la candidez de la entrega, jamás los nombres; y es que, a pesar de que habían estado conmigo las entrenaban para fingir como vírgenes con el idiota de turno.
Las amo en la distancia y las añoro porque siempre estuve con ellas en mayor o menor grado alcohólico, algunas, de veras eran vírgenes y llegaban concientes de su destino, pero la madrina me debía demasiados almuerzos y comidas. A veces yo les prestaba dinero, y mi viejo, muy buena persona para otras cosas, no era dado a rebajar deudas de comida, entonces, la niña me salía cara pero no tanto como al cliente que compraba el virgo y quedaba con la satisfacción de haber colmado uno de sus sueños eternos, desflorar una doncella, y se iba feliz desconociendo que su sueño lo había disfrutado otro con más ganas y más sapiencia erótica. Tomaba todos los días y nadie se daba cuenta y si alguien se fijó no dijo nada y es parte de mi desgracia.
Hasta este momento suena fácil y agradable pero no es así, mientras uno bebe y conserva la conciencia sufre el rigor de las criticas sociales y la maledicencia de los vecinos, en la familia lo soportan a uno y dejan de invitarlo a las reuniones y agasajos familiares. No necesitaba nada de nadie, el restaurante de mi padre me proveía de dinero y mujeres, ¿para qué más? . Las vacaciones escolares se fueron pero me llevé la experiencia más extraordinaria de la vida; cuando mi padre sacó la cartera para darme dinero me dio pesar pero se lo recibí, yo tenía, por lo menos, veinte veces lo que me daba: muchos días, viendo su derroche, me dije: “Si lo gasta en borrachera y en mujeres, es lícito que le robe”, y lo hice, con una impunidad que no se compadece con los años; entré a quinto grado en la normal de mis sueños y mis desdichas con mucho dinero, más del que se ganaban los profesores, y dispuesto a gastarlo.
Esta etapa fue doblemente cruel, o triple si se quiere; bebía sin consideración, fumaba como un preso y me había acostumbrado a la vida de las mujeres de los burdeles en las tardes y noches de la capital y llegaba para el quinto año en un internado para varones en una ciudad bella pero fría, con mucha historia pero sin posibilidades de aventuras para un joven experimentado que empezaba a vivir. Durante ese año reforcé los vínculos con los solitarios inteligentes y con el amigo del alma, de la capital, que estudiaba conmigo por obligación y que me abría unos horizontes ilimitados con chicas decentes a las cuales mi timidez mantenía a kilómetros de distancia; una cosa era las putas y otra las jóvenes de familia. En los benditos bailes, no muy frecuentes en esa época, sacaba a bailar y como estaba acostumbrado en los sitios de perdición las apercollaba igual que a las bandidas, por supuesto, esta acción, unida a mi aliento alcohólico y al tufo del cigarrillo me hacían despreciable; me desquitaba de sus desdenes los fines de semana en la capital, tan cortos y poco frecuentes durante las temporadas de estudio.
Me propuse ser de los mejores para no quedarme sancionado los sábados y domingos y poder viajar a disfrutar del trago y las mujeres en las hermosas noches capitalinas, para bailar y beber sin medida, a mi acomodo y con mujeres que no ponían frenos a mis instintos, más bien me incitaban para poder disminuir sus deudas de comida dándome a cambio trago del que robaban a sus clientes y sus cuerpos de los que gustaba cada vez menos; sacaba más placer de la botella que de las mujeres; al fin y al cabo aquella nunca me reprochaba mientras ellas discutían conmigo por las cuentas. Por esa época a mis aficiones agregué el gusto por el juego, pero no el juego inocente de los estudiantes por pasar el tiempo, no, si no había apuestas en dinero o prendas que lo suplieran pues, sencillamente, no jugaba; me sentía maduro entre muchachos de provincia mayores que yo y con una experiencia muy limitada de la vida; pronto aprendí a manejar los vericuetos de los diferentes juegos con naipes como el tute, el tresillo, el fierro, la veintiuna, el toruro, el king y otros, lo mismo que la guayabita y la veintiuna con los dados, amén de otros juegos como el parqués y las damas; el ajedrez nunca me llamó la atención porque era demorado y con pocas posibilidades de apuesta: Fuera del colegio jugaba billar en partidas interminables y tejo porque ambos daban la disculpa perfecta para emborracharse hasta el estado de coma.
Treinta y cinco años después no me explico como pude sobrevivir a tanta cantidad de alcohol de alto octanaje como la gasolina de los aviones y cómo no estallé al encender uno de los innumerables cigarrillos que fumaba a escondidas en el colegio y mi compañero inseparable en las noches de perdulario en la gran ciudad. Estoy seguro de que, hasta ese momento, era un bebedor de miedo más no alcohólico, podía ingerir cantidades increíbles de licor sin caerme. Además, las mujeres de la noche me habían enseñado sus fórmulas personales para aguantar y una era asquerosa, me hacía recordar las bacanales del imperio romano: beber hasta casi perder el sentido y, después, ir al inodoro y vomitar para dejar el estómago limpio; luego un par de aspirinas con soda bien fría y listo: Leyendo encontré que el licor lava de sal del cuerpo y de ahí la necesidad apremiante al otro día de comer algo salado; dicho y hecho, cuando debía beber para intoxicarme consumía los alimentos de la noche bien salados para soportar la ingesta alcohólica y, todavía no habían empezado las lagunas mentales con el terror de lo desconocido en esas resacas de agonía, pensando en los errores que se pudieron cometer el día anterior o la noche o el año o el siglo, en esas horas de miedo interminable cuando a uno le duele hasta la raíz del pelo pero no puede localizar puntos exactos, no sabe que hacer y, a veces, en medio del desespero grandísimo, se sienten deseos de morirse, nadie se compadece de su situación, más bien muchos se alegran porque saben la causa del malestar y con un tonito irónico dicen: “Siga tomando”, mientras se agoniza entre vapores sulfurosos en lo profundo de los infiernos y le mienta la madre al desgraciado que dice lo que dice y le desea las mayores desgracias, sólo de pensamiento, claro está, porque muchas veces es la propia madre de uno la que ironiza y como va uno a mentarle la progenitora a la mamá propia.
Este maldito malestar y miedo se curan con la quinta o sexta cerveza y, de nuevo se empieza otra borrachera. Bueno, creo que uno es masoquista porque, a sabiendas del dolor que se ocasiona, cada día, para mitigar el dolor, el malestar y los remordimientos, vuelve a destapar la botella en un círculo sin principio ni final. Me acordaba del primo médico; me contaba acerca del viejito del arca, que fue el primer patriarca bíblico que se emborrachó con vino. Después se empelotó y se volvió loco de la borrachera tan madre que tenía y maldijo a uno de los hijos que se burló de él, que embarrada, y yo me dije, si mi madre me maldice me jodo... Bueno, pensé, pero el viejito Noé maldijo al muchacho fue después de severa borrachera y mi mamá no toma, me salvé. En cualquier momento de un año que no recuerdo me gradué. Así de simple, me gradué y no fui el mejor, a pesar de que hubiera podido serlo. Pero cómo, si los dos últimos años los pasé, durante las vacaciones y los fines de semana en la capital, exactamente en el centro, distribuyendo mi tiempo entre el restaurante y la cobradera en los sitios de perdición.
Me gradué, dije, y empecé a trabajar como educador, profesor, maestro, instructor o lo que ustedes quieran, arrojen las cartas sobre la mesa y escojan. Mis entradas monetarias eran buenas, por lo menos ganaba más que los amigos de mi papá y, de pronto, más que él mismo porque yo no despilfarraba: Bebía, eso sí, pero muchas botellas me las daban las nenas de los bares, cafetines y burdeles a cambio de las deudas acumuladas. Sí, además, eran jóvenes y atractivas agregaban carne al abono de la deuda y yo feliz. Pienso en la distancia de los años que si desde el principio de mi carrera alcohólica el licor me hubiera sentado mal, no habría bebido. Lo malo fue que me hizo sentir creativo, poderoso, genial y otros atributos no menos despreciables y, ahí seguí en descenso.
No me explico como diablos podía cumplir con la jornada de trabajo en la escuela por la mañana, por las tardes y noches donde mi padre y en los espacios de tiempo libres donde las mujeres, acompañando la mayoría de actividades con trago. Al principio no bebía en el trabajo pero llegaba en unas resacas de muerte que calmaba en una tienda cercana con un refajo bien frío (1). En el intermedio de las clases me tomaba dos o tres cervezas que permitían a mi cuerpo reubicarse en el planeta tierra: Una señora, que sospechaba la causa verdadera de mis dolencias me preparaba unos caldos de papa con carne que me resucitaban para por la tarde retomar la senda de mis dolores…
Si les agrada el asunto espero sus comentarios y se los sabré agradecer.
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.