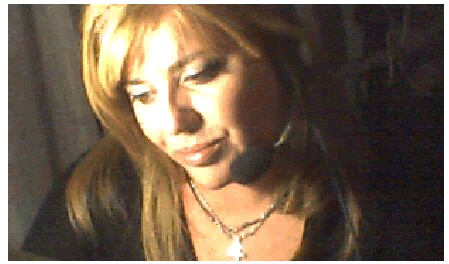A los quince años, esquiando por una prolongada pendiente de los Alpes suizos, sufrió un aparatoso accidente al chocar fortuitamente con el famoso y corpulento actor de cine Hërcunold Sansoneguer. Se hizo astillas la cadera derecha y el tercio superior del fémur. En una larga intervención restituyeron su esqueleto con mis huesos y a mí me colocaron una prótesis de criptoplatinita ultraligera. Ambos cojeamos ligeramente del mismo lado desde entonces.
Se casó a los venticinco años tras un corto flirteo con la hija de William Heston, un magnate dueño de una larga cadena de boutiques de alta costura. Este matrimonio mal avenido supuso, no obstante, una situación de contínuo riesgo para mí. Un día, en la vorágine de una de las acaloradas discusiones con que solían obsequiarnos, Margaret (de carácter histérico y convulso) le aplastó los testículos con un bate de beisbol, quedando el izquierdo terriblemente destrozado y el otro afectado de una esterilidad completa e irrecuperable. Al poco del suceso se divorciaron y yo pagué las consecuencias. Y es que al no haber nacido hijos en el matrimonio, él debía casarse otra vez para salvar su ilustre apellido y la heredad. Nuevamente fui citado en quirófano. Al despertar, mi testículo izquierdo ya no estaba y en su lugar me habían implantado una bola ovoide de silicona. Él lo llevaba ahora en su bolsa escrotal sin más huella que la dejada por la pequeña cicatriz de la necesaria incisión quirúrgica.
Han pasado doce años desde aquel suceso. Al año de su divorcio, volvió a casarse. Esta vez el nuevo matrimonio dio sus frutos: tres niños sanos y robustos. Cuando les miro, siento que son también un poco míos. Para ellos queda claro que soy una especie de tío muy especial; un calco exacto de su padre, con las mismas manías, costumbres y reacciones ante las rutinas cotidianas... incluso con idéntica cojera al caminar. Aún son muy pequeños para entenderlo, pero algún día lo harán...