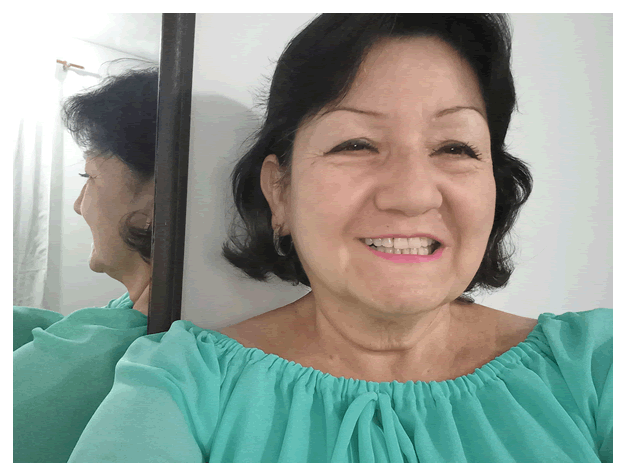Se rindió, exhausto, dejando caer sus piernas y luego todo el cuerpo en el suelo colmado de polvo. No le importaba ya ensuciar sus pantalones negros, de blancos y rojos colores. Parecía estar más allá de aquella pequeña realidad. Una despreciable mancha estaba pudiendo con él. En un último intento por salvar su casa, quiso pintar de blanco nuevamente la pared, tapar, ocultar, falsear. Antes de esto, aplicó masilla sobre el hueso pelado del departamento y entonces sí, procedió con el pincel. En exiguos minutos, una risa fuera de sí se hizo del ambiente. Lo había logrado, la mancha ya no estaba. Se dijo que al día siguiente limpiaría todo el desorden, y esa noche dormiría en el sillón, frente a los tibios y falaces leños del hogar, por cualquier emergencia que pudiese surgir.
Pero sólo unos instantes después de haberse acomodado para descansar, le ocurrió lo que antes: otra vez una presencia, un murmullo, una respiración apagada, como si alguien viviera encerrado en las paredes de su casa. Tropezando presionó el interruptor de la luz, y no pudo retener un alarido. Era ella, con el doble de tamaño que antes, gobernando poco a poco la zona sur del living. Ya sin ánimos de diplomacia alguna, corrió hacia la mancha sujetando un martillo en la mano izquierda. Cayeron pedazos de escombro al suelo, muchos escombros en todo el estar. Pero la oscuridad se iba apropiando de todo lo que a su paso hallaba. Una vez que hubo derribado ladrillo a ladrillo la pared completa, la mancha se extendió como un virus, por toda la cocina. Más golpes y más ruidos, más polvo y escombro. Hasta que de la cocina tan sólo quedó un fugaz recuerdo. Estaba herido, ambas manos le sangraban y se había golpeado la cabeza con un trozo de pared mutilada. Su frente era un río de sangre, que llegaba hasta su pecho velludo, donde coagulaba inútilmente. No tardó demasiado en perder la conciencia.
Cuando volvió en sí, horas después (enrollado en sus propios brazos, la pera descansando sobre sus rodillas) pudo ver el reloj antiguo. Con su paciencia eterna, marcaba las cinco treinta y tres de la mañana. La luz del sol quería nacer pero aún era débil. Él atinó, sin saber muy bien por qué, a recoger la camisa y la corbata (enterradas en polvo y ladrillos rotos). Lentamente fue vistiéndose, mientras miraba cómo en sus manos delgadas se dibujaba una mancha sin contorno, que no tardaría en crecer.