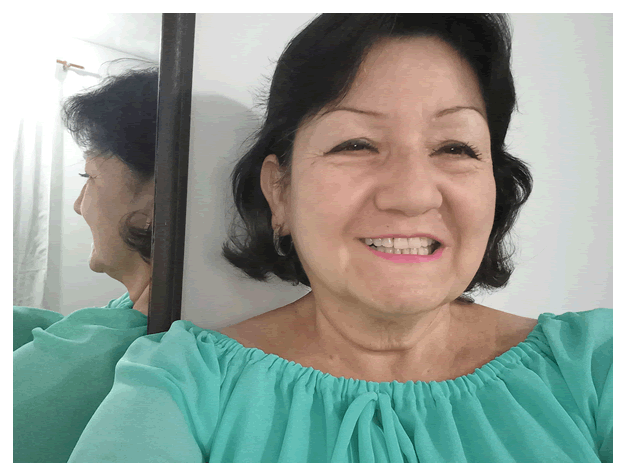3
Salvador y Roberto, sentados en un amplio sofá de color rojo, hablaban sosegadamente. Roberto tenía a su hija recostada sobre el mueble y le hablaba con cariño y ternura extremos. Salvador la miraba con dulzura y encanto. Entonces dijo a su amigo:
- Tiene unos hermosos ojos, verdad?
- Si, son hermosos. – dijo Roberto – Lástima que se vayan a apagar tan pronto.
- Qué? – preguntó Salvador – ¿De qué estás hablando?
- Mi niña se me va, Salvador. – dijo – Se me va y no puedo impedirlo. – al decir esto, Roberto estalló en llanto. Las lágrimas brotaban con profusión de sus paternales ojos.
Entonces Salvador trató de consolarlo y quiso ayudarle a salvar a su hija, pero todo estaba dicho. La pequeña moriría sin que pudiera hacerse cosa alguna.
¿Sabes qué es lo peor? – preguntó Roberto - Que ella lo sabe, y al irse me regala una sonrisa. - Entonces Salvador buscó con sus ojos a la criatura y vio como esta le sonreía a su padre. Roberto, a su vez, al ver la sonrisa de su hija sentía un nuevo dolor, mucho más profundo y desolador que el precedente. Entonces le rogaba que no se fuera, pero ella le sonreía de nuevo. Así, cerrando sus ojos y obsequiándole un gesto de dicha a su padre, la pequeña se durmió una vez para siempre.
Salvador no pudo contener sus lágrimas. Abrazó fuertemente a su gran amigo, que en ese momento se apartó de su lado y con vigorosa voz le gritó : “¡despierta ya!”
De modo que despertó súbitamente y pudo notar que todo era un sueño. La vigorosa voz que le había ordenado despertar era la de su padre, que molesto por encontrarle aún en su cama pasadas las siete de la mañana había irrumpido en su alcoba, le había mojado el rostro con agua fría y había acabado con su sueño por medio de irrepetibles denuestos. Salvador, aún obnubilado por el sueño y con su ceguera persistente, solo alcanzó a escuchar las injurias de su padre que le amenazó con echarle fuera de casa si no le obedecía de inmediato. Ofuscado por el intempestivo ataque de su progenitor y humillado por los insultos de este, Salvador prefirió guardar silencio. Era realmente degradante que un hombre de su edad se viera obligado a soportar aquel trato indigno, pero sus condiciones económicas y su carácter inestable lo habían llevado a continuar siendo dominado y agredido por aquel ex-militar desaprensivo.
Cuando la injusta diatriba concluyó, Salvador, aún guardando silencio, percibió por su oído lo que hacía su padre. Escuchó sus pasos atronadores desplazarse por la alcoba, el abrir y cerrar de gavetas, que puso de manifiesto el allanamiento al que se le sometía, y nuevamente el sonido de sus pasos en medio de agravios y maledicencias.
Pavorosamente, aunque las injurias se fueron poco a poco, los pasos continuaban merodeando alrededor del lecho de Salvador y discurriendo de un lado a otro en su habitación. Se sintió más solo e indefenso que nunca y solo pudo clamar a su madre por ayuda. Había reconocido los pasos que amargaron sus últimas horas y entonces recordó la indeleble relación entre ellos y el fatídico cumplimiento de las desgracias recreadas por su mente en sueños. No pudo evitar que a sus pensamientos llegara la ruinosa visión de Roberto, su gran amigo, llorando desconsoladamente al perder a su hija en medio de las risas fraternas que esta le dejaba como último recuerdo.
Finalmente su madre acudió con presteza para auxiliarle, y tras verle más calmado le refirió una llamada de su amigo Roberto que lo solicitaba con urgencia. Al comunicarse con él, Salvador estuvo a punto de sufrir un desvanecimiento al escucharle decir que su hija se encontraba en grave estado de salud e internada en el hospital. No quiso hablar a Roberto de lo que había soñado por miedo a la reacción de este y buscando no preocuparle más. Sin embargo, para él ese sueño tenía un profundo y aterrador significado. Su vida, y por extensión la de los suyos, estaba supeditada a lo que ocurriera en su cerebro durante las horas de sueño. Esto le atormentaba demasiado, pues más que sentirse vinculado a la desgracia de su amigo, se creía el directo responsable.
Horas más tarde Salvador, acompañado por su prometida, llegó hasta el hospital donde se encontraba internada la hija de Roberto. Con tono agitado y angustioso inquirió sobre el estado de salud de la pequeña, recibiendo como respuesta los fuertes lamentos y preocupaciones de su amigo, que parecía imposible de consolar. El día transcurrió en medio de un silencio que exacerbaba la conciencia de Salvador, quien a pesar de hallarse impelido a exhortar a su amigo a mantener la calma no podía olvidar su terrible visión. Esta vez Margarita se abstuvo de interrumpir la conversación de los dos compañeros, seguramente impresionada por la gravedad que emanaba del rostro de Roberto y las expresiones que este empleaba para describir su profundo dolor. Cuando tuvieron que partir del hospital, Salvador, visiblemente compungido, pidió perdón a su amigo, aunque este no entendiera la razón de aquel proceder. Acarreado por Margarita, Salvador llegó hasta su casa, exhausto y avergonzado de causar tantas molestias a su amada. Nuevamente la conversación que tenían pendiente se debió aplazar, por obvias razones, y tras dejar a su afligido pintor sentado en un cómodo sillón, Margarita partió hacia su casa.
Una vez en su estudio Salvador pudo sentir al fin la paz que aquel lugar le significaba. Era su único refugio, y como una cueva lejana y recóndita, la empleaba como escondrijo ante los ataques de su padre, quien, entre otras cosas, siempre consideró un desperdicio facilitar una enorme habitación para las invenciones de su hijo, que a su juicio solo era capaz de componer “mamarrachos”. En medio del silencio que le rodeaba, reflexionó en la gravedad de su problema. Recibir aquellas peculiares advertencias de las desgracias que le acaecerían no era en sí una ventaja, pues todo ocurría sin que él pudiese intervenir. Su amigo se hallaba al borde de la locura, y él no podía hacer nada para remediar eso. Su ceguera intempestiva se había hecho insoportable, y aún no se acostumbraba a perder su sentido más preciado. La fragancia de su estudio era sumamente real e intensa. Podía sentir en sus manos el fino instrumento con el que plasmaba en exquisitos lienzos lo más acendrado de su abatido ser habituado a la punición. Imaginó las más hermosas figuras, los colores vívidos y sugestivos y las solemnes pinceladas finales que enmarcaban la conclusión de un cuadro único; una excepcional representación de lo que descansaba en su alma. Entonces el aire se llenó de un espléndido aroma que evocaba la gloria, y Salvador, aún con gotas de dolor en sus ojos, escuchó melancólicos suspiros que volaban por la habitación hasta llegar a sus oídos. Entonces, conmovido por la angustia que brotaba de aquel llanto, y atemorizado por la repentina impresión de no estar a solas, dijo con voz trémula:
- Quién está ahí?
- Soy yo. – contestó una voz agotada. En ella Salvador reconoció entonces a su madre, de modo que quiso indagar sobre su presencia en la estancia.
- Qué haces acá?
- Nada, solo estoy pensando. - dijo ella y entonces secó sus lágrimas con un pañuelo que arrugaba fuertemente con sus manos.
- Por qué acá? – preguntó Salvador, confundido por las irregulares circunstancias.
- No sé – contestó ella – tal vez por que me siento más calmada estando aquí. – Entonces, percibiendo en la voz de su madre un gran dolor, él preguntó:
- Y por qué lloras? Qué paso?
- Nada, no es importante. – dijo ella, y entonces agregó – solo quería pensar un poco, pero no te preocupes que ya me voy.
- No, yo no quiero que te vayas. – interpeló Salvador con tierna voz – Es más, si algo quiero ahora es hablar contigo. - Al escuchar estas palabras, las lágrimas de la abnegada y sufrida mujer se vieron escindidas entre el dolor y la felicidad.
Se acercó entonces a su hijo y refirió a este la causa de su llanto. Resultó que algunos minutos antes del arribo de Salvador, había estallado en casa una discusión entre Adolfo y Dionisio, algo que ya era muy normal, pero que en esta ocasión se había desarrollado en medio de características mucho más graves que habían llevado la relación a un punto álgido. Dionisio, embriagado y herido por los agravios de su padre resolvió enfrentarse a este, incluso recurriendo a la fuerza física, la cual, en su caso, fue insuficiente, ya que Adolfo aún se conservaba vigoroso y debido a su entrenamiento no tuvo problemas en controlar a su hijo y mucho menos en darle una paliza antes de echarle fuera de casa. Por si fuera poco, la había emprendido también contra ella, debido a su intervención para salvar la vida y la dignidad de su hijo.
Salvador, aunque estaba familiarizado con aquellos actos del “general”, se conmovió profundamente al escuchar la voz de su envejecida madre desahogarse como nunca antes lo había hecho. La impotencia de no ayudarle debido a su estado y la preocupación por la suerte de su hermano lo agotaron en cuestión de segundos. Sabía que Dionisio no andaba por buenos pasos. Se había alojado en el alcohol como reacción ante la supresión que su padre había ejercido sobre ellos y su madre desde hacía años. Ahora, frisando los veinticinco años, había buscado refugio en la disolución y el vicio, influenciado por algunas amistades licenciosas que le ponían en peligro constante.
Ayudado por su madre, que ya se encontraba en mejores condiciones, Salvador llegó hasta su cama, donde intercambió unas palabras más con ella. Se vio tentado a contarle lo que le ocurría, pero estaba seguro que no lo tomaría en serio. Desde muy niño había sido acusado por su familia de fantasear constantemente, e incluso llegaron a pensar que había perdido el juicio. En más de una ocasión atribuyó características trágicas u ominosas a situaciones sumamente normales y acusó desde siempre un carácter obsesivo y maníaco. El paso de los años, y el régimen al que le sometió su padre solo sirvieron para sumirle en la inseguridad y el miedo. Cuando por fin se encontró a solas notó que el sueño empezaba a abatirle. Pensó en su madre, en su hermano y en su amigo Roberto. Obviamente, no pudo dejar de pensar en él mismo y en su actual condición. Con franco temor e inquietud por lo que pudiese ocurrir durante la infausta noche, permitió a su ser adentrarse en un descanso más: nuevamente viviría la ineluctable lucha contra sus propios sueños.