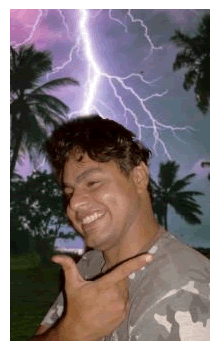Así que cada mañana aparecía por la estación con cara de sueño, a coger el tren de las siete, un "chispa" –rápido-tranvía en realidad- que salía hacia Madrid. Asistía a sus clases, y sobre las dos de la tarde llegaba de regreso en otro "chispa" que hacía el recorrido Valladolid-León. Al ser hijo de ferroviario, en lugar de desplazarse en los autocares de estudiantes, utilizaba el tren, puesto que le resultaba gratuito. Solía compartir el viaje con tres o cuatro estudiantes más, un empleado de RENFE que estaba temporalmente destinado en Valladolid y un sargento de Infantería en similares circunstancias.
Juan Carlos acostumbraba a mirarme siempre que entraba en la estación. Y, a su regreso de Valladolid, volvía a mirarme. Es más, si salía por las tardes y se dirigía al centro de la ciudad, al pasar a la altura de la carretera del Cristo, me miraba a través de las rejas que separaban la calle de las vías. La mayoría de las veces, comprobaba a continuación la hora en su reloj de pulsera.
Pues bien, una noche de verano, un grupo de cuatro jóvenes –Juan Carlos entre ellos-, se dieron cita en la estación para esperar a alguien que debía llegar en el expreso Madrid - Santander. Bromeaban y reían, y me miraban de vez cuando, para comprobar la hora y el tiempo de espera que quedaba.
En un momento dado, la megafonía –en realidad el Factor de circulación de turno-, anunció que "el tren expreso número 570, procedente de Madrid Príncipe Pío, con destino Santander, circula con un retraso de dos horas, teniendo prevista su llegada a esta estación a las tres horas y treinta minutos".
La alegría de mis jóvenes amigos se disipó instantáneamente. Todos me miraron con cara de decepción, consultaron sus respectivos relojes e iniciaron un animado conciliábulo para determinar qué podían hacer.
Por lo que pude oír –estaban hablando justo debajo mío-, habían venido a esperar a la amiga de una de las chicas, que además se iba a alojar en su casa; parecía, pues, lógico que Merche, la joven en cuestión, debería quedarse a esperar. El problema es que nadie creía conveniente que se quedase sola, y una de las parejas se tenía que marchar forzosamente. Nos quedaba, pues, Juan Carlos que se ofreció a acompañarla encantado.
Fue una noche que los dos recordarán siempre. Fue allí, sentados a mis pies, en aquella larga espera -al final fueron tres horas de retraso, aunque quizá les hubiese gustado que aquel tren no hubiese llegado nunca, cuando cayeron en la cuenta de que los meses transcurridos desde que se formó la pandilla y empezaron a salir, habían marcado huellas en sus corazones, unas huellas como raíles cercanos, paralelos y convergentes también, y por los que a partir de entonces circularía el tren de sus vidas.
Merche también estudiaba en Valladolid. Hasta entonces había ido siempre en autocar, pero, al inicio del curso siguiente, su presencia, junto a la de Juan Carlos alegró la estación cada mañana. Y fue en aquellos viajes de ida y vuelta, y en aquellas esperas en el mismo banco de la primera noche donde su amor floreció, donde se declararon, donde comenzaron a construir sus sueños... Fue también en aquel banco donde se besaron por primera vez, y fue allí donde un día les sorprendió Alejandro, y donde Merche conoció a su futuro suegro, tras el inicial sonrojo y las presentaciones de rigor.