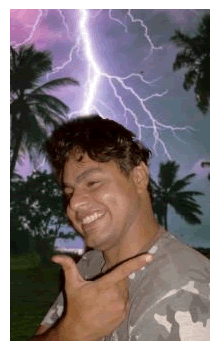Durante la clase Víctor estuvo muy animado y sentía que las palabras no aguantarían más en su interior, de modo que empezó a buscar un pretexto para contar a su maestro lo que le sucedía, ya que este, además de enseñarle por medio de sus trazos, le aconsejaba valiéndose de su experiencia. Dejando a un lado el pincel, miró al anciano con curiosidad y le preguntó:
- ¿Cuál es el secreto, don Luis?
- El secreto, Víctor, está en que te inspires, en que demuestres tener la vocación. Muchos pueden aprender a hacer figuras tan bellas cómo las de los grandes pintores; pueden tener la técnica, el talento y hasta algo de disciplina. Pero solo los que tienen la inclinación seguirán pintando y aprendiendo; si de verdad lo deseas, no hay obstáculos.
- ¿Es igual para el amor? ¿Solo quienes de verdad se aman pueden seguir juntos para siempre?
- No lo sé. Prefiero hablarte de pintura y no de amores.
- Pero si usted tiene un gran matrimonio. ¿Cuántos años van, ah? Treinta? Cuarenta?
- Ya son cincuenta y dos, Víctor. Pero eso no quiere decir que hayan sido perfectos. Los jóvenes cómo tú creen que el idilio durará toda la vida, pero después de un tiempo empieza a verse la realidad. La que sea tu mujer te hará llorar, gritar y hasta querrás no volver a verla el resto de tu vida.
- ¡Eso es imposible! Yo no podría vivir sin Eugenia.
- Escúchame. Sin duda es una joven hermosa y tendrá sus virtudes, pero aún así, no creas que ella será todo en tu vida.
- Pero es que ella es todo en mi vida. Si pinto, es a ella a quién quiero pintar; si trabajo, es para darle todo lo que desee, y si vivo, es para alegrar su existencia.
- Muy poético, mijo, te felicito. Sin embargo, lo que quiero decirte es que con el tiempo ni amar a la mejor de todas las mujeres, ni tener una gran casa atiborrada de comida, ni pintar los mejores lienzos te hará feliz. La vida es mucho más, y cuando estés viejo como yo te darás cuenta.
Víctor estuvo en silencio por unos instantes, reflexionando en las palabras de don Luis y cuestionándose en su interior. Finalmente, alzó la cabeza y preguntó:
- Entonces, según usted, ¿dónde está la felicidad del hombre?
- ¿Crees que si lo supiera estaría acá, renegando de mi pasado, lamentando mi presente y anhelando mi futuro? – estas palabras fueron el final de la conversación, la cual se vio interrumpida por la presencia de doña Ana y su invitación a la mesa para el almuerzo. Víctor, como de costumbre, se negó en primera instancia, aduciendo a las molestias que podría causar, pero al fin de cuentas aceptó y se quedó a comer con ellos.
Cuando se sentaron a la mesa, maestro y alumno se extrañaron con la presencia de una mujer joven y atractiva en el comedor. Era Fernanda, una de las pocas mujeres que por aquellas tierras ganaban dinero en virtud de su cuerpo, aunque no todos lo sabían, como, por ejemplo, la pareja de ancianos. Don Luis se presentó y con total indeferencia empezó a comer sin esperar a los demás. A Víctor, por su parte, le pareció conocido aquel rostro y temió que el suyo también lo fuera para Fernanda, de modo que permaneció callado unos momentos. A pesar de sus sospechas, no fue identificado por la joven que llevaba en brazos una criatura que acaparaba toda su atención. Seguramente no era como Eugenia; era menos bella y más sensual. Aunque en aquel momento su ropa no era extravagante, si revelaba una figura atrayente. Además, su cabello abundante y de negro brillar la hacía aún más llamativa. Desde algún tiempo atrás había llegado a vivir como inquilina en la casa adyacente a la de don Luis, y por ser una madre novicia pedía consejos a doña Ana sobre el cuidado de su hijo. Esta, por su parte, había sido madre en tres ocasiones, de modo que tenía mucho que enseñar y también mucho que recordar, pues ya había transcurrido mucho tiempo desde que sus hijos habían partido a hacer sus propias vidas.
Los primeros minutos transcurrieron en un incomodo letargo hasta que, buscando iniciar una conversación que acabará con el silenció, doña Ana se dirigió a Víctor:
- Esas rosas... ¿son para tu novia?
- Por supuesto, doña Ana, ¿para quién más podrían ser? – al hablar, Víctor miraba de soslayo a Fernanda, que estaba demasiado entretenida con su hijo como para escucharlos.
- ¿No me regalas una? – dijo la anciana con tono rogativo.
- Claro que sí – dijo él, y con un gesto presuroso dio una rosa a doña Ana. Después miró a Fernanda y, dubitativo, preguntó:
- ¿Tú también quieres una? – Ella accedió condescendiente, pero si abrir la boca.
- Las compraste en la plaza, verdad? – dijo de nuevo doña Ana- yo también quería unas como esas, pero el tonto de Jacinto me empezó a molestar.
- ¿Cuál Jacinto, el loco? – preguntó don Luis a su esposa.
- Sí, el mismo. – contestó ella – esta mañana me lo encontré. Me hablo, como siempre, de la muerte; no sabe hablar de otra cosa. Me dijo que las flores eran para los muertos o algo así.